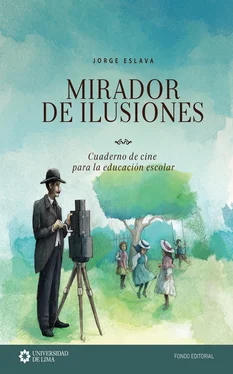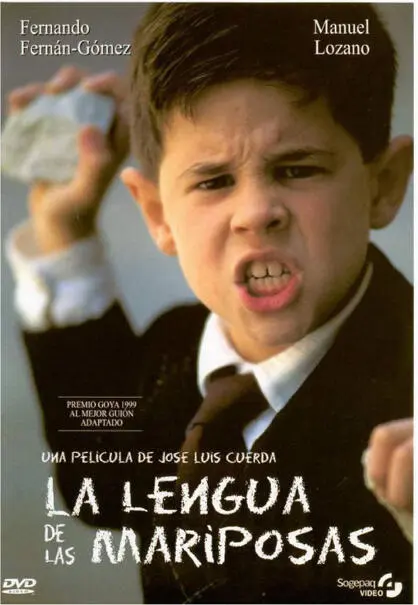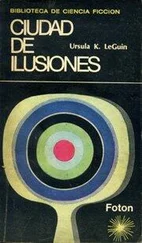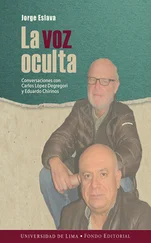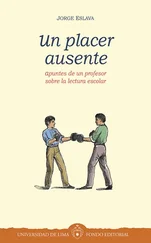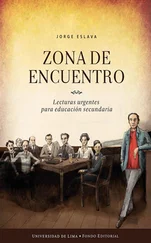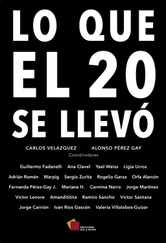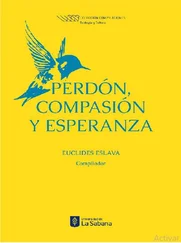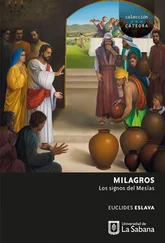Eustache murió en París en noviembre de 1981. Veinticinco años después, también en París, una sala de la cinemateca francesa anunció la proyección de algunos trozos inéditos de sus películas. En ese invierno del 2006 yo llevaba pocos días en la Ciudad Luz y no me quedaría mucho tiempo más. La temperatura registraba una media de cinco grados centígrados, pero cómo iba a perderme este placer revelador. Asistí a la muestra y los minutos que más me impresionaron, a causa de mi terca vocación de profesor escolar, pertenecen a un pasaje de Mes petites amoureuses (1974).
La película es una bella crónica de aprendizaje, a través de mínimas y pastosas circunstancias de un adolescente citadino. El fragmento que quedó fuera del montaje final presenta el interior de un aula escolar, donde el profesor de historia, sentado sobre el tablero del pupitre y rodeado de las miradas de sus alumnos, cuenta exaltado una historia íntima entre Napoleón y Josefina. Desde la puerta entornada el director espía y, cuando no soporta más ciertas privacidades, irrumpe en la clase y llama disgustado al profesor. Afuera, en el pasillo, se produce más o menos el siguiente diálogo:
—¿Qué hace usted? ¿Se ha vuelto loco?
—Cuento la historia con algo de emoción…
—¡No sea usted indiscreto y limítese a enseñar!
—Pero su correspondencia parece revelar…
—¡No diga usted tonterías y hágame el favor de trabajar!
El profesor asiente y el director se retira. El profesor dice para sí: “Oh, mi única Josefina, además de ti no hay alegría; lejos de ti, el mundo es un desierto…” (carta del 3 de abril de 1796, en Caso, 2014, p. 33) e ingresa al aula. Camina hacia su pupitre, duda dónde sentarse, se suelta la corbata y termina parándose sobre el tablero de su mesa, ante las sonrisas cómplices de sus alumnos. Desde ahí continúa su clase…
Esta escena me sorprendió porque antecede en quince años a la de La sociedad de los poetas muertos (1989), una película bastante sobrevalorada en mi opinión, y también porque viví una anécdota semejante a fines de los setenta en el colegio Divina Trinidad, donde ejercía como tutor en el sexto grado de primaria. No me encaramé sobre la mesa, pero sí fui reprendido por el director de Estudios por representar a mi manera las prácticas de las autoridades durante el Virreinato —es decir, de jueces, regidores, alguaciles, escribanos y, por supuesto, sacerdotes—, que había leído en diversas crónicas y visto en las ilustraciones de la Primer nueva corónica y buen gobierno (¿ΆΆΆΆ?), de Felipe Guamán Poma de Ayala.
Y no es la única vez que he sido amonestado por una autoridad institucional en mis primeros años de docencia. Lo lamentable es que la mayoría de las veces ha ocurrido por proyectar películas en clase, algunos años después, en la lejana época del Betamax y del VHS. Yo más bien pensaba que merecía una felicitación —no era nada fácil encontrar películas de calidad y en buen estado—, pero la reprimenda del supervisor era siempre: “¡Respete el programa y no pierda tiempo!”. Y me lanzaba una mirada como al peor de los ociosos.
Sin embargo, no me entraban balas. Insistiría unos años más, hasta que llegué al colegio Los Reyes Rojos, donde viviría una experiencia inspiradora, compartiendo películas en el aula y yendo con frecuencia a El Cinematógrafo de Barranco, una salita de cine arte recién fundada y que fue crucial para los cinéfilos de aquellos tiempos sombríos. Con mis alumnos volví a comprobar el magnetismo que ejerce el cine en la infancia y adolescencia, como sucedía conmigo y mis compañeros de los sesenta y setenta —sobre todo con las películas épicas— y que hoy lo consiguen las sofisticadas películas de superhéroes, que abarcan incluso diversas generaciones.
¿Qué ocurría en ese colegio barranquino? ¿Es acaso la función que le concierne a la escuela? ¿Es lo que debe enseñarse, al igual que las ciencias naturales o la ciencia y la tecnología? ¿Deben respetarse los objetivos, los enfoques transversales, las evaluaciones por competencia? ¿Corresponde también a los padres de familia participar, como ocurre con el plan lector, en la elección de las películas? No, por favor, no. Evitemos convertir la proyección de una película y los comentarios en una asignatura del programa curricular.
La postura que tengo frente al cine o al deporte —no me refiero al área de Educación Física— es la misma que sostuve en Un placer ausente (2013). Por eso creo haber cuidado el uso de dos términos en la redacción del presente estudio: enseñanza versus educación , cuyos significados los define muy bien Alain Bergala (2007) y que explican lo que se vivía en el colegio Los Reyes Rojos durante la década de los ochenta:
[…] el arte quedará necesariamente amputado de una dimensión esencial si se deja en manos únicamente de la enseñanza entendida en el sentido tradicional, como disciplina inscrita en el programa y en el horario de los alumnos […] cualquier forma de encerramiento en la lógica disciplinar reduce el alcance simbólico del arte y su potencia de revelación, en el sentido fotográfico del término. El arte, para seguir siendo arte, tiene que seguir siendo un germen de anarquía, escándalo y desorden. (p. 33)
No se alarmen, queridos colegas. Tenemos tantos escritores que fueron maestros de escuela y, hasta donde sabemos, su actitud rebelde y contestaria de creadores jamás los impulsó a tomar un local escolar ni a secuestrar a un director. Mencionemos a algunos: César Vallejo, José Portugal Catacora, Francisco Izquierdo Ríos, José María Arguedas, Rosa Cerna Guardia, Oswaldo Reynoso y Óscar Colchado Lucio. Tal vez sin esa experiencia enriquecedora no hubieran podido escribir obras tan valiosas como Paco Yunque (1951), Niños del Kollao (1937), Gregorillo (1957), Los ríos profundos (1958), Los días de carbón (1968), Los inocentes (1961) y Tras las huellas de Lucero (1980), respectivamente.
En Los Reyes Rojos de aquellos años, trabajaban maestras y maestros que cultivaban, además, la música, la poesía, la pintura, el diseño gráfico… Había entonces una efervescencia cultural que llevó al colegio a fundar una editorial propia, a ofrecer un cineclub, a presentar conciertos musicales y funciones de teatro; un ambiente así era ideal para organizar un curso de historia, como hicimos para los últimos grados de primaria, a partir de filmes como La guerra del fuego (1981) y El nombre de la rosa (1986), de Jean-Jacques Annaud; La misión (1986), de Roland Joffé; Amadeus (1984), de Milos Forman; 2001 : Odisea del espacio (1968), de Stanley Kubrick; y Blade Runner (1982), de Ridley Scott.
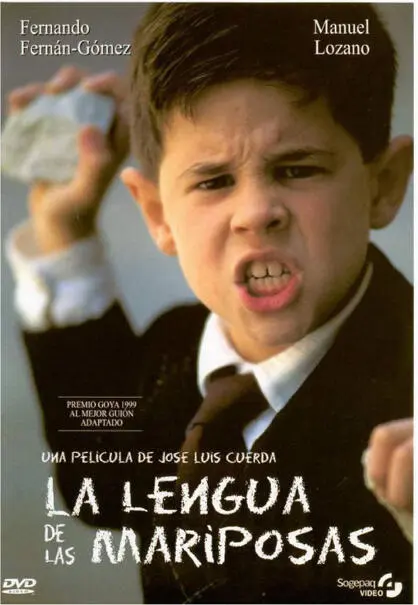
BANDA SONORA 1
Cine y cultura de paz
Diálogo con Fernando Ruiz Vallejos, profesor universitario y promotor cultural
Por el tema que abordaríamos no había mejor lugar de encuentro que el Café de la Paz, hermoso bistrot en el corazón de Miraflores. A Fernando, durante su larga permanencia en la Universidad de Lima, siempre lo vi con admiración por su dinamismo en la docencia universitaria y su gestión en favor del ámbito escolar. Durante diez años, a partir del 2003, mantuvo un espacio de proyección y diálogo de cine sobre valores humanos, destinado a profesores y estudiantes de los últimos años de colegios limeños. Misión que obtuvo en el 2005 un valioso reconocimiento de la Unesco, al ser considerada como cátedra de dicha organización. Fueron cien películas ofrecidas de manera ininterrumpida y, más tarde, jubilado de la Universidad de Lima, continuó con su ideal en las escuelas de educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Fernando Ruiz se formó como profesor en Educación Secundaria en la especialidad de Castellano y Literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y obtuvo la maestría en Docencia Superior, en la Universidad Ricardo Palma. Enardecido en su discurso y amante del cine, en particular de la nouvelle vague , su sueño es tener un pequeño cineclub en su casa.
Читать дальше