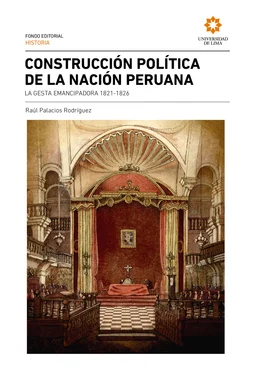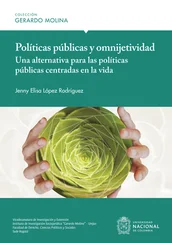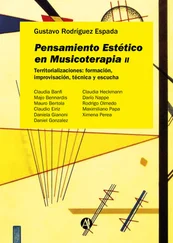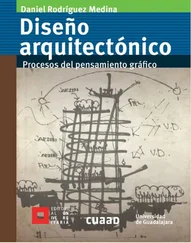Según esta cifra censal, el orden de los grupos (de mayor a menor) era el siguiente: indios, mestizos, blancos, pardos y esclavos negros; con clara preeminencia del primero. Asimismo, señala que la región sur albergaba al 52 % de la población total; la del centro al 28,3 %; y la del norte al 19,1 %. En este caso, la mancha india predominaba en la parte meridional del territorio (Gootenberg, 1995, pp. 28-29). En este contexto, ¿a cuánto ascendía la población de Lima y cómo estaba compuesta? Según R. J. Shafer (1958), la capital tenía una población aproximada de 52 000 individuos, incluyendo 17 000 españoles (peninsulares y criollos). De este total, casi 5000 eran religiosos o vivían en comunidades religiosas. Por otro lado, la ciudad tenía no menos de 400 mercaderes, 60 fabricantes, 1027 artesanos, 2900 sirvientes libres de raza mestiza y 9200 esclavos. En una palabra, “la población estaba drásticamente compartimentada en razas y condiciones” (p. 157).
Casi tres décadas más tarde, la Guía de forasteros (publicada en 1828) 22refiere que la población peruana era de tan solo 1 249 723, distribuida del siguiente modo:
| Departamentos |
Habitantes |
| Arequipa |
13 6 81 2 |
| Ayacucho |
159 608 |
| Cusco |
216 382 |
| Junín |
200 839 |
| La Libertad |
230 970 |
| Lima |
149 1 1 2 |
| Puno |
156 000 |
¿Qué significan comparativamente ambas cifras? Que durante esos treintaidós años que mediaron entre el paso del siglo XVIII al XIX, se ha producido una evidente merma en el total de la población 23. ¿Las causas? Varias y de diversa índole: físicas, políticas, militares, vitales, etcétera. Por ejemplo, los terremotos que ocurrieron en el tránsito de ambas centurias sepultaron a miles de personas bajo los escombros de sus viviendas de adobe. La guerra de liberación (con sus prolongadas y fatigosas campañas) causó un gran número de bajas, principalmente de indios y negros. El destierro y la emigración voluntaria alejaron a cientos de personas afincadas en el país (españoles y criollos ricos que emigraron a España). Las enfermedades y epidemias (como consecuencia natural de una deficiente atención médica y de la falta de limpieza de las calles) provocaron un alto índice de mortandad. Por último, la muerte natural (con una esperanza de vida muy corta) ocasionó que el número de defunciones fuera el doble que el de nacimientos 24.
En 1836 (bajo la gestión del citado general Andrés de Santa Cruz) se llevó a cabo —según opinión generalizada hasta antes del descubrimiento de Gootenberg— el primer censo de la etapa republicana que arrojó un total de 1 373 736 pobladores distribuídos en las tres regiones (Arca Parró, 1945, p. 28) 25. Comparativamente con la cifra de 1828, advertimos una recuperación demográfica más o menos significativa 26.
Llevado a cabo durante el desbarajuste económico-financiero y las luchas armadas de la etapa inicial del caudillismo castrense, este censo (destinado a ser repetido a lo largo de los años siguientes) apareció por primera vez en la Guia de forasteros de 1837, “sin dar razón alguna de su metodología e, incluso, de los recuentos mismos”, como lo advierte Gootenberg (1995), y agrega:
Esta vez los funcionarios no registraron distinciones étnicas, debido (es de suponer) a sus nuevos ideales de una sociedad libre de castas. El antropólogo George Kubler (1952) sugiere que llamarlo ´censo´ es dignificarlo, otorgándole un título inmerecido. No obstante, él y otros autores continúan citando sus cifras como si fuesen un hecho producto de la realidad. (pp. 11-12)
Por otro lado, y como dato adicional a todo lo expresado, cabe recordar que para la instalación del primer Congreso Constituyente (que se realizó el 20 de setiembre de 1822), el número de representantes del pueblo fue de 69 diputados propietarios y de 38 suplentes; este número se obtuvo al determinarse “que hubiese un diputado propietario por cada 16 500 almas o por cada fracción igual o mayor a la mitad, de cada una de las once secciones en que se dividía el territorio 27.
Ahora bien, al margen de la inexistencia de la cifra censal para nuestro período (que por inferencia la ubicamos en 1 200 000 personas) podemos plantear las siguientes consideraciones de carácter general:
a) En su conformación, el marco o la estructura social existente desde comienzos del dominio hispano no sufrió mayor modificación con el paso de la etapa colonial a la republicana (los mismos grupos sociales pervivieron, produciéndose un ligero cambio en el rol o estatus de algunos de ellos). En este contexto —observa Gootenberg (1995)— el temprano siglo XIX representa un período en el cual la otrora dominante sociedad blanca estuvo debilitada por las tensiones generadas por la decadencia económica, el caos político y la incertidumbre institucional de la transición poscolonial.
b) El Perú inició su vida independiente como una república de propietarios y hacendados criollos, pero también de chacareros mestizos, pastores indígenas y esclavos negros.
c) En su dinámica vital, el Perú (como la gran mayoría de las naciones del continente) no era un país densamente poblado.
d) La población predominante continuó siendo la indígena, seguida por los mestizos, los blancos y los negros (el pujante proceso de mestización sería posterior). Según el mencionado Kubler (1955), las mayorías indígenas llegaron a su punto más alto precisamente en el período posterior a la Independencia. Un 59,3 % de la sociedad republicana era “india”; su caída a 54,8 % en 1876 se hizo evidente al iniciarse la senda moderna del mestizaje (citado por Gootenberg, 1995, p. 14).
e) La sierra, igualmente, prosiguió siendo el hábitat principal de aquellos pobladores mayoritarios y marginados. En este caso, la sierra sur, particularmente, fue el núcleo principal del asentamiento indígena, con un altísimo porcentaje de la población total; le seguían la sierra central y la sierra norte. Sin ser numerosa, también había un cierto porcentaje de población aborigen en la costa, aunque era superada por la población mestiza y criolla (Armas, 2014, capítulo I, p. 377).
f) El Perú, poblacionalmente, fue un país rural por excelencia y donde la mayor parte de los indígenas vivía integrando las aproximadamente cinco mil comunidades; aunque también —según el citado autor— había muchos de ellos que laboraban en las chacras y haciendas de todo el país (en los valles interandinos o costeños, fundamentalmente bajo el sistema del yanaconaje).
g) El fenómeno migratorio interno fue escaso e insignificante.
h) El índice de analfabetismo alcanzó niveles sumamente altos.
i) La estructura laboral y el aparato productivo en general, descansó en los sectores populares-marginales de escasos recursos (indios, negros y mestizos).
j) La escasez de fuerza de trabajo fue, sin duda alguna, uno de los factores principales que por un tiempo prolongado frenó la expansión económica, como se verá posteriormente.
Obviamente, todo lo antes referido se reflejó en la conformación y dinámica de las ciudades. Al comenzar el siglo XIX, las ciudades del Perú tenían escasa población. Su característica era rural por excelencia por su dependencia casi absoluta de la actividad agraria que proporcionaba a las ciudades todo lo necesario para su subsistencia. Si Lima, la capital, tenía en gran parte ese sesgo (teniendo como centro el valle del Rímac), las otras ciudades de provincias eran prácticamente —en frase de Emilio Romero (1970)— “burgos cerrados”. Arequipa era la segunda ciudad más poblada y su peculiaridad campesina era intensa. En las poblaciones de los Andes (el Perú profundo) era todavía mayor la dependencia del campo. La ciudad era apenas un sitio de estancia en las épocas en que no había actividad agropecuaria, que absorbía a las familias pudientes, para vivir en las grandes casonas de las quebradas o del valle.
Читать дальше