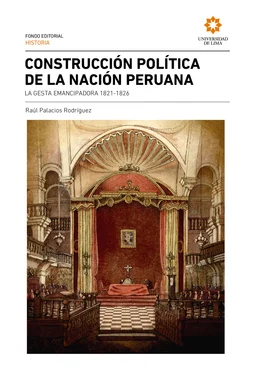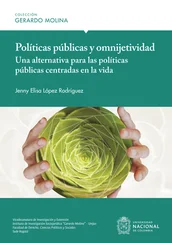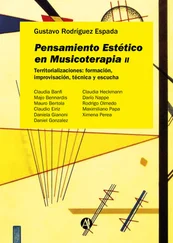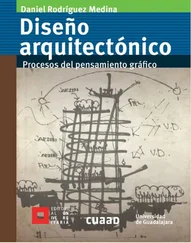En muchas de estas ciudades andinas la población no pasaba de 20 000 habitantes para las más populosas, siendo un promedio de 5000 el de las otras. El grupo de propietarios, comerciantes y hacendados era más reducido así como el de los escasos artesanos. La gran mayoría estaba formada por la población indígena que trabajaba en los campos produciendo abastos de mercado a precios irrisorios, casi siempre fijados por un Cabildo formado por los hacendados o antiguos encomenderos, a su conveniencia, dejando ganancias ridículas, mezquinas, que no hacían sino empobrecer más al productor, al trabajador y a la tierra misma 28.
En suma, a comienzos del siglo XIX no había una sola ciudad con rasgos urbanos, pues ella (a tenor de la experiencia foránea) habría requerido una vinculación con la actividad industrial, inexistente entonces en nuestro medio. Bajo esta perspectiva, la población peruana era en su gran mayoría de carácter rural, dispersa y sin constituir verdaderos centros poblados masivos; simultáneamente, aquellos pueblos formados sobre los antiguos asientos incaicos, mantuvieron su nomenclatura casi de manera íntegra a través de los tres siglos de vida colonial (Romero Padilla, 1970, t. II, p. 10).
El caso de Lima fue, particularmente, sui generis e ilustrativo; desde los albores de la etapa independentista fue siempre la ciudad más poblada a nivel nacional, aunque con ciertos altibajos 29. El científico y viajero austriaco Tadeo Haenke (1761-1817) que la visitó en junio de 1790, estimó su población en 53 000 habitantes, en la que: 17 000 eran españoles, 4000 indios, 9000 negros y el resto “de las castas resultantes de estas tres principales, sin contar con los clérigos, monjas y beatas” 30. Asimismo, calculó en 300 el número de las casas de nobles y descendientes de los conquistadores, de empleados del rey o comerciantes enriquecidos, de hacendados y propietarios.
Todos tenían un séquito numeroso de criados y esclavos. A esta clase, económicamente la más numerosa, seguían los eclesiásticos, abogados, escribanos, médicos, catedráticos y empleados particulares. A continuación y como dependientes de ellas se encontraban los grupos de artesanos, funcionarios menores y comerciantes. En la última escala social estaban los indígenas, en condición de yanaconas o trabajadores aparceros en los valles de la costa y de “colonos” o siervos en la sierra.
Sobre el grupo de los artesanos capitalinos, que el citado viajero calculó en más de 1000, hallamos una extensa clasificación: plateros, herreros, zapateros, sastres, talabarteros, silleros de montar, pasamaneros, bronceros, pintores, carpinteros, hojalateros, relojeros, impresores, albañiles, canteros, escultores, guitarreros, tintoreros, chocolateros, cerereros, sombrereros y botoneros “casi todos reducidos a gremios para asegurar el pago de las alcabalas” al igual que los pulperos cuyas tiendas sumaban 130. Las mujeres se ocupaban en labores de costura, bordados, tejidos domésticos, zurcidos, botonería, perfumes, florerías y dulcerías. Las mujeres de color, las más humildes, se desempeñaban como chicheras, vivanderas y cocineras; la mujer española rechazaba en su conjunto esas actividades manuales. Finalmente, existían, en apreciable cantidad, ociosos de ambos sexos debido a la carencia de industrias en qué poder encontrar sana ocupación, a excepción de algunos telares de pasamanería (Haenke, 1901, p. 83).
Según la información proporcionada por este ilustre viajero nacido en Tribnits (Bohemia), las trescientas familias arriba mencionadas mostraron una conducta zigzagueante frente al poder. Hacia 1820, por ejemplo, eran enteramente fieles a la Monarquía y a la Iglesia Católica; sin embargo, al poco tiempo firmaron el Acta de la Independencia con el general San Martín y, luego, al volver los españoles a ocupar la capital en 1823-1824 festejaron el retorno de las tropas monárquicas. Lo que importaba —afirma el citado Romero Padilla (1970)— era permanecer con sus propiedades y sus masas de siervos indígenas trabajadores. Símbolo de esta situación social fueron Torre Tagle, Berindoaga y el general Juan Pío Tristán, nombrado último virrey del Perú, quien no aceptó el cargo y escribió a Bolívar una carta pidiéndole una transacción entre la Monarquía y la República; finalmente, declinó al más alto cargo en el ya vencido virreinato para adherirse a la república y mantener íntegra su propiedad y sus rentas.
En el análisis comparativo de la situación demográfica de las ciudades en este período de nuestra historia, otro caso interesante por su proyección y significado fue el de Arequipa. A diferencia de otras ciudades de fines del XVIII y comienzos del XIX, la ciudad del Misti —dice Alberto Flores Galindo (1977)— estaba compuesta principalmente por españoles y mestizos; en los alrededores mismos de la ciudad los indios escaseaban. Según un testimonio de 1795 (la revisita de Joaquín Bonet mencionada por este autor), más de 36 000 habitantes conformaban la población arequipeña, de los cuales 22 712 eran españoles (62 %), 4908 mestizos (13 %) y 5099 indios (14 %). El porcentaje restante estaba conformado por negros y mulatos. El citado Tadeo Haenke (1901), que también visitó dicha ciudad, agrega:
Hay gran número de familias nobles, por haber sido allí donde más han subsistido los españoles, tanto como por lo óptimo del clima y la abundancia de víveres, como por la oportunidad del comercio por medio del puerto que solamente dista 20 leguas. (p. 64)
De acuerdo al mismo viajero, no abundaban los mendigos ni los indios forasteros.
Sobre la situación económica de Arequipa en el primer decenio de su vida independiente, todo indica que ella era sinónimo —en opinión del citado Flores Galindo (1977)— de postración. En efecto, hacia 1825 el prefecto de Arequipa, Francisco de Paula Otero, se refería en los siguientes términos a la situación productiva de la localidad:
El aguardiente pensionado, los granos malogrados, las minas abandonadas y las mulas entregadas a la voracidad de las tropas; todo ha contribuido a formar un cadáver de este lugar que en el pasado fue brillante y próspero. Las levas, la mortandad y la dispersión de su población, han convertido a la región que hoy pisamos en un suelo nulo en todos los ramos de su subsistencia. (Citado por Quiroz Paz Soldán, 1976, p. 89)
Tal vez la mejor descripción de Arequipa de aquellos días corresponde al súbdito inglés Samuel Haigh (1920), que recorrió el Perú entre 1824 y 1827 (en Arequipa permaneció 19 meses) 31. Al hablar del aspecto físico de la ciudad, dice:
Las calles, como de costumbre en ciudades españolas, trazadas en ángulo recto, son bien aplanadas, pero no se mantienen tan limpias como sería de desear, aunque el agua corre en las principales. La ciudad está mal alumbrada, exceptuando las arterias mayores donde cada propietario está obligado a encender un farol en su puerta. La plaza es grande y allí está instalado el mercado. (p. 32)
Luego pasa a ocuparse de la clase alta arequipeña y por fuerza tiene que tratar de las familias de los clérigos poderosos:
Hay en Arequipa muchas familias de grande opulencia: la de Goyeneche es considerada como la más rica. La forman tres hermanos y una hermana. Uno es obispo, otro general al servicio de España y el tercero, comerciante. El padre se hizo rico muchos años ha, como tendero adquiriendo tierras en las cercanías, cuyo valor ha aumentado enormemente. Como no hay bancos ni banqueros, la gente da dinero a interés o guarda el oro y la plata en zurrones depositados en alguna pieza segura de su morada. Arequipa está todavía sujeta al dominio de los omnipotentes clérigos, muchos de los que representan a la ciudad en el Congreso. (p. 78)
Constata, asimismo, la temprana presencia de los británicos en Arequipa dedicados a la actividad minera, a la producción lanar y, sobre todo, a la labor mercantil, puntualizando los lazos matrimoniales entre esos migrantes y la clase alta arequipeña. Por último, pondera la belleza de las mujeres arequipeñas “que no igualan en encantos personales a ninguna que haya visto en otras ciudades americanas”; pero se desencanta del total aburrimiento que se vive allí: “No hay diversión en los alrededores, ni montería, caza o pesca. A veces se organizan paseos a la sierra para cazar guanacos, pero es diversión pobre. Realmente, nunca he visto un lugar tan aburrido como éste…” (citado por Flores Galindo, 1977, p. 39).
Читать дальше