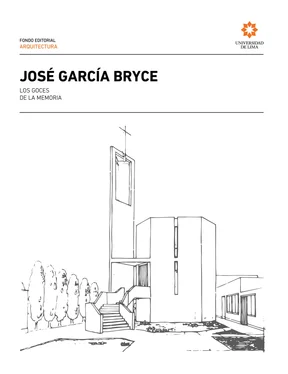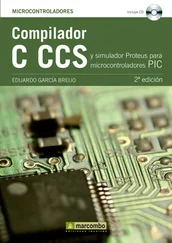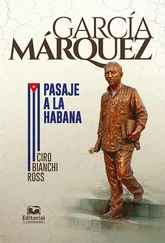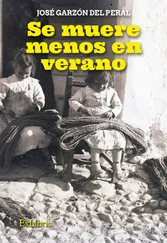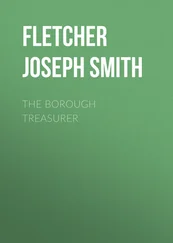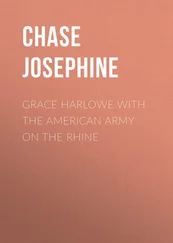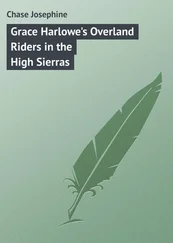De su faceta como proyectista se encargan los ensayos de la segunda parte de este libro. Al respecto, habría que señalar que JGB construyó obras con una carga teórica y conceptual poco común en la arquitectura peruana, apostando por una modernidad que lejos de ser una ruptura con la arquitectura tradicional, engarza con ella produciendo un proceso de continuidad, es decir, una “modernidad apropiada”. Por eso serán recurrentes en las obras de García Bryce, patios y claustros, probablemente extraídos de la tipología de la casa solariega limeña o de los conventos, que servirán como referentes de viviendas, sean estas unifamiliares ―como su propia casa― o multifamiliares como el conjunto Chabuca Granda, en la Alameda de los Descalzos, en el Rímac. También serán importantes sus exploraciones sobre el lenguaje arquitectónico de los contextos donde le ha tocado intervenir, buscando insertar obras nuevas que armonicen con las edificaciones existentes, y con la continuidad que solo una perspectiva histórica puede dar. Todo esto logrado sin caer en excesos pintoresquistas y manteniendo la expresión de una verdad constructiva y proyectando siempre espacios funcionales, como corresponde a la arquitectura contemporánea. Por ello, fue galardonado con el premio Chavín de Fomento a la Cultura en 1963, por el edificio de departamentos ubicado en la calle Álvarez Calderón, en San Isidro (Lima), y posteriormente con el Hexágono de Oro del Colegio de Arquitectos del Perú, por la capilla de San José, en La Victoria (Lima). En el ámbito interamericano fue distinguido con el Premio Internacional de Arquitectura (Sociedad Bolivariana de Arquitectos, Caracas, Venezuela) en 1985, y el Cubo de Acero de la Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos Aires en 1989.
Quisiera dedicar los últimos párrafos de este texto a una visión personal sobre García Bryce. Diré al respecto que tuve la suerte de cultivar su amistad y disfrutar tanto de su conversación y de sus conferencias, con ese hablar pausado y su sorprendente erudición junto a una enorme capacidad para recordar lugares y fechas, aun en los últimos años, cuando su salud fue mermando. La última vez que nos vimos fue cuando repasamos la lista de los artículos de este libro, que busca recoger en un solo volumen una obra prolífica, pero que se encuentra dispersa en publicaciones hoy desaparecidas. “No sabía que había escrito tanto”, me dijo aquella vez, con su particular sentido del humor, que solía terminar con un ja único y rotundo.
José García Bryce nos ha dejado físicamente, sin embargo, seguirá habitando en la memoria de la arquitectura y de la ciudad, como ya moran en ella Emilio Harth- terré, Héctor Velarde y algunos otros más, que entendieron que el hecho de hacer arquitectura trasciende la obra edificada y que los arquitectos contribuimos también a la construcción cultural de un gran espacio común.
Lima, febrero del 2021
MSc. Arq. Enrique Alfredo Bonilla Di Tolla
Director de la Carrera de Arquitectura
Universidad de Lima
Escritos de José García Bryce
Nota preliminar
Esta selección de artículos, primera sección del volumen Goces de la memoria, constituye parte fundamental del homenaje que la Carrera de Arquitectura de la Universidad de Lima rinde al arquitecto José García Bryce; y expresa el reconocimiento de su aporte a la arquitectura peruana, no solo desde el punto de vista proyectual, sino también teórico e historiográfico.
Los artículos están organizados cronológicamente. Sin embargo, hemos complementado la versión original con fotografías y apuntes actualizados, gracias a la colaboración de nuestros docentes en un afán de que el homenaje congregue a la mayor cantidad de personas posibles. Asimismo, se han respetado los textos tal como fueron editados originalmente; solo se han agregado los datos bibliográficos de las publicaciones citadas a las cuales se ha podido acceder.
Cuando iniciamos este proyecto editorial, lo conversamos con él en varias oportunidades y nos recomendó incluir algunos textos adicionales, para lo cual hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance. Esperamos que disfruten de esta compilación tanto como nosotros.
Ángeles Maqueira Yamasaki
Oficina de Proyectos Académicos
Sobre la basílica de Santa Rosa *
No se pretende en estas líneas analizar los hechos referentes al concurso arquitectónico promovido por el Comité pro Basílica de Santa Rosa hace algunos años y al fallo resultante de dicho concurso con miras a un pronunciamiento sobre su relativa legitimidad o ilegitimidad desde el punto de vista legal. En vista de la polémica que a raíz del proyecto se ha suscitado, lo que interesa, sobre todo desde el punto de vista técnico-arquitectónico, es averiguar sobre la calidad y corrección de este. Se necesita, pues, un nuevo juicio. Dicho juicio es posible solo a base de un análisis objetivo de la realidad, ante todo arquitectónica y luego urbanística de la obra propuesta.
No es practicable aquí un análisis exhaustivo del proyecto y solo se buscará hacer una crítica de los principales puntos.
Es obvio, a juzgar por la maqueta y perspectivas publicadas, que la basílica ha sido proyectada dentro de lo que comúnmente se conoce como “estilo neocolonial”. El “neocolonial”, como el “neorromano” y el “neogótico”, y el “neobarroco” obedece a premisas estéticas equivocadas e implica la prefabricación e imposición de formas arquitectónicas pertenecientes a una época pasada en un afán de continuar la tradición. Significa, primeramente, una falta de fe en las propias fuerzas, puesto que recurrir a las antiguas cúpulas, bóvedas, portadas y molduras, implica impotencia para crear nuevas formas que satisfagan nuestras necesidades, tanto materiales como espirituales, así como las formas de los siglos XVII y XVIII satisficieron las necesidades de los hombres de aquella época. Esta falta de fe se traduce en la pobreza artística, en la necesidad de la receta, en la vacuidad de esta arquitectura artificialmente resucitada.
La tradición que así se pretende continuar no está en un recetario de formas de una determinada época o de varias épocas, sino es, más bien, la constante que, a través de la historia, va manifestándose en la arquitectura y en el arte en general, en formas que amarran la personalidad del pueblo, del país y o de la raza al determinado momento que dicha personalidad está viviendo. La tradición, entonces, no necesita ser resucitada, pues, está siempre presente. La época de hoy tiene su lenguaje arquitectónico, que se va puliendo y perfeccionando con el tiempo y la práctica que en muchos países ha dado obras maestras. La obra arquitectónica viva, vigorosa, verdadera puede expresarse únicamente en este lenguaje, no sólo porque sus forman corresponden a los materiales y métodos de construcción que se usan hoy, sino porque es el único capaz de concretar el concepto que hoy se tiene de lo que es bello, apto y correcto. El propio lenguaje, como la propia caligrafía, es ineludible; es imposible escribir con la caligrafía de otro, menos si este otro es un antepasado de hace veinte o veinticinco décadas. Los arcos y bóvedas de concreto armado, cuando son formas constructivas nacidas de la piedra y el ladrillo, las formas artesanales industrializadas y despersonalizadas, la laboriosa invención de “motivos coloniales” en una época cuyo sentido estético y formal es otro y completamente distinto al de hace dos siglos, todos estos son los síntomas de una caligrafía prestada y por lo tanto falta de autenticidad: el neocolonial.
Por lo tanto, si ha de formularse un juicio de la proyectada basílica desde el punto de vista de su estilista general, dicho juicio no podrá dejar de ser desfavorable dado el neocolonialismo de proyecto.
Читать дальше