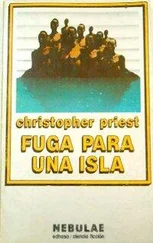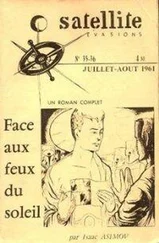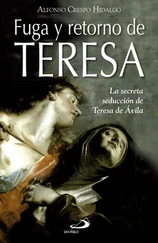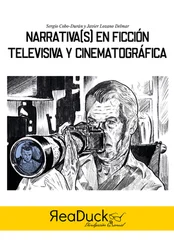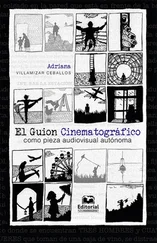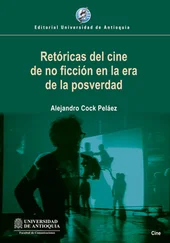Fue precisamente Federico García quien dirigió el Segundo Encuentro de Cineastas Andinos. Lo que decididamente no marchó bien en aquella ocasión fue la muestra de películas. Ninguna de las salas del Cusco ofrecía las condiciones mínimas para una proyección decorosa y no hubo previsión al respecto. Encima, y dentro de una tónica regionalista exacerbada por el apoyo que la Municipalidad del Cusco y su alcalde, Daniel Estrada, ofrecieron al evento, las puertas de los cines fueron abiertas al pueblo en una iniciativa que, a priori , podía sonar plausible. Que el pueblo del Cusco, como cualquier otro, tuviera acceso a películas que nunca se ven y que estas fueran latinoamericanas parecía la realización de un sueño bolivariano. Pero ver las películas en salas de imagen borrosa y sonido inaudible y que estas, además, respondieran a propuestas casi siempre exigentes ( Imagen latente [Pablo Perelman, 1988], Caluga o menta [Gonzalo Justiniano, 1990] o Rodrigo D: No futuro [Víctor Gaviria, 1990], por ejemplo) en medio de salas atiborradas donde los chicos corrían por todas partes, convertía la iniciativa en un gesto populista. ¿Qué sentido podía tener que un público no preparado para ver esas películas y en esas condiciones penosas las viera? ¿Qué beneficio podía aportarles eso?
La terminación de la ley y las dificultades subsiguientes, la falta de un equipo organizado estable y otras razones hicieron que el proyectado Festival del Sol se fuera postergando hasta que este año fue convocado, junto con el Tercer Encuentro de Cineastas Andinos, siempre como una iniciativa de Federico García. Se realizó, esta vez, en junio de 1996 y los resultados, nuevamente, dejaron mucho qué desear, con el agravante de que se trataba de una segunda oportunidad que debió haber corregido los errores de la primera. A favor hay que decir que el Encuentro propiamente marchó bien, pero con menos asistentes extranjeros de los que hubo en 1991 y con la ostensible ausencia de los cineastas pertenecientes a la Asociación de Cineastas del Perú, que constituyen numéricamente el 90 % o más de la gente que hace cine en el país. Solo los representantes de la Sociedad Peruana de Productores y Directores Cinematográficos (Socine), con la única excepción de Fernando Espinoza, estuvieron presentes, pues José Antonio Portugal, miembro de la Asociación, asistió en su calidad de representante del Consejo Nacional de Cinematografía (Conacine), cuyo presidente, José Perla Anaya, también participó en el Encuentro. El anuncio del presidente Alberto Fujimori de la entrega de medio millón de soles para activar la ley resultó magro frente a las expectativas, pero que Fujimori lo dijera allí en el Cusco y que destacara la importancia del cine como un medio de expresión fue, sin duda, significativo.
Por otra parte, el Festival como tal, es decir, la exhibición de películas que esta vez se reducía a dos salas, volvió a demostrar una clamorosa imprevisión. Ni el Teatro Municipal estaba habilitado para ofrecer filmes, ni el cine Ollanta, que exhibía una muestra internacional, contaba con la imagen y el sonido requeridos. No había un programa escrito y la información era inadecuada. De ese modo, y pese al voluntarismo de los escasos organizadores, el Festival no podía llegar a buen puerto. Aun así, las películas latinoamericanas presentes (aunque no todas) se exhibieron y hubo entrega de premios a Casas de fuego (1995), de Juan Bautista Stagnaro, Amnesia (1994), de Gonzalo Justiniano y La nave de los sueños (1996), de Ciro Durán (de primero a tercer premios, en ese orden) y a Cuestión de fe (1995), de Marcos Loayza (Bolivia), como mejor película de temática andina. Pero el balance de conjunto aconseja una seria revisión de la propuesta del Festival si es que se quiere establecer algo que sea sólido y eficaz en términos de tribuna para el cine regional. Básicamente se requieren dos cosas: un equipo organizador que, con las funciones claramente diferenciadas, trabaje todo el tiempo necesario para que las cosas marchen bien, y salas de cine en buen estado. Es verdad que para eso se necesita dinero y apoyo, pero sin esas condiciones no tiene futuro posible el Festival del Sol, lo que sería lamentable para el Cusco, el cine peruano y la posibilidad de establecer un espacio anual de encuentro andino y latinoamericano que podría atraer a muchos aficionados nacionales y de los países vecinos.
(N. o6, 1996, pp. 11-12)
Marcello Mastroianni: breve semblanza de un gran actor
Antes de hacerse mundialmente conocido como el disoluto periodista romano de La dolce vita (Federico Fellini, 1960), Marcello Mastroianni había actuado ya en una enorme cantidad de películas a lo largo de la década de 1950. La mayor parte de ellas eran comedias y melodramas que difundieron su figura atractiva, su aire un tanto distraído y soñador. Y pese a que La dolce vita fue, si se quiere, una redefinición de la carrera del actor, los roles posteriores van a mantener algunos de los trazos básicos del Mastroianni joven. Recordemos algunos de los títulos que promovieron su popularidad y fueron asentando algunos de los rasgos que marcarían su estilo: Tiempos nuestros (Alessandro Blasetti, Paulo Paviot, 1954), Crónica de los pobres amantes (Carlo Lizzani, 1954), Lástima que sea tan canalla (Alessandro Blasetti, 1954), Diabluras de padres e hijos (Mario Monicelli, 1957), Cuentos de verano (Giani Franciolini, 1958)… En esas películas participó mayormente de ese protagonismo grupal tan característico de las comedias italianas de los 50. Igual rol le cupo en Los desconocidos de siempre (1958), la extraordinaria comedia social de Mario Monicelli. Una excepción en esa primera etapa de su carrera fue el personaje que hizo para Luchino Visconti en la única película de prestigio autoral que filmó en esos años, Puente entre dos vidas (1957), basada en el relato de Dostoievski, con la alemana Maria Schell y el francés Jean Marais en los otros papeles centrales. Es asimismo en Puente entre dos vidas donde se anticipa, mejor que en otras, el futuro perfil actoral del italiano. En efecto, en este filme se asoman de manera más trabajada los rasgos inseguros y dubitativos, el lado sensible y frágil, la expresión que transmite melancolía y un vago pesar que serán recurrentes en el Mastroianni posterior.
Sin embargo, sería fácil y erróneo decir que antes de La dolce vita , y con la excepción señalada de Puente entre dos vidas , Mastroianni hizo películas populares y después películas de autor. Eso no es exacto, aunque es verdad que, convertido ya en una gran figura del cine de su país, Mastroianni se vio muy solicitado y tuvo la suerte de actuar con directores reconocidos que le dieron espacio para el lucimiento, permitiéndole, a la vez, una contribución decisiva al logro de sus películas. Aquí hay que situar, en primer lugar, el célebre 8 ½ (1963), de Fellini, en el que compone al director de cine en crisis. También al marido adúltero de Divorcio a la italiana (1961), de Pietro Germi. Al escritor hastiado de La noche , de Michelangelo Antonioni. Al hermano mayor de Dos hermanos, dos destinos (1962), de Valerio Zurlini. Al profesor de Los compañeros (1963), de Monicelli. Al enjuiciado en El extranjero (1967), de Visconti. A la pareja de Sofía Loren en Ayer, hoy y mañana (1963), Matrimonio a la italiana (1961) y Los girasoles de Rusia (1970), las tres de Vittorio de Sica. Más tarde los roles de Mastroianni se diversificaron en producciones norteamericanas, francesas y otras, pero el predominio en cintas de su propio país se mantuvo firme.
Читать дальше