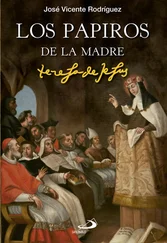No soy especialmente un narrador; por lo menos hasta ahora no soy especialmente un narrador. He escrito algunos cuentos que no han tenido muchos elogios, pero creo que en ellos he puesto algo que me interesaba poner: esa pequeña mitología del mundo de la clase media, ese entretejido sutil de relaciones, cosido, hilvanado con prejuicios y sentimientos muy profundos, con ideas recibidas, heredadas y aceptadas irracionalmente y con aspiraciones incumplidas, con esperanzas siempre frustradas y con terrores al hundimiento en la masa anónima del proletariado. (Casa de la Cultura, 1969, p. 62)
Estas breves palabras, sin embargo, eluden el hecho de que en sus relatos el autor abordó realidades que hasta ese entonces habían permanecido al margen de las preocupaciones de los narradores peruanos: una de ellas, quizá la principal, se vincula con la condición social de la mujer (piénsese, por ejemplo, en los cuentos “Soy sentimental”, “Recuperada”, “Volver al pasado” y “Pájaros”, todos incluidos en Náufragos y sobrevivientes ).
Por otro lado, si bien la opción por una narrativa de corte realista está claramente representada en los relatos de Salazar Bondy, también es cierto que existen algunos testimonios —pocos, es cierto— de un interés tangencial por el modo de lo fantástico, tal como se expresa en el microrrelato “Visita a mi propia estatua” que apareció originalmente en el primer y único número de Cuadernos de Composición en 1955 3. A él hemos agregado dos que fueran publicados en la desaparecida revista Mar del Sur en 1949, cuyo acercamiento a un cierto lirismo y acento subjetivo los vincula al poema en prosa, pero en los cuales también puede reconocerse un componente narrativo. Por último, el hallazgo probablemente más valioso sean cuatro textos inéditos del archivo personal del autor, testimonios que pueden contribuir a completar la figura de uno de los escritores peruanos más importantes del siglo XX.
VISITA A MI PROPIA ESTATUA
Ha transcurrido un siglo desde la triste fecha de mi muerte, ocurrida afortunadamente a los 100 años de edad, y he retornado, tras la prestigiosa apariencia fantasmal, con una sola finalidad al tedioso mundo de los vivos: ver mi propia estatua y regocijarme con ella. Debo aclarar, no obstante el honor que significa ser objeto de un tan notorio homenaje público, que me hallo un tanto decepcionado.
Nunca fui un individuo semejante a esa absurda figura. Jamás, en primer término, me peiné con raya al medio, ni mi cabello constituyó esa flotante pelambre que pide a gritos un eficaz peluquero. Luego, y simplemente por comodidad, frecuentemente rehusé a caminar con libros voluminosos bajo el brazo. Además, siempre me jacté de no usar esa ociosa prenda llamada chaleco.
Todo ello, sin embargo, pudiera ser pasable en mérito a que el Estado es regularmente torpe en la elección de los escultores oficiales, pero, ¿a quién diablos se le ocurriría que alguna vez adopté una postura tan convencional y ridícula? La mirada altiva, el mentón arrogante, el pecho explosivo, el brazo derecho recriminatorio y el izquierdo moderadamente amenazador. A fin de cuentas, un horror. Y más abajo, para completar el esperpento, una pierna tensa y la otra, en flexión, colocada en un subpedáneo que fluctúa entre piedra y almohadilla. La boca, por cierto, entreabierta, como sorprendida en el instante de pronunciar un portentoso discurso electoral.
Puedo disculpar todos estos dislates estatuarios, mas creo imposible mostrarme indulgente con dos detalles falaces de esta réplica de mi ser terreno: aquellos que aluden a mis más sobresalientes características físicas. El artista —si así puede llamársele a tan conspicuo animal—, abusando de la libertad creadora y de la ignorancia general, de la cual participan, a lo que parece, mis nietos y sus hijos, me ha presentado calumniosamente flaco y aparatosamente narigón. Ello demuestra en las nuevas generaciones una falta estrepitosa de sentido reverencial hacia la dignidad del pasado.
Afortunadamente, la leyenda grabada al pie, en una visible placa situada en la base del monumento, se refiere a uno de mis más notables aciertos. No hago sino transcribirla, pues todo comentario personal a dicho texto puede resultar demasiado inmodesto. Dice así:
“A Sebastián Salazar Bondy, autor del excelente artículo ‘Visita a mi propia estatua’”.
De Cuaderno de Composición (1955).
ARETES DE LA ESPOSA IMPÍA
Solo recuerdo de ella el clamor de extranjería y sus aretes rojos sobre el paño de la mesa. Solo recuerdo a su antecesor, margrave de umbría tez, altivo y cejijunto, de ñorbo entre los dedos al morir sin yelmo ni castillos. Solo recuerdo de esta amiga fugaz el doble arete, el doble casco, el heno y el alcohol entre la ropa. El pesado calor de su peluca. Lo demás se demuda ante mis ojos, funerario.
Si hubiera estado junto a mí más de un rato, un poco más que un dado o un cubierto, me valdría el haberla conocido en sus arroces y en sus trigos, en sus palomas cúpricas sin posible vuelo, detenidas. Pero la hallé buscándola en el agobio diario, al dar el cruel paseo matutino, postrero, pascual, dueño del frío.
No importa en estos casos de extravío, en estas circunstancias naturales, haberle dado mi llavero de cromo, mi juguete, la cuerda floja que a los juglares llena la boca de belleza. No importa. Lo que importa es que uno juzgue por sí mismo y sin ayuda del aire, del acuario, de las ventanas que al acuario ponen su sol tierno.
Hoy los aretes están manzanos, están frescos, están crecidos, desayunados, míos. Ella sigue en su fleco y su monillo, y espanta aún a los cansinos, a los tristes, a los locos del alba con sus botijos plenos de crin y de alimañas. Sus aretes, su recuerdo, su buen vientre sin moscas, están de fiesta porque mi cuerpo los inventa. Los inventa esta vez bajo su encierro.
A Pepe Bresciani, juglar
Dios salve al relojero que piensa sobre las piezas mohosas de su almuerzo y salve también a su mujer, la del ojo de vidrio, la tonta que vive en la cocina. Dios salve a sus dos hijos enterrados. Dios salve al canario que pica noche y día los filamentos del cucú, los pequeños tornillos, las pulseras, los diamantes, los oros que trabaja el relojero. Dios salve, en todo caso, al abuelo diabético que gime hinchado y solo junto a los claveles.
Los diarios lo dicen y lo repite el cochero al fraile, el fraile al hombre permanente, al algebraico, al tímido, al cómico que baila en las aceras. Todos lo saben y de continuo lo sospechan los policías sensatos, mustios, silenciosos. Los amigos del delincuente también lo juzgan con aprecio.
Pero quién sabe qué percance, qué novedad se encierra en el letrero, qué oculta ocasión los burla y se interpone. Caminan con sus hachas lentamente los asesinos detrás de los avisos luminosos. Lentas andan sus piernas, lentas sus manos, lentas sus dos pupilas no ven nada sangriento en el proyecto. Andan los malhechores sin compás, sin ritmo. Se tropiezan, golpean las paredes, cantan quedo, a veces silban en el entreacto o se abrazan con gozo.
Dios salve a aquella gente. Pobres sus tristes mesas inconclusas, sus billetes, sus ademanes simples. Dios salve al relojero de la muerte que acostumbra a espiar la joyería. Dios salve a la ciudad de tanto miedo.
En Mar del Sur (1949)
Concibe un poliedro de absoluto cristal y colócalo sobre la impecable mesa de partos de una clínica escandinava. Una lámpara de mil kilovatios dirige luego desde lo alto hacia aquel puro objeto. Ponte un almidonado delantal y cálzate las manos con guantes de goma previamente esterilizados en una clave donada por la Rockefeller Foundation. Enseguida, bloquea tu boca y tus narices —agujeros siempre miasmáticos— con una fina gasa empleada en un líquido inerte. Adora el profiláctico altar y el ídolo impoluto que lo ocupa. Verás cómo tus turbulentos humores pectorales, tus violáceos deshechos respiratorios, tus esputos injuriosos, se aplacan. Por eso dicen que no es posible escupir al cielo…
Читать дальше