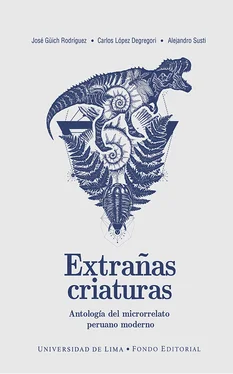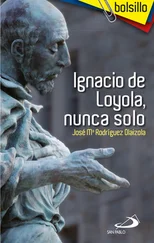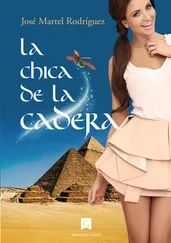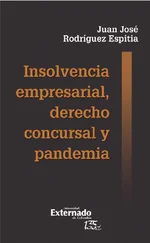Un modo diferente de plantear la discusión consiste en analizar no necesariamente la cantidad de insumos utilizados en el microrrelato (sean palabras, líneas, etcétera), sino el papel que cumple su signo contrario —el silencio—, a través del empleo sistemático de la elipsis (la llamada “omisión”, referida por Friedman), mecanismo de omisión intencional de información que, a su vez, obliga al lector a una participación más activa en la interpretación del texto. Resulta evidente que el microrrelato se presenta como una forma narrativa en la que lo “no dicho” adquiere una importancia aún mayor que en el caso del cuento y otras formas discursivas que hacen uso de este recurso, pues si en el cuento, como señala Julio Cortázar (1997), “[e]l tiempo del cuento y el espacio del cuento tienen que estar como condensados, sometidos a una alta presión espiritual y formal” (p. 385), en el microrrelato esta presión deviene en una mayor potenciación de los vacíos u omisiones que el texto presenta, así como la intensificación de las relaciones de intertextualidad de las que se vale para producir nuevos sentidos apoyándose en la eventual competencia de los lectores. De este modo, el microrrelato se presenta como una modalidad en la que la literariedad —entendida como el conjunto de características que diferencian y oponen el discurso literario a otros tipos de discurso— adquiere un protagonismo aún mayor que en el resto de los géneros literarios en la medida en que el texto exhibe su propia condición de artificio textual a través del empleo de recursos tales como la reescritura, la ironía, la parodia y muchos otros más que hacen explícito su diálogo con el resto del sistema literario 12.
La tercera característica del microrrelato reconocida y estudiada por los críticos es la narratividad, la cual —tal como sucede con la ficcionalidad o la brevedad— también comparte con otras modalidades discursivas —entre ellas, en particular, el cuento, pero también muchas otras manifestaciones no necesariamente literarias como la noticia, las narraciones deportivas, los informes técnicos, entre muchas otras—. Acerca de la narratividad en el cuento, afirma Pacheco (1997):
… el cuento es y no puede no ser un relato. En tanto relato, y valga por legítimo el juego de palabras, todo cuento debe dar cuenta de una secuencia de acciones realizadas por personajes (no necesariamente humanos) en un ámbito de espacio y tiempo. No importa si son acciones banales o cotidianas, no importa si se trata de acciones interiores, del pensamiento o la conciencia, tampoco si la dislocación espacio-temporal de su ejecución forma parte de la estrategia narrativa: aun en la hipótesis de que exista y pueda narrarse una situación estática, un estado invariable, el cuento sería siempre el relato, la narración, la historia de su percepción por parte de uno o más sujetos. (p. 16)
Sin embargo, desde esta perspectiva, la narratividad de una forma narrativa, tal como el microrrelato, el cuento o la novela residiría no únicamente en el modo de organización de una determinada secuencia de acciones sino, además —como ya se vio anteriormente—, en la puesta en práctica de una concepción y una elaboración estéticas de los materiales de la narración; en tal sentido, en el caso concreto de las formas narrativas literarias, la narratividad obliga a todo autor a un uso particular del lenguaje destinado a generar determinados fenómenos de significación en el lector a través del empleo de múltiples recursos lingüísticos (figuras retóricas, plurisignificación, autorreferencialidad, entre otros), así como al tratamiento de materiales narrativos (el espacio, el tiempo, el narrador, el narratario, el punto de vista, entre otros) que contribuyan a la creación de un universo ficcional con el cual el lector pueda establecer una interacción subjetiva. En tal sentido, entendida de este modo, la narratividad abarcaría un espectro bastante amplio de recursos e instrumentos que hacen posible una de las posibles formas de la literariedad .
Como característica esencial del microrrelato, Calvo (1997), por su parte, apela a la narratividad para establecer una distinción entre la microtextualidad y la micronarratividad :
Conviene, en primer lugar, diferenciar la microtextualidad de la micronarratividad; formas como el haiku, el aforismo, las greguerías o las sentencias son formas microtextuales que carecen, sin embargo, de la narratividad que es condición sine qua non de la existencia del mircrorrelato. Y, en segundo lugar, conviene distinguir el microrrelato de otras formas que puede adoptar la microtextualidad narrativa, como la parábola, la fábula, la anécdota, el apotegma, la escena, el caso, etc. (p. 17) 13
Por otra parte, la autora hace énfasis en la “intensidad narrativa” como característica imprescindible tanto del cuento como del microrrelato, aun cuando no llega a definir en qué consistiría esta, limitándose a considerarla como un rasgo que “nunca puede ser sacrificad[o]”. Un acercamiento a esta característica haría necesaria una consideración del modo cómo se configuran una sintaxis y una morfología narrativas en el microrrelato. En tal sentido, las afirmaciones de Friedman pueden contribuir a una mejor comprensión del problema de la narratividad de esta forma narrativa.
Otra característica —aunque no siempre presente en el microrrelato— que puede contribuir a determinar su configuración y tipificación reside en su capacidad de asimilación de otras formas genéricas 14. Se trata en este caso, nuevamente, del problema de la hibridación, para lo cual Siles (2007) —quien se apoya en las formulaciones de Mijaíl Bajtín (1991)— señala:
… el microrrelato lleva a cabo dichos procesos de manera explícita y los exhibe de modo especial en numerosos textos […] Sus diversas realizaciones producirían, a escala reducida la misma operatoria que Bajtin indica en la novela, concebida como un discurso de discursos: un género elástico y plurilingüe capaz de absorber y fagocitar otros géneros, técnicas, convenciones y modalidades textuales, tanto literarios como extraliterarios. (pp. 104-105) 15
Más allá del indiscutible parentesco que el microrrelato guarda con el cuento —particularmente en lo que atañe al papel de la brevedad y economía de recursos—, una forma de entender mejor su naturaleza transgenérica y desarrollo histórico como modalidad discursiva residiría en proponer un paralelismo con la novela moderna, lo cual podría permitirnos entender de qué manera el microrrelato lleva a cabo una “puesta en abismo” inédita e innovadora de algunos de los mecanismos que ya habían sido adoptados por la novela a lo largo de su desarrollo histórico —entre ellos, la intertextualidad, la apropiación de estilos y registros, la asimilación de otros géneros y modalidades discursivas (como el ensayo, el poema, la carta, el diario, entre otros), y la adopción de nuevas categorías estéticas (lo grotesco, la parodia, la ironía, el humor, entre muchas otras)—. Desde esta perspectiva, el microrrelato presenta una capacidad de asimilación de todo tipo de discursos y constituye un ejemplo paradigmático de cómo las relaciones al interior del sistema literario deben ser sometidas a una constante reestructuración. Por ello, desde sus inicios y, a diferencia de lo que ocurre con otros géneros literarios o modalidades discursivas 16, el microrrelato se constituye como un territorio o espacio en el que la experimentación formal y lingüística adquiere un papel central.
Otro tipo de factores, vinculados ya no exclusivamente a la configuración del campo literario sino a las transformaciones operadas en la estética y culturas de los siglos XX y XXI 17, podrían haber intervenido en el desarrollo del microrrelato y, más precisamente, en la configuración de su hibridación, rasgo que, en última instancia, lo acercaría a discursos extraliterarios situados, por ejemplo, en el ámbito de la cultura de masas (tales como la crónica periodística o el texto publicitario), que se ajustan a patrones de producción y consumo que influyen poderosamente en la naturaleza de los mensajes. La brevedad del microrrelato, así como su naturaleza proteica e híbrida, en ese sentido, se justificaría en la medida en que reproduce la experiencia de un lector inserto en una cultura que privilegia la fugacidad y velocidad como modos de consumo de la información, así como la serialización de sus mensajes.
Читать дальше