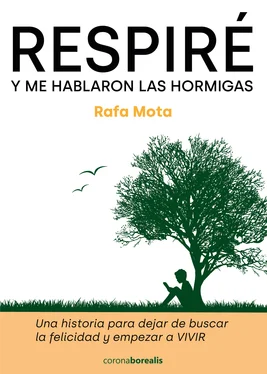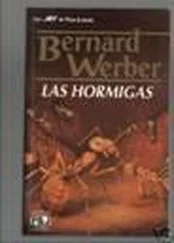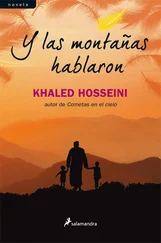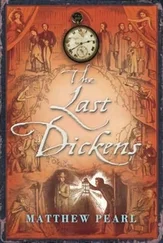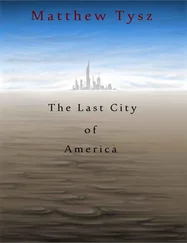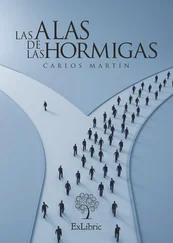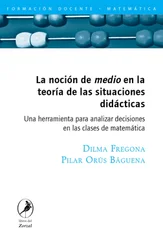Era un viernes por la tarde. Mi madre me dijo que fuera a por un paquete que le tenían guardado en la carnicería de delante de nuestra tienda -“MARTA, objetos de regalo”-. Salí a la calle. Eran casi las ocho. En el barrio todos los comercios estaban a punto de cerrar. Esperé a que el semáforo se pusiera en verde y crucé corriendo sin mirar. Justo en ese momento, un coche aceleró en los primeros segundos de su semáforo en rojo. Me embistió. Aterricé en la esquina contraria.
Literalmente volé. Caí de cabeza contra el suelo. Recuerdo el durísimo golpe en las piernas y la sensación de tener un líquido viscoso en la cara. Recuerdo a mi padre recogiéndome del suelo. Él, que esperaba en la calle mientras mi madre estaba en la tienda recogiendo para cerrar, lo vio todo desde la puerta.
Llegué al hospital con la cara ensangrentada. El parte fue conmoción cerebral, rotura de la tibia y peroné de la pierna derecha, rotura de radio, cúbito del brazo izquierdo, clavícula rota y unas cuantas costillas rotas también. Me pasé un mes en el hospital.
Pronto empecé a usar la silla de ruedas y a circular por los pasillos con la complicidad de las enfermeras. En otra habitación, había una niña a la que también habían atropellado. Tenía las piernas y los pies rotos. No se podía mover. Así que cada mañana al despertarme, me iba a su habitación con mi silla a hacerle compañía y a “cuidarla”. Fue la primera persona a la que “cuidé” y me gustó mucho la sensación de sentirme útil, importante, para alguien. Ella y yo mantuvimos el contacto hasta los quince años. Después le perdí la pista y no la he vuelto a ver nunca más.
Al volver a clase, todos se interesaron por mí: compañeros, profesores, el director del colegio, el subdirector, el hermano Ángel -que ya era muy mayor y estaba a punto de morir-, los padres de algunos niños...Durante un tiempo, fui el mimado del curso. Me hicieron delegado de clase. Haber sido atropellado y haber estado a punto de morir me convirtió en un héroe para los otros niños. Me sentí admirado por primera vez en mi vida. Me sentí importante. Me gustó.
Siendo un bebé le había ganado la partida a Dios y ahora, además, era un niño “gladiador” que salía airoso de sus batallas. Un pequeño “gladiador” al que aclamaban. Fue mi perdición.
Empecé a creerme mis propias historias: yo era el “bueno”, el “salvador”, el “guay”, el “importante”. También empecé a ser un pequeño tirano.
Viendo el éxito de la nueva estrategia de vida y para no volver a morirme de tristeza, “elegí”, unas nuevas creencias:
“Soy perfecto”
“Soy el mejor”
“Soy responsable”
“Soy fuerte”
Por lo tanto, no me podía permitir perder:
“Nadie me puede pisar”
“No puedo llorar”
Después del atropello, durante un tiempo tuve que ir con muletas. Necesitaba que alguien viniera a buscarme al salir de clase. Mi madre trabajaba y no podía venir. Mi padre también estaba ocupado. Como mi abuelo tenía una de sus panaderías enfrente del colegio, se decidió que sería él quien me viniera a buscar. Nada casual, por cierto. Esas tardes con mi abuelo, marcarían mi futuro.
Él era empresario. Negociante. Emprendedor. Trabajador. Mucho. Él era el “señor Antonio”. Los negocios eran su única pasión. Bueno, eso y el fútbol. Fue él quien me hizo socio y me regaló el carné de socio del Barça. Entre él y yo siempre hubo una complicidad especial. Cuando íbamos al campo, veía cómo se transformaba gritando contra el árbitro. No lo entendía muy bien.
Le miraba y pensaba “pero cómo es posible que pierda las formas así... -como todos los que había a nuestro alrededor-. Ahora lo entiendo. Gritar en el fútbol solo era, para él, una forma de descomprimir toda la presión acumulada en su día a día. Ahí, a gritos, cada cual se liberaba de su propia presión. Menos yo.
Aunque de talante bondadoso y atento conmigo, tenía un carácter fuerte, y cuando creía que tenía que poner los puntos sobre las íes, los ponía. Con los extraños era correcto y amable, pero cada cual, en su sitio, cada cosa en su lugar: un hombre de orden. Un pequeño empresario de los de toda la vida. Se había hecho a sí mismo y siempre me contaba sus batallas por los Monegros, durante la guerra civil, el hambre que había pasado y los compañeros que se habían quedado por el camino.
Al salir del colegio, mi abuelo y yo íbamos a la panadería. Cruzábamos la tienda saludando a las dependientas y avanzábamos por un pasillo. Al fondo, a la derecha, estaba el obrador, donde siempre había alguien trabajando, y a la izquierda había una puertecita de madera. Por ahí, se entraba al “reino” del “señor Antonio”, mi abuelo.
Nos pasábamos las tardes en su despacho, un cuartucho con poca luz, impregnado del aroma a pan recién hecho. Había una mesa de madera bastante vieja, con dos lamparitas, siempre llena de papeles y los típicos libros de contabilidad. En las estanterías, un montón de periódicos deportivos -” Dicen”, “Mundo Deportivo” ...-. Recuerdo varios sacos de harina. Bueno, sacos de harina había por todas partes.
Él estaba siempre haciendo números, escribiendo en sus libros de contabilidad, con las gafas puestas. Hacía calor. La temperatura de los hornos era muy alta y los teníamos en frente. Desde el despacho se oían las voces de las dependientas despachando a los clientes. Yo hacía mis deberes. Mientras tanto, él me hablaba de las panaderías y me contaba sus historias. Yo le contaba las mías, cosas “normales”, del cole. Nunca le conté las que verdaderamente me gustaban. Nunca le hablé de las estrellas ni del Universo quizá pensando que jamás me entendería. Ahora me pregunto si no habría también, debajo del “Señor Antonio”, un niño soñador.
Mi abuelo falleció hace años.
Supongo que siendo yo un niño, idealicé a mi abuelo. Siempre le veía contando billetes y hablando con personas que le venían a visitar. Aunque el despacho era su reino, tanto estaba allí como en el obrador, hablando con los panaderos, como en la tienda, hablando con las dependientas, como estaba en la calle, con los clientes que entraban y salían de la panadería. Valía para todo. Compraba. Vendía. Limpiaba. Calculaba. Daba trabajo...
A mí me hablaba de cómo vender más, de cómo atender a los clientes para que quedaran contentos y volvieran, de cómo colocar el pan en las estanterías para que se viera más apetitoso y llamara la atención. Me hablaba de porqué era mejor tener varias tiendas y no solo una. Aquello fue un máster avanzado en producción y marketing sin yo saberlo. El “adn botiguer” -comerciante- directamente “en vena”.
Además, juntos, “producíamos”. No solo me enseñaba teoría, sino también práctica. Me enseñó a hacer panecillos. Con pan de Viena. Eran su especialidad. Pequeñitos. Bien redonditos. Con una cruz en medio. Entrábamos en el obrador, nos quedábamos los dos en camiseta, cogíamos un saco de harina y lo volcábamos en las máquinas de amasar. Hacía un calor que te fundías, pero me encantaba que él me enseñara. Le ponía tanta pasión a lo que hacía, que me la transmitía. Yo le miraba atentamente: era el aprendiz que se emboba escuchando al maestro.
Nos untábamos las manos de harina y nos poníamos manos a la obra. Los dos, haciendo bolitas de pan. Las colocábamos en las palas de madera y, con el horno a temperatura, para dentro. Esperábamos hasta que salían doraditos. desprendiendo ese aroma a pan recién hecho que te entran ganas de comértelo todo. Después de dejarlos reposar cinco minutos, ya tibios, mi abuelo me dejaba llevarlos a la tienda en una cesta de mimbre para que las dependientas los pusieran a la venta.
Llegó a tener varias panaderías. Las tenía siempre llenas -muchos días había colas para comprar el pan-. Hacía dinero. Era una persona respetada. Nadie le rechistaba. Era el “señor Antonio” para todos sus trabajadores y para la familia era el que siempre “sacaba las castañas del fuego”. Aquello me impresionó. Me enganchó.
Читать дальше