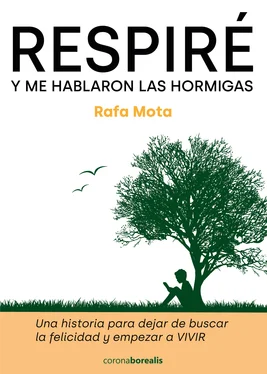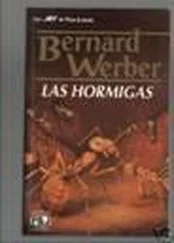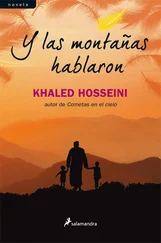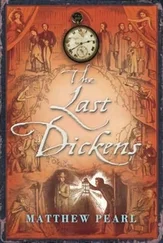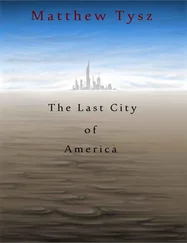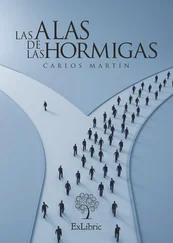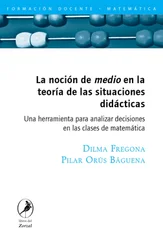Y fui creciendo, olvidándome de mis estrellas, de mi infinito, de mis payasos, de mi amado Universo, de mis “locuras”. Fui entrando en el mundo de los mayores, perdiendo la inocencia y la curiosidad vital, aprendiendo a “esforzarme” y a “sacrificarme” para encajar en el mundo que me rodeaba.
Entré en un sistema aburrido, donde no había MAGIA: entré a regañadientes en el mundo adulto y lo hice lleno de rabia.
Y, sin darme cuenta, mi “llamita” se fundió, la magia de los payasos se esfumó y las estrellas se apagaron.

Cuando te crees lo que no eres
Así, quedó sepultada, en lo profundo, bajo el MIEDO, mi llamita original. Atrapada. Herida. Triste. Ensombrecida. Anulada. Oculta. Creyéndose una “cosita insignificante” -una “mierdecilla”-cuando en realidad era la VIDA misma en movimiento.
En mis primeros años, muchas veces, me sentía triste. Muy triste. Casi siempre estaba solo. Jugaba mucho, pero solo. O si no, estaba con mi madre.
Me costaba mucho estar sin ella. Recuerdo que la quería mucho. Si me dejaba, me ponía muy triste. Ella era mi “protección”. Si se iba a trabajar, me dejaba con la “señora María” y el “señor” -su marido, nuestros vecinos-. Un matrimonio mayor por los que yo sentía verdadero amor. Eran como mis abuelos. Me cuidaban, me protegían y me daban mimos como nadie. Me amaban con locura de “abuelos”, aun sin serlo de sangre. Fueron los únicos con los que, recuerdo, yo era libre de verdad. Nunca me juzgaron. Nunca me dijeron que lo que hacía estaba “mal”. Todo lo contrario. Se reían mucho conmigo. Jugaba mucho en su casa. Les hacía actuaciones de circo. Con cuatro cosas les montaba un escenario en el comedor y teatralizaba allí mismo. Tendría seis o siete años. Con ellos haciendo de espectadores, podía ser payaso de verdad, sin necesidad de ser dueño del circo.
Aquello no tenía precio. Actuaba sin MIEDO a defraudar. Sin tener que estar a la altura. Sin tener que ser “alguien” importante. Actuaba para reír y disfrutar. Era como... wooow... estar en el cielo.
Quizá por eso, hoy en día, una de mis “herramientas” favoritas para trabajar los conflictos en los retiros, talleres y formaciones es el “teatro”. Teatralizar los conflictos de la vida diaria es un modo muy terapéutico de observar y des identificarse de la realidad.
Haciendo “teatro” en los eventos, nos damos cuenta del drama que le ponemos los humanos a la VIDA. Me lo paso muy bien. Disfruto. Salto, bailo, me muevo, gesticulo, abro los brazos, me río, interpreto...Hago todo lo necesario para que los asistentes “vean” aquello que está oculto. En cada evento doy rienda suelta a la imaginación y vuelvo a esos momentos de mi infancia. Me vuelvo a sentir como un “payaso” en libertad.
Sin embargo, me sentí un niño débil y bastante vulnerable. Influyó también que tuviese que ir a urgencias a menudo porque me daban muchos ataques. La medicación en la incubadora me había dejado el sistema inmunológico bastante tocado. Era alérgico a alimentos, colonias, detergentes...A la mínima que mi cuerpo percibía una “invasión”, reaccionaba. Una vez, en un hotel de Navacerrada con un puñado de pipas -exactamente cinco- casi me muero. Se me cerró la glotis y estuve a punto del k.o.
Así que, poco a poco, seguí cogiendo MIEDO a la VIDA. Empecé a ser algo hipocondríaco. Me daba MIEDO la enfermedad. El olor de las urgencias de los hospitales me repelía. Me fui encogiendo. Mi autoestima fue disminuyendo. Me comparaba a los demás y siempre los veía más fuertes y más valientes. Yo me sentía siempre “menos”.
Los fines de semana iba con mis padres a una casita que teníamos en la playa. Allí tenía un amigo, al que desde muy pequeño le gustaba ir a cazar bichos: arañas, escarabajos, cucarachas, saltamontes.... Ahora es un gran biólogo, pero en aquella época su madre estaba de los nervios porque de vez en cuando se le escapaba algún bicho por casa. En algún momento, los rociaba con cloroformo, los disecaba, los etiquetaba y los ponía en cajitas. Tenía una colección enorme.
Yo le acompañaba a “cazar”. Íbamos por los descampados y, a veces, por las rieras. Él buscaba sigilosamente y yo llevaba las bolsas de plástico. Él cazaba y yo abría cada bolsa para que metiera dentro cada presa. Los otros niños nos llamaban “los raros”. Los “bichos”, más concretamente. Bueno, yo era menos que bicho. Al menos, mi amigo era “EL BICHO”, que yo no llegaba ni a ese “honor”. Yo solo era el ayudante del “bicho”-que no sé si se puede ser algo más insignificante-.
Que se rieran de mí no me gustaba un pelo, pero quedarme solo -sin mi amigo “EL BICHO”- era insoportable. Así que recoger bichos era mejor opción que estar solo. No sabía cómo hacer amigos. Sufría.
En aquella época, mis padres eran asiduos a un club de tenis. Yo iba con ellos. Mientras mi padre jugaba, mi madre se quedaba charlando con sus amigas. Y yo con ella. Había otros niños, hijos de otras parejas, que jugaban juntos. Yo los miraba, deseando jugar con ellos, pero, vergonzoso, no me atrevía a acercarme. Recuerdo que eran mis padres quienes, llevándome con ellos, les pedían que jugaran conmigo. Los chicos, claro, aceptaban. Yo, humillado por no saber hacerlo solo, me ponía a jugar, pero al rato, viéndolos tan brutos, sin comprenderles, me cansaba y volvía con mi madre. Y así, me apagaba, sintiéndome inevitablemente solo. Solo y, como siempre, “distinto”. Ellos eran más fuertes, yo era más débil. Ellos eran “más”, yo era “menos”. Éramos…” diferentes”.
En aquellos primeros años de mi vida, sencillamente, me “hundía”. Recuerdo que “dolía”. Mucho. Algo dolía. No sabía qué. Pero dolía. Dolían mis rarezas. Dolía mi soledad. Dolía ver a otros “viviendo”.
Aun así, fui un niño aparentemente “normal”, al que nunca le faltó de nada; un niño sin muchos problemas. Pero el cuerpo y la química de las emociones ya dolían.
Así fueron esos ocho o nueve primeros años. Y allí quedó configurado mi “software”: lleno de “ideas” limitantes sobre mí mismo y no muy halagadoras. Ideas que creía que eran “mías”- y solo “mías”- pero que con el tiempo he ido descubriendo que las comparto con el resto de los humanos en general. Son ideas que me temo que todos hemos ido grabando y absorbiendo, que están “colgadas” en la “nube” del inconsciente colectivo y que son algo así como el “Dropbox de las creencias humanas”:
“No valgo nada”, “soy raro”, “soy diferente”, “tendría que saber hacerlo mejor”, “estoy haciendo el ridículo”, “se van a reír de mi”, “soy un inútil”, “tendría que hacer algo para remediarlo”, “debería ser mejor de lo que soy”, “no soy importante”, “no sé hacerlo”, “qué asco estar triste”.
Y una que sobresalía: “eres un mierda”.
Con el tiempo, si a alguien se le ocurría decírmelo, si alguien me decía “eres un mierda” se me encendían los demonios y donde fuera y con quien fuera, me partía la cara. Lo que no sabía es que quien me lo decía, lo único que hacía era “mostrarme” una creencia mía, oculta, que yo tenía sobre mí mismo.
Hubo un suceso que hizo que todo cambiara. Fue un punto de inflexión en esta historia. Algo que hizo que olvidara aquella tristeza, aquella timidez, aquella sensación de fragilidad. Algo que cerró a cal y canto toda la etapa anterior. Un hecho que desencadenó una estrategia de supervivencia totalmente nueva.
A los diez años, sufrí un gravísimo accidente. Me atropelló un coche. Recuerdo el golpe como si fuera ahora mismo. Crack. Duro y seco. Y la sensación de volar por los aires. Después ya solo recuerdo que me desperté en el hospital, en silla de ruedas.
Читать дальше