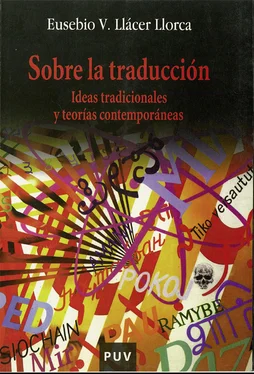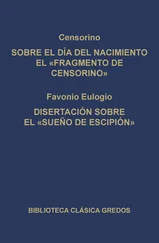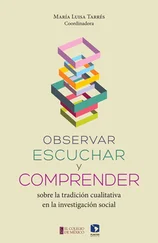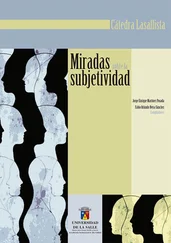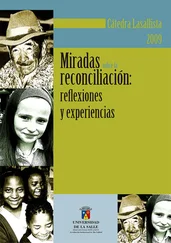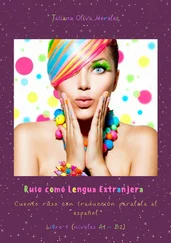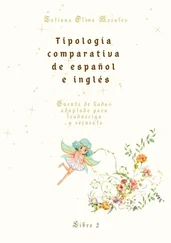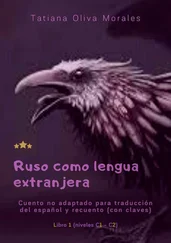Con estos antecedentes, Catford deduce que la posible traducibilidad de textos no es algo definible en términos absolutos sino siempre sujeto a cierta relatividad. La traducción total depende de la relación situación-sustancia establecida entre el texto 1 y el texto 2. Los términos linguistic untranslatability y cultural untranslatability remiten a las dos circunstancias que pueden provocar el fracaso de la traducción. 11Dentro del primer grupo, Catford define shared exponence como cualquier forma de ambigüedad producida por un sincretismo gramatical, semántico, léxico o morfológica en uno o varios niveles de una lengua en cuestión, p.e. la forma grafológico «banco» es común a varios lexemas con rasgos semánticos diferentes que pueden, en ciertos casos, prestarse a confusión. Los términos polisemia y oligosemia pertenecen al segundo grupo de posibles agentes causantes de ambigüedad. Mientras la intraducibilidad lingüística es producida, en gran medida, por diferencias estructurales existentes entre la lengua base y la lengua receptora, la cultural entra en relación con diversos factores y, por tanto, no es tan definitoria como la lingüística. Catford concluye al fin que ambas formas se pueden incluir en el concepto de intraducibilidad colocacional , en tanto en cuanto el problema fundamental en ambas reside en la imposibilidad de encontrar un equivalente de la lengua 1 para la lengua 2, referido a la misma colocación o situación en la cadena discursiva.
Quizá la aportación más importante y original en la teoría de Catford reside en lo que él denomina shifts , divididos en dos grandes apartados. Los primeros, level shifts, se refieren a la sustitución de un elemento perteneciente a un determinado nivel en la lengua l por otro de distinto nivel en la lengua 2; así, la traducción del subjuntivo español al inglés debe realizarse, por lo general, en otro nivel de la lengua, ya que en inglés rara vez se expresa el modo subjuntivo y cuando se hace, es a través de formas usadas también en el indicativo. Los segundos, categorial shifts, considerados contradicciones en la correspondencia formal entre ambas lenguas, se dividen en estructurales, de clase, de unidad e intrasistémicos. Los cambios estructurales se producen con frecuencia entre lenguas con estructuras superficiales muy diferentes como el inglés y el chino. Los de clase se dan con mucha facilidad debidos a pequeñas diferencias funcionales entre las lenguas, por ejemplo «a literature student» / «un estudiante de li-teratura.» Los cambios de unidad se relacionan fácilmente con razones estilísticas, como en «my mother is an architect» / «mi madre es arquitecta.» 12Finalmente, los cambios intrasistémicos se relacionan con diferencias distributivas propias de cada lengua, aun cuando éstas no impliquen diferencias estructurales entre ambas; así la gama de colores difiere notablemente en español y alemán, aunque ambas contemplen los mismos tonos en el espectro luminoso.
Catford cataloga los diferentes niveles discursivos –idiolectos, sociolectos, registros, estilos y modalidades–, y les otorga gran importancia en la discusión de su teoría, subrayando las diferencias existentes en sus ámbitos de acción. Este acercamiento, si bien da buena cuenta de los procesos seguidos en traducción, no presenta un plan definido de tratamiento de los textos. Sus ejemplos son muy aislados y fuera de contexto, siendo muchas veces discutibles. El autor dedica demasiado espacio a clasificar los distintos tipos de traducciones, antes de llegar a la total translation , aunque deja perfectamente definidos conceptos tan importantes como el de la functional equivalence, translation rule y las causas de ambos casos de untranslatability. Sin lugar a dudas su mayor aportación radica en los linguistic shifts; si bien los explica con amplitud, no queda absolutamente clara la diferencia entre los level y categorial shifts. Aunque se habla de unit, tampoco establece un límite preciso para el concepto de unidad de traducción. Sin embargo, y para finalizar con Catford, aclara perfectamente el fenómeno universal de los niveles discursivos, pieza de toque en la correcta realización de cualquier traducción.
Desde una perspectiva lingüística distinta, Jean Paul Vinay y Jean Darbelnet, pertenecientes a la Escuela Canadiense, publican en 1958 su trabajo Stylistique comparée du franςais et de l’anglais. Méthode de traduction. Como el título nos permite adivinar esta obra –que parte de los trabajos de Charles Bally en un análisis más allá de la morfología y la sintaxis– consiste en la confección de una lista más o menos amplia de los contrastes existentes entre las lenguas inglesa y francesa en niveles léxico, morfosintáctico y de mensaje dentro de un marco estrictamente interlingüístico. Como los propios autores afirman en su definición de estilística hay que distinguir entre,
la stylistique interne qui étudie les moyens d’expression en opposant les éléments affectifs aux éléments intellectuels à l’interieur d’une meme langue, et la stylistique externe (ou comparée) qui observe les caractères d’une langue tels qu’ils appraissent par comparaison avec une autre langue. Le present ouvrage se place indifféremment aux deux points de vue et, à l’ocassion, établit en outre des rapprochements entre les moyens d’expression des deux langues en présence. 13
Distinguen entre el plano de la realidad y el de la abstracción, que identifican respectivamente con el idioma inglés y con el francés, así como entre elementos afectivos y elementos intelectuales. Para los autores no existe la pretendida homogeneidad de la que hablaba Saussure; en su lugar existen distintos registros en las distintas lenguas. Quizá lo más característico de las estilísticas comparadas estribe en los llamados procedimientos de traducción; Vinay y Darbelnet distinguen dos: el de traducción literal y el de traducción oblicua. Entre los primeros incluyen el préstamo, el calco y la traducción literal, mientras en los segundos colocan la transposición o cambio de función, la modulación o cambio de punto de vista, la equivalencia o el cambio de procedimientos de expresión y la adaptación o equivalencia de tipo cultural. Al final de la obra incluyen un glosario que explica los conceptos manejados durante la exposición de su teoría.
Aunque los trabajos de Vinay y Darbelnet marcaron un hito en la época de su publicación, hoy día no se consideran sino un paso más hacia la consecución de una teoría integradora de la traducción, ya que las unidades analizadas se encuentran descontextualizadas y no se analizan más que resultados, sin detenerse a explicar el método empleado.
En nuestro país, Valentín García-Yebra expone en Teoría y práctica de la traducción (1982) su modelo comparativo lingüístico. Las aportaciones más originales de García-Yebra se refieren al comportamiento del castellano frente a otras lenguas –inglés, alemán y francés– examinando varios aspectos. El primero remite a la estilística en relación a antinomias tan relevantes en traducción como concisión-economía / ampulosidad, carácter sintético / analítico, carácter descriptivo / intuitivo, carácter emocional / intelectivo, etc. En segundo lugar se refiere a estructuras paradigmáticas –fonéticas, léxicas, morfológicas, sintácticas, semánticas y discursivas– y, por último, a las relaciones extralingüísticas (culturales, religiosas y pragmáticas).
Dentro del plano fónico, García-Yebra hace una reflexión histórica sobre la consideración del simbolismo de los sonidos lingüísticos aislados. Aunque concluye que estos últimos no significan nada por sí mismos, sí se detiene en una clasificación de los simbolismos en los casos de onomatopeya u otras palabras expresivas que denomina metáfora sonora, gesto sonoro y simbolismo fonético. Mientras la onomatopeya, universal lingüístico aunque arbitrario en cada lengua, se produce cuando los elementos de una palabra tratan de reproducir el sonido de algo («runrún»), la metáfora sonora («palpitar»), el gesto sonoro («tata») y el simbolismo fonético («lindo») se definen como diferentes manifestaciones relacionadas con la translación o relación de los sonidos de la palabra con su significado. Todos ellos suponen frecuentemente una gran dificultad en traducción, puesto que son arbitrarios en cada lengua y, por tanto, muy difíciles de prever (especialmente las onomatopeyas). Comenta después simbolismos fónicos en grupos de palabras, es decir, la aliteración como fenómeno común a todas las literaturas; ésta puede ser vocálica, consonántica o mixta. Igualmente se discuten otros elementos poéticos como la rima, el ritmo con sus características de timbre, tono, intensidad y duración, y la oposición entre eufonía (combinación de palabras que resulta en un efecto agradable al oído) y cacofonía, el efecto contrario.
Читать дальше