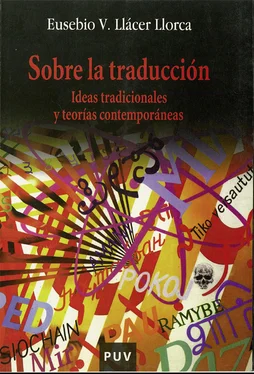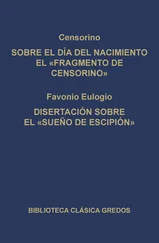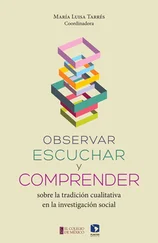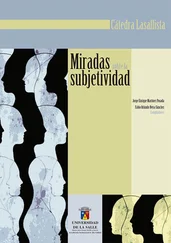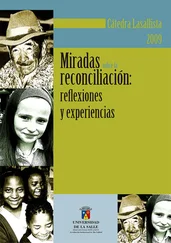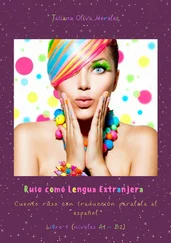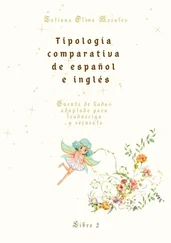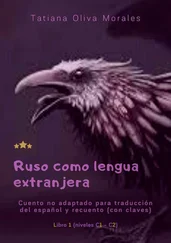Los estudios sobre traducción han atravesado distintas épocas que han coincidido en muchas ocasiones con las diferentes corrientes de pensamiento, culturales y literarias que ha experimentado la cultura occidental. A modo simplemente de introducción, recordemos que en una primera época, que hemos denominado pre-teórica, y que abarca desde la antigüedad hasta la segunda mitad de nuestro siglo, las clasificaciones sobre la traducción son más meditaciones especulativas –enraizadas principalmente en ideologías y consideraciones políticas y sociales– que verdaderas categorizaciones basadas en una amplia experiencia. Así, los romanos Horacio y Cicerón advirtieron contra el peligro de la imitación en un momento histórico en el que la cultura helénica, tras su declive político, seguía siendo considerada como la más perfeccionada de occidente, una situación no deseada por las instituciones romanas que querían rematar su poder político con un florecimiento cultural independiente de Grecia. Con el aforismo Non verbum e verbo, sed sensum exprimere de sensu (no debe traducirse palabra por palabra, sino el sentido del sentido), San Jerónimo estaba adelantándose en muchos siglos a la tradición traductiva religiosa, una tradición que en la Edad Media opta por retomar hacia el método de palabra por palabra, más eficaz en unos momentos de afirmación excluyente de control por parte de la Iglesia cristiana.
Ya en el Renacimiento, Lutero retoma la idea de San Jerónimo, rehuir el literalismo, aunque esto no le impide seguir siendo consecuente con su ambición de convertir a más fieles al cristianismo, o mejor, a su nueva forma de cristianismo. Mediante la aparente libertad que suponen sus directrices en la lectura de las escrituras, Lutero se erige en padre protector de sus fieles protestantes, dictándoles lo que deben entender en ellas. Mientras tanto, la tradicional Iglesia católica sigue abogando, en boca de Fray Luis de León, por una traducción que se asemeje en la mayor medida de lo posible al palabra por palabra, como es preceptivo. Ya en el siglo XVII nos encontramos con una Inglaterra alejada ya de la tradición católica –también de la luterana centroeuropea– con las primeras tentativas en pos de una clasificación algo más fundada en la práctica. Así lo expone John Dryden, en 1680, distinguiendo tres tipos básicos de traducción: metaphrase o «turning an author word by word, and line by line, from one language into another», paraphrase o «translation with latitude», la traducción del sentido propugnada por Cicerón e imitation donde «the translator not only varies from the words and senses, but forsakes them both as he sees occasion». 1
Llegados a este punto debemos realizar un alto para intentar marcar con claridad los períodos anterior y posterior a la Ilustración francesa. Hasta este momento, la mayor parte de los intentos de clasificación partían de la eterna antinomia sentido / literalismo. Sin embargo, a partir de este momento, se retoma el concepto de imitación del que tanto renegaron algunos autores clásicos, haciendo uso del manido eslógan «les belles infidèles». La novel cultura de masas pro-pugnada por la ilustración, verificada en España hacía doscientos años, en el Siglo de Oro –aunque de un modo mucho más proteccionista y autárquico– y la imitación de los clásicos sirve a la perfección para conquistar los objetivos sociales y políticos por parte del gobierno de la joven república. Entre tanto, en el resto de Europa continúa la eterna disquisición entre traducción libre y literal. Pero la ley pendular de la historia es inexorable y muy pronto cambian las tornas con la llegada del Romanticismo. El florecimiento de las lenguas nacionales, producto de la formación de los nuevos estados, empuja a los personajes dedicados a la traducción y al público general hacia un rechazo de las lenguas extranjeras en favor de las nacionales, en consecuencia produciéndose un retorno hacia el literalismo en menoscabo de la imitación neoclásica: «Le temps des traductions infidèles est passé. Il se fait un retour manifeste vers l’exactitude du sens et la literalité» (Leconte de Lisle). 2Es entonces cuando surge la escisión entre adaptación y traducción, una escisión que pervive en nuestros días.
Los tres estadios descritos por Gœthe necesarios para que un sistema literario alcance el ideal de la traducción son, en cierto modo, tres niveles de categorización histórica de la traducción. De acuerdo con Gœthe (1819), el último estadio correspondería a la más alta modalidad de la traducción. Tras superar los dos primeros, en los que el sistema receptor impera de algún modo sobre el foráneo, la traducción está en condiciones de conseguir una perfecta identidad entre los dos sistemas culturales y literarios, sin la prevalencia de ninguno de ellos:
Este último tipo de traducción se acerca eventualmente a una versión interlinear y facilita grandemente nuestra comprensión del original. Estamos guiados, forzados, al texto original: el círculo, en el cual la aproximación de lo extraño y lo familiar, lo sabido y lo desconocido se mueven constantemente, se completa finalmente. 3
Recapitulando toda la época que comprende desde el nacimiento del capitalismo y la expansión colonial hasta la Primera Guerra Mundial, Basnett-McGuire señala en su Translation Studies las principales tendencias en las tipologías de traducción: como actividad académica con preferencia del texto original sobre cualquier versión traducida; como medio de conducir al lector inteligente hacia el texto original; como ayuda al lector del texto traducido, permitiéndole convertirse, mediante la adición de un toque de extranjerismo al texto traducido, en el «mejor» lector del texto original; como medio para el traductor de ofrecer al lector del texto traducido una elección pragmática del texto original; por último, como modo de que el traductor magnifique el texto original que se considera en un nivel cultural inferior al del lector de la lengua a la que se traduce.
Hasta aquí, este somerísimo repaso histórico con el único propósito de alertar al lector de que muchos de los problemas de los que vamos a tratar en este trabajo, ya han sido de uno u otro modo abordados por autores y personalidades de varios ámbitos a lo largo de las distintos períodos de la civilización occidental, si bien con resultados desiguales y, en ocasiones, frustraciones expresadas en escritos diversos. Pero en el intento de abordar esta etapa de la teoría de la traducción y los estudios descriptivos y aplicados, me detendré en la explicación de conceptos previos fundamentales para delimitar el ámbito de estudio.
Hablaremos, aunque no necesariamente en este orden, de nociones y cuestiones como el concepto de traducción –translación, recreación, adaptación, reproducción, «traductio» y «traslatio», etc.–, el análisis de las relaciones teóricoprácticas entre ésta y el lenguaje en los niveles inter- e intralingüístico para pasar después a considerar las funciones referencial y connotativa de todo texto literario y no literario y las posibles alternativas a la noción clásica de la traducción, la posibilidad o imposibilidad de la traducción, las relaciones de la traducción con las distintas disciplinas, afines y no tanto, la doble alternativa de la traducción como producto o como proceso, decisiva para la comprensión de ésta en términos de comunicación e interpretación, la inevitable distinción entre norma, habla y supernorma. La función traductora es un apartado de importancia extrema en el presente estudio; cuestiones tales como hasta qué punto es necesaria la actividad traductora dentro de una cultura determinada o de la Cultura en sentido más amplio: quién juzga y qué criterios se siguen para aceptar traducciones en un marco socio-temporal determinado, haciendo mención expresa a la influencia de la crítica por medio de los textos refractarios y los juegos intelectuales de poder. Deberemos entonces subrayar las diferencias entre «traducción literaria» y traducción de textos literarios, y tratar de distinguir el término de «pseudotraducción» y su relación con las supuestas antinomias de creación/reproducción, transcreación / traducción.
Читать дальше