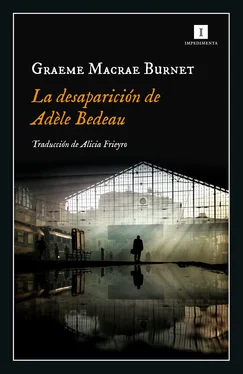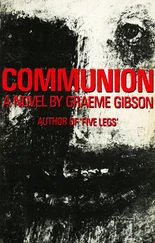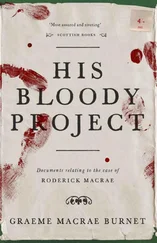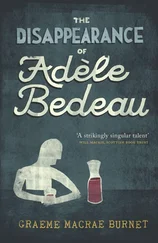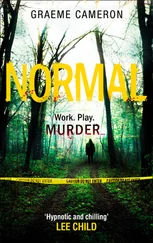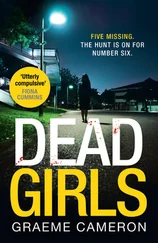Manfred temía las noches de los jueves. Llegó al Restaurant de la Cloche a la hora de siempre y ocupó su sitio junto a la barra. Pidió su primera copa de vino y la apuró con rapidez. Lemerre y Cloutier estaban sentados a su mesa. Petit se retrasaba. En el espejo de detrás del mostrador, Manfred vio a Lemerre sacar las cartas y empezar a barajarlas con aire ausente. Llegó Petit, se quitó la chaqueta y la colgó del respaldo de su silla. Lemerre y Cloutier ya se habían bebido dos tercios de la primera frasca de la velada. Los tres hombres charlaron en voz baja durante unos minutos antes de que Lemerre (siempre lo hacía Lemerre) gritara hacia el otro extremo del bar: «Suizo, ¿completas nuestro cuarteto esta noche?».
Manfred siempre aguardaba a que lo emplazaran de ese modo. No existía ningún motivo por el que no pudiese sentarse a la mesa de los tres hombres nada más llegar al restaurante, pero nunca lo hacía. En su lugar, porque era plenamente consciente de lo absurda que era la farsa que estaban representado, cuando Lemerre lo llamaba ponía cara de sorpresa, como si se le hubiese escapado que aquella era la noche de la partida.
Manfred se llevó su copa a la mesa con obediencia y tomó asiento. Los tres amigos ocupaban siempre el mismo sitio, obligando a Manfred a sentarse en la que para él era la silla del muerto. No había discusión posible en cuanto a quién se emparejaba con quién, puesto que cualquier variación habría hecho ineludible un intercambio de sitios. Por lo tanto, Manfred jugaba con Cloutier, y Lemerre jugaba con Petit. Cloutier era un jugador pésimo, incapaz de interpretar las subastas de Manfred y medroso en su juego. Lemerre y Petit se dedicaban a hacer trampas usando un sistema de señas mal disimuladas, ya fuera rascándose la nariz, tosiendo o dando golpecitos en la mesa. Aquel código primitivo suyo era tan descarado que solo conseguía favorecer a Manfred. Lo mismo habría dado que hubiesen descubierto sus cartas para que él las viera. A pesar de que Cloutier jugaba como un inútil total, ganaban constantemente. En una ocasión incluso, Lemerre había llegado a acusar a Manfred de hacer trampas. Pero la mayoría de las veces, Lemerre y Petit se limitaban a sacudir la cabeza ante la buena suerte de sus contrincantes.
Adèle trajo una nueva frasca y una copa de vino para Manfred. Al inclinarse sobre la mesa, este le miró de reojo el escote y pensó en el joven que había visto la noche anterior.
Los jueves se bebían cuatro frascas en la mesa de los tres amigos. Manfred se aseguraba de que su consumo de vino fuese parejo al de los otros para que no pudieran acusarlo ni de beber más de lo que tocaba, ni de quedarse atrás. Al final de la velada, la contribución de Manfred a la cuenta iba a parar al bolsillo de Lemerre. Los tres hombres abonaban sus consumiciones semanalmente. Manfred podría haber llegado a un acuerdo similar con Pasteur y, de esa forma, haber puesto fin al bochornoso ritual de la propina, pero nunca había pedido que le abriesen cuenta en el local y hacerlo ahora, después de tantos años, resultaría extraño. Seguro que Pasteur le preguntaría: «¿Cómo es que no me lo has pedido antes?». Manfred se las vería y desearía para responder a una pregunta así. Sería difícil aducir que nunca se le había pasado por la cabeza. Pensaba en ello todos los días.
Lemerre anotaba la puntuación en el dorso de un sobre. Desde la muerte de Le Fevre, Lemerre se había convertido en el líder de facto del grupo. Olía a una mezcla de productos capilares y de sudor. En su cara rubicunda llevaba estampada una expresión de desprecio permanente, y con frecuencia se le podía oír menospreciando a gritos a los inmigrantes, a los judíos (a quienes consideraba culpables de casi todos los males del planeta) y a los homosexuales, constituyendo estos últimos la peor de sus pesadillas. «Tu gente —le gustaba decir a Manfred— sí que sabe, Suizo. Mantienen a raya a los turcos y a los judíos.» Lanzaba sus invectivas de una manera vagamente afeminada, acompañándolas de elaborados gestos con las manos que parecían sugerir que estaba salpicando joyas de sabiduría entre sus acólitos. El efecto resultaba cómico y amenazador al mismo tiempo. En alguna ocasión, Manfred había entrado al trapo y discutido con Lemerre, pero solo había conseguido salir escaldado y que acabaran acusándolo de ser un comunista trasnochado. Ahora dejaba que fuera Pasteur el que interviniese cuando las diatribas de Lemerre se salían de madre.
Cortaron la baraja y se repartieron las cartas. Lemerre y Petit se embarcaron en un complejo intercambio de toses y golpecitos en la mesa a partir del cual Manfred infirió que ambos iban flojos de picas. Él iba cargado de picas, y dedujo que Cloutier debía de tener en su mano un par de figuras de ese palo. Ignoró la apertura de su compañero con dos corazones e hizo un salto directo a seis picas.
—¿Y esa apuesta de dónde te la sacas? —dijo Lemerre.
Manfred se encogió de hombros. Se llevó las trece bazas con facilidad.
—¿No has tenido cojones de ir a por la manga entera o qué? —se burló Lemerre—. El mundo es de los audaces, ¿eh?
La partida continuó en esta línea. Manfred incluso se dejó ganar una mano en algún momento, brindándole a Lemerre la oportunidad de presumir de su maestría en el juego.
En las raras ocasiones en las que Cloutier llevaba la voz cantante, Manfred se dedicaba a observar las idas y venidas de Adèle. Estaba menos hosca que de costumbre. Intercambiaba algún que otro comentario con los comensales. Iba más erguida, como si le hubiesen quitado un peso de encima. Evidentemente estaba enamorada del joven de la motocicleta, pensó Manfred. No se alegró por ella, solo sintió cierto resquemor hacia el joven; más bien hacia todos los jóvenes que podían ganarse a una chica valiéndose de una moto y una retahíla de piropos vulgares. Adèle se acercó a la mesa con la última frasca de la velada.
Sin pensarlo, Manfred le espetó:
—Estás muy guapa esta noche, Adèle.
Los tres amigos se quedaron petrificados. La mano de Petit, que estaba a punto de echar una carta, quedó suspendida en el aire. Los tres se miraron entre ellos, esperando a que Lemerre reaccionara. Este se limitó a prorrumpir en estridentes carcajadas, que hallaron eco inmediatamente en sus dos compañeros. Manfred se sonrojó hasta las orejas y bajó la mirada a la mesa.
—Ándate con cuidado, niña —farfulló Lemerre entre risas—. Nuestro suizo es todo un don Juan.
Adèle no pareció inmutarse. Sonrió débilmente en dirección a Manfred y volvió a la barra con la frasca vacía.
Finalizada la timba, Manfred dio las buenas noches a los otros jugadores y abandonó el local. Le alivió que Adèle se encontrara barriendo todavía cuando terminó la partida y se hubieron bebido la última frasca. Estaba convencido de que iba a reunirse de nuevo con el joven en el parquecito de delante del templo protestante. Y, en efecto, allí estaba él, apoyado contra el asiento de su motocicleta, fumando un cigarrillo.
Esta vez Manfred le echó un buen vistazo. El chaval no tendría más de dieciocho o diecinueve años. Su pelo era rubio e hirsuto y su tez lozana, como si no hubiese empezado a afeitarse aún. Mientras se aproximaba, Manfred se preguntó si el joven lo reconocería de la noche anterior. Si lo hizo, no dio señales de que así fuera. Ni buscó establecer contacto visual ni apartó la mirada. Tenía los ojos azules y los labios finos. A Manfred le produjo una extraña sensación de alivio que no tuviera pinta de ser uno de esos tarambanas que van picoteando de flor en flor.
Al pasar de largo, el joven dio una calada al pitillo. Lo sostenía de manera torpe, pinzado entre los dedos pulgar e índice. Lo de fumar era una mera pose. Manfred se figuró que sería igual de torpe en la cama, si es que había llegado tan lejos. Le agradó que Adèle no estuviera liándose con un Romeo de mucho mundo. Dejó el parque atrás y continuó hacia su apartamento. Entonces se detuvo y dio media vuelta. Más tarde, al recapacitar sobre ello, Manfred no podría explicarse qué fue lo que le llevó a hacerlo. No había sido algo que tuviera planeado, ni tampoco recordaría haber tomado una decisión. Fue un impulso del momento al que había sucumbido.
Читать дальше