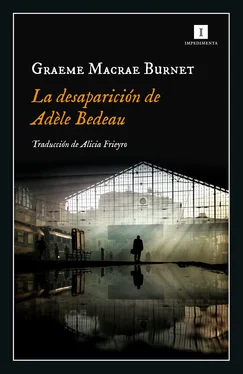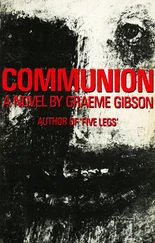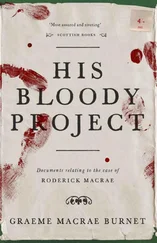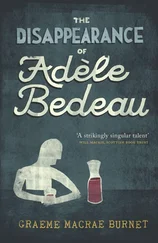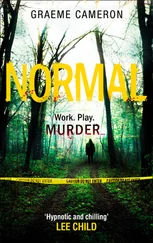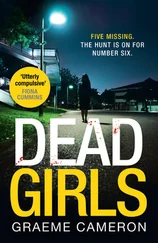El segundo era el recuerdo más querido que Manfred tenía de su padre. No se acordaba del motivo (quizá fuera su cumpleaños), pero Gottwald se lo llevó a visitar la fábrica de cerveza donde trabajaba. Manfred guardaba en la memoria el penetrante aroma de la levadura y el retumbar de los barriles vacíos al rodar sobre los adoquines. Los otros trabajadores de la cervecera, o al menos así los recordaba Manfred, eran hombres de baja estatura, morenos y fornidos, justo igual que su padre, que caminaban con las piernas separadas y columpiando los brazos hacia afuera. Mientras Gottwald cruzaba el patio con Manfred, los hombres, al ver a su compañero, gritaron: «Grüezi Gottli».
«¿Sabes lo que significa? —le había preguntado Gottwald—. Pequeño Dios. No está mal, ¿eh? Pequeño Dios». Manfred se agarró fuerte a la mano de su padre y soñó con el día en que también él trabajaría en la cervecera.
Cuando Manfred tenía seis años, el Restaurant de la Cloche salió a la venta y el padre de Anaïs lo compró para que su hija y su marido lo regentasen. La ubicación del restaurante en el centro del pueblo les garantizaba una afluencia continua de clientes procedentes de los comercios y oficinas vecinos, así que, aunque por las noches se sirvieran cenas, el grueso del negocio se hacía durante la jornada. Monsieur Paliard debió de pensar que estaba colocando a su yerno en una empresa infalible, pero pasó por alto tanto los modales propios de trabajador de cervecera de este como su rudimentario conocimiento de la lengua francesa. Con sus hoscas maneras, Gottwald consiguió espantar a la clientela del establecimiento. Le faltaban la gentileza y la autoridad del patrón de éxito. A medida que el negocio se iba lentamente a pique, Gottwald pasaba más y más noches en el lado equivocado de la barra, maldiciendo a voces a los estirados franceses que habían decidido gastar sus francos en otra parte.
Después de morir su padre, el negocio se vendió, pero Manfred y su madre continuaron viviendo en el apartamento de encima del restaurante hasta que, debido al delicado estado de salud de ella, se vieron obligados a regresar a la casa familiar de las afueras, en la zona norte del pueblo. Manfred echaba de menos vivir encima del bar, con los olores de la cocina y el sonido del debate del día colándose por la ventana abierta mientras él y su madre cenaban. El restaurante era el ombligo del pueblo. En la casa familiar, Manfred estaba aislado. Para sus abuelos, él no era tanto un motivo de orgullo como un recuerdo del desliz de su hija. Manfred heredó el carácter brusco de su padre y la complexión débil de su madre, dos rasgos que entorpecían su capacidad para hacer amigos con la facilidad de los otros chicos. Mientras vivieron encima del bar, los hombres lo saludaban con afecto cuando volvía del colegio, igual que si fuera uno de ellos. Los fines de semana hacía recados a los parroquianos y se ganaba unos céntimos por las molestias. Al caer la tarde, se apostaba en la ventana de arriba y escuchaba el flujo y reflujo de las conversaciones, a las que contribuía mentalmente con su propia cosecha de sabios comentarios. En el hogar Paliard no había voces que escuchar, y Manfred se pasaba el tiempo sentado en su dormitorio oyendo el lento tictac del reloj de pie que ocupaba el descansillo de las escaleras.
En el colegio a Manfred lo llamaban el «Suizo» y el apodo se le había quedado. Lo detestaba. Lemerre lo usaba todavía cuando invitaba a Manfred a unirse a la timba de los jueves. «¿Vienes a jugar, Suizo?», le gritaba desde el otro extremo del local. Manfred deseaba que su madre hubiera recuperado su nombre de soltera, pero ella permaneció por siempre fiel a la memoria de su esposo, a pesar de los muchos defectos de este. Después de que Manfred y su madre tuvieran que dejar el Restaurant de la Cloche, Anaïs le pedía a menudo que la acompañara junto a su lecho. Manfred detestaba el olor del dormitorio de su madre. Era como un hospital. En la cómoda se alineaban frascos y más frascos marrones de pastillas. Ya cerca del final, el médico la visitaba casi a diario; un privilegio reservado a las familias del estatus de los Paliard. Cuando Manfred entraba en la alcoba, Anaïs le sonreía con pesar y le tendía la mano. A menudo estaba demasiado débil para separar los hombros de las almohadas que le servían de apoyo. Él se sentaba al borde de la cama y le sostenía la mano.
Anaïs tenía una fotografía de Gottwald en la mesilla. En ella, él aparecía de pie junto a un automóvil detenido en la cuneta de una sinuosa carretera en lo alto de las montañas suizas. El coche era un Mercedes que el padre de Anaïs les había prestado para la luna de miel. Gottwald posaba en mangas de camisa, los brazos en jarras, sacando pecho, con su espesa mata de pelo oscuro engominada y peinada hacia atrás como se estilaba en la época: todo un dechado de virilidad.
A Anaïs le gustaba contarle a Manfred la historia de cómo ella y Gottwald se habían conocido. Él había cruzado la frontera para acudir a los festejos del Día de la Bastilla. En la plaza próxima al Restaurant de la Cloche se celebraba una fiesta popular. Hacía un calor inusual, incluso para el mes de julio. Anaïs tenía diecisiete años. Ella y una amiga paseaban entre los puestos mientras degustaban los productos que estos ofrecían. Habían bebido dos o tres vasos de sidra y se les había subido a la cabeza. La amiga de Anaïs, Elisabeth, fue quien reparó en Gottwald. Estaba apostado junto a un puesto bebiendo un vaso de cerveza y tanteando descaradamente a las muchachas que pasaban por su lado. Elisabeth insistió en que se acercaran a hablar con él. Anaïs vaciló. No tenía experiencia con los hombres, pero Elisabeth ya se había puesto en marcha. Se quedó un paso por detrás de su amiga mientras esta hacía las presentaciones. Gottwald les besó la mano y dijo: «Enchanté, mesdemoiselles», con un acento muy marcado que provocó las risitas de las dos amigas. Enseguida estuvieron los tres paseando juntos entre el gentío mientras Elisabeth le contaba su vida a Gottwald alegremente. Era una muchacha muy atractiva y segura de sí misma, y Anaïs sospechaba que estaba de vuelta en lo que a las relaciones con los hombres se refería. Anaïs escrutó a Gottwald. No era guapo en el sentido convencional de la palabra —era demasiado bajo para serlo—, pero había un no sé qué en su porte y en el brillo de sus ojos negros que la fascinaba. Resultaba evidente que Gottwald no entendía la mitad de lo que le decía Elisabeth, pero mantenía los ojos clavados en ella. Anaïs se dio cuenta de que estaba deseando que su amiga dejara de cotorrear para que Gottwald pudiese desviar la mirada y fijarse en ella.
Se detuvieron junto a un puesto y Gottwald las invitó a una sidra. Elisabeth tuvo que excusarse un momento. Tan pronto como se hubo marchado, Gottwald miró a Anaïs a los ojos y dijo: «Me alegro de que se haya ido. Habla demasiado, pero a ti sí que me gustaría verte otra vez».
Anaïs sintió un nudo en la garganta. La idea de que aquel extranjero de piel morena la prefiriese a ella antes que a su mucho más bonita y encantadora amiga resultaba embriagadora. Y antes de que se diera cuenta había consentido en quedar con Gottwald al día siguiente. Ninguno de los dos dijo nada al respecto cuando regresó Elisabeth.
En su cita, Gottwald y Anaïs salieron a pasear por el bosque. Hacía fresco bajo el follaje. No hablaron demasiado. Anaïs ignoraba qué se le decía a un hombre, pero antes de que acabara la tarde, Gottwald la besó. Ella tenía la espalda apoyada contra un árbol y quedó abrumada por el peso y el intenso olor de él. Casi se desmaya de pasión, le contó a Manfred. Siguieron viéndose a escondidas —Gottwald no era la clase de individuo que Anaïs tenía soñado presentarle a su padre— hasta que resultó imposible ocultar su relación durante más tiempo. Entonces fue cuando Gottwald le pidió que se casara con él.
Читать дальше