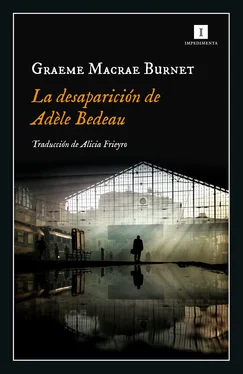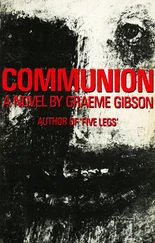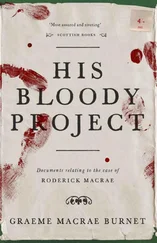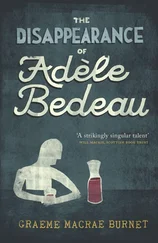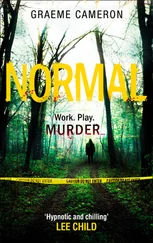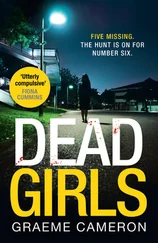—Las calificaciones académicas están muy bien, pero en la vida lo que de verdad importa es trabajar mucho y tener buen ojo para el comportamiento de la gente. Personalmente, soy un ávido observador del ser humano. No te mentiré, conmigo has caído en buenas manos. Observa, aprende y llegarás lejos.
Se inclinó sobre la mesa e indicó que Manfred debía hacer otro tanto antes de continuar con un susurro.
—Que quede entre nosotros; tengo pensado jubilarme dentro de unos años. Esa pandilla de carcamales decrépitas de ahí fuera —levantó un pulgar en dirección a la puerta— no suman dos dedos de frente entre todas. Lo de ellas es simple papeleo. A esas lo único que les interesa es cotillear y cobrar su cheque a fin de mes. Pero un joven brillante con un buen traje como tú… Si juegas bien tus cartas, podrías ocupar mi puesto de aquí a unos cuantos años. ¿Qué te parece, muchacho?
Manfred se aguantó las ganas de decirle que prefería arrojarse al Rin antes que pasar un minuto más de lo necesario trabajando en la sucursal del Société Générale en Saint-Louis.
—Le estoy muy agradecido por esta oportunidad —contestó, sin embargo.
Ese mismo día, Manfred preguntó por el apartamento de encima del Restaurant de la Cloche, pero se enteró de que estaba ocupado por el nuevo propietario y su mujer. Entonces, como medida temporal, alquiló el apartamento próximo a rue de Mulhouse.
[1]. Bachillerato. (Todas las notas son de la traductora.)
El jueves era día de mercado. A las doce y media, el Restaurant de la Cloche estaba lleno de gente. Manfred conocía de vista a la mayoría de los clientes y respondió con un gesto o articulando un mudo «buenos días» a los que lo saludaron. Hasta ahí llegaba su interacción con los demás parroquianos. Entre los que almorzaban a diario en La Cloche existía, como ocurre con los viajeros habituales de un mismo tren, un entendimiento tácito acerca de las fronteras de la comunicación. Manfred ocupó su lugar en la mesa de la esquina que Marie le tenía reservada. El menú rotaba semanalmente y permitía escoger entre dos entrantes, dos primeros y un plato especial, seguidos de postre o café. En el transcurso de los casi veinte últimos años, los menús del día no habían variado. El plato especial de los jueves era pot-au-feu. Aproximadamente una vez al mes, Manfred le sugería de broma a Pasteur que cambiase el menú. «¿Has visto algún buzón de sugerencias por aquí?», le respondía el dueño de forma invariable.
Adèle se acercó a la mesa de Manfred para tomar la comanda. Él se sintió inexplicablemente excitado al verla.
—Hola, Adèle.
Intentó hacer contacto visual, buscando en ella algún gesto cómplice con el que reconociera lo que había acaecido entre ambos la noche anterior.
—Monsieur —respondió impasible Adèle.
No levantó los ojos de su libreta y recitó la comanda de Manfred de los jueves (sopa de cebolla, pot-au-feu, crème brulée) antes de que él tuviera ocasión de decir esta boca es mía. Manfred tuvo la tentación de cambiar de repente su elección de siempre con el único propósito de llamar la atención de la chica, pero cuando ella se dio la vuelta con aire de gran hastío, se alegró de no haberlo hecho. Con una acción semejante solo habría conseguido que Pasteur se presentase en su mesa exigiendo saber a qué se debía semejante alteración de costumbres. Manfred se imaginó a sí mismo gritándole: «¡Me apetecía cambiar un poco, nada más!», antes de volcar la mesa y abandonar furioso el restaurante, estrellando a su paso las copas de vino de los otros clientes contra las paredes.
Abrió su ejemplar de L’Alsace por la sección de Economía y clavó la mirada en las columnas de cotizaciones sin prestar ninguna atención. Adèle regresó con su sopa. Seguía sin revelar señal alguna del momento de intimidad que ambos habían compartido. Cuando volviese con el segundo plato quizá pudiera preguntarle de manera casual si había pasado una noche agradable. Hasta podría interesarse por el joven. ¿Qué tendría eso de malo? Después de todo, los había visto juntos. ¿Acaso no era perfectamente natural comentar el hecho? Manfred ya casi había dado buena cuenta de la copa de vino incluida en el menú. La sopa estaba aguada y sosa.
El ir y venir de clientes era continuo. Cuando estaba lleno, el Restaurant de la Cloche funcionaba como una máquina bien engrasada. Marie a menudo se demoraba junto a la mesa de uno de los parroquianos para intercambiar un par de frases, pero sus ojos no paraban de escanear el local en busca de platos vacíos y de clientes que desearan pagar la cuenta. Las facturas las despachaba Pasteur con absoluta parsimonia desde su puesto detrás de la barra. Las mesas se despejaban y se montaban de nuevo con eficiencia militar. Al estrépito procedente de la cocina se sumaba el constante vocear de los platos a medida que iban saliendo de esta. Los clientes hablaban a voces con la boca llena, conscientes de que no se esperaba de ellos que se demorasen demasiado con su almuerzo. Casi todos optaban por saltarse el café. Si no lo hacían, se lo servían con el postre. Adèle estaba atendiendo a los otros clientes con la misma hosquedad que había gastado con Manfred. Sus movimientos eran lentos y cansinos, igual que si fuera una vaca de camino a la caseta de ordeño, pero, a su manera, resultaba igual de eficiente que la frenética Marie.
Al pasar junto a la mesa de Manfred, Adèle retiró su cuenco de sopa mientras sostenía en equilibrio los platos de otra mesa en un brazo. No era el mejor momento para entablar conversación, pero cuando ella se dio la vuelta, Manfred elevó la voz.
—Por cierto, Adèle, si no es demasiada molestia, me gustaría cambiar mi comanda. Tomaré el choucroute garnie.
¡Aquello seguro que llamaba su atención! Adèle se giró de nuevo hacia él.
—Desde luego, monsieur —dijo.
Su expresión permaneció impertérrita. Manfred no pudo sino admirar la fría impasibilidad de la chica mientras regresaba a la cocina.
—Y, Adèle —añadió, levantando un poco el tono de voz para hacerse oír por encima del bullicio—, quisiera otra copa de vino.
Manfred reconoció que era para quitarse el sombrero: la chica no había mostrado ni un ápice de emoción; pero mientras la observaba abrir de un empujón las puertas batientes de la cocina, no le costó imaginar la conmoción subsiguiente al anuncio de que Manfred Baumann había cambiado su comanda. ¡Y además iba a tomarse una segunda copa de vino! Se arrellanó en su silla y observó a los demás parroquianos del restaurante. Todos permanecían ajenos a la trascendencia de los acontecimientos que estaban teniendo lugar en ese momento.
Manfred estuvo esperando a que el propietario llegase de un momento a otro a su mesa para preguntar si el pot-au-feu ya no era de su gusto. Pero Pasteur no se acercó. Se quedó detrás de la barra decantando el vino en las frascas, actuando como si no hubiese sucedido nada inusual. Ni siquiera miró en la dirección de Manfred.
Adèle apareció con su choucroute.
—Bon appétit —dijo.
El cerdo estaba grasiento y pasado. El choucrout demasiado fuerte. Manfred echó de menos la carne estofada de la que Marie estaba tan orgullosa. El pot-au-feu era su comida preferida de la semana, pero esa no era la cuestión. Rebañó el plato. Lo tomarían por un estúpido de tomo y lomo si, después de cambiar la comanda, no hacía ver que había disfrutado de su elección. Apuró su segunda copa de vino y se echó hacia atrás en la silla con una sensación de enorme satisfacción.
De regreso, en la sucursal del banco, Manfred sintió los efectos de la copa extra de vino. Sentado a su escritorio, notó que daba cabezadas y pidió a su secretaria a través del interfono que le trajese un café. Recibió a un granjero apellidado Distain para discutir la ampliación del periodo de gracia de un préstamo. Manfred escuchó distraídamente al tedioso granjero perorar cansinamente durante quince minutos sobre la presión de los supermercados, la injusta normativa del mercado común y la amenaza a la forma de vida francesa. Un somero vistazo al expediente le reveló que la granja llevaba una década perdiendo dinero. Concedió a Distain tres años de carencia, el máximo posible. El hombre apenas logró contenerse. Durante un instante terrible, Manfred creyó que a Distain se le iban a saltar las lágrimas de puro agradecimiento. Según lo acompañaba fuera de su despacho, tuvo que arrancar literalmente su mano de entre las del granjero.
Читать дальше