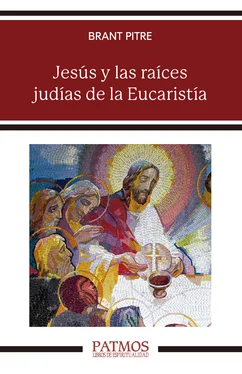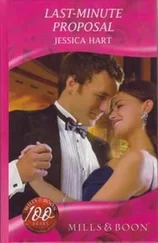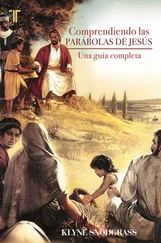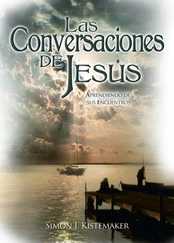Lo ocurrido con la tierra prometida en el primer éxodo es bien sabido; arranca con la llamada de Dios a Abraham, de su hogar en Ur de los Caldeos (actual Irak), donde le promete entregarle, a él y a sus hijos, «la tierra» de Canaán (actual Israel) (Gn 12, 1—3). Al comienzo, la promesa parece cumplirse, e Isaac, hijo de Abraham, y Jacob, su nieto, ocupan esa tierra (Gn 22—36). Sin embargo, tras una serie de acontecimientos en los que aparecen José y los doce hijos de Jacob, los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob acaban viviendo en Egipto, lejos de la tierra prometida, durante unos 400 años, hasta la llegada de Moisés (Gn 37—50). Como se verá más adelante, desde el nacimiento de Moisés hasta el paso del río Jordán de Josué, la historia del éxodo de Egipto es, por encima de todo, la del regreso de las doce tribus a la tierra prometida a Abraham. Es la narración de Dios liberando a su pueblo de la esclavitud y el exilio, hacia una tierra «buena y espaciosa, que mana leche y miel» (Ex 3, 8).
Pero la historia no se detiene ahí, porque el pueblo de Israel no permaneció por siempre en ese país. Como ya se ha visto, en el 722 a. C., diez de las doce tribus fueron expulsadas por el Imperio asirio, y se dispersaron entre los gentiles. Un par de siglos después, en el 587 a. C., la historia se repitió, y Babilonia hizo lo mismo con las dos que quedaban, la de Judá y Benjamín, llevándoselas a su nación. No obstante, aunque en el 539 d. C. regresaron a Israel, al llegar el siglo i, época de Jesús, las diez tribus del norte seguían diseminadas entre las naciones, de donde surge la leyenda[17] de las «tribus perdidas de Israel». Por este motivo, y porque Dios les había prometido la tierra de Abraham, los profetas del Antiguo Testamento predijeron que un día se produciría ese «regreso» definitivo, un nuevo éxodo a una nueva tierra prometida.
Esta esperanza en el reagrupamiento del pueblo disgregado de Dios recorre todas las escrituras judías. Por ejemplo, el profeta Amós afirma que un día Dios plantará a su pueblo «sobre su tierra», y «zarandearé a la casa de Israel entre todas las naciones» (Am 9, 14—15). También Oseas profetizó que, con la nueva alianza, las doce tribus se reunirían en «la tierra» (Os 1, 10—11; 2, 16—23). Por último, Jeremías dice que, cuando el nuevo éxodo tenga lugar, Dios entregará a las doce tribus una «tierra espléndida» como heredad (Jr 3, 15—19), y muchas otras profecías[18].
Lo fascinante de esta esperanza bíblica son los indicios de que la futura tierra prometida no tiene por qué ser idéntica a la terrenal de Israel, tal y como queda implícito en la famosa profecía de Natán sobre el reino imperecedero de David (2 Samuel 7). En este oráculo, Dios promete que «fijaré un lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré allí para que more en él» (2 Sam 7, 10). Este nuevo «lugar» no puede referirse a la tierra de Israel, porque desde los tiempos de David las doce tribus ya vivían allí. Igual de desconcertante resulta que el profeta Ezequiel describa la futura tierra prometida a semejanza del «jardín del Edén» (Ez 36, 33—35), y que relacione el regreso de las doce tribus con la resurrección de los muertos (Ez 37). ¿Es una simple referencia a la tierra de Canaán, o Ezequiel vislumbró un viaje a algún lugar mayor?
Finalmente, y esto es lo más importante, Isaías describe una y otra vez el nuevo éxodo como la travesía del pueblo de Israel hasta la nueva Jerusalén (cfr. Is 43, 49, 60). Es llamativo que, en su visión, contemple Jerusalén y esa tierra como «un cielo nuevo y una tierra nueva», una nueva creación:
Pues he aquí que yo creo cielos nuevos y tierra nueva, y no serán mentados los primeros ni vendrán a la memoria; antes habrá gozo y regocijo por siempre jamás por lo que voy a crear. Pues he aquí que yo voy a crear a Jerusalén «Regocijo», y a su pueblo «Alegría» (Is 65, 17—18).
Yo vengo a reunir a todas las naciones y lenguas; vendrán y verán mi gloria…. Y traerán a todos vuestros hermanos de todas las naciones como oblación a Yahvé… a mi monte santo de Jerusalén —dice Yahvé—… Porque así como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecen en mi presencia —oráculo de Yahvé— así permanecerá vuestra raza y vuestro nombre (Is 65, 18, 20, 22).
En otras palabras, dentro de las propias escrituras judaicas se dan motivos para creer que los profetas contemplaron un nuevo éxodo a una nueva tierra prometida, más excelsa que la que encontraron tras el éxodo de Egipto.
Si nos fijamos en los textos judíos ajenos a la Biblia, encontramos más pruebas de que[19] esta esperanza superaba la de un mero retorno a la tierra. Por ejemplo, en un antiguo escrito del siglo i d. C., descubrimos la idea de que la verdadera «tierra santa» está en el «mundo superior», donde se halla el trono de Dios. A diferencia de la tierra[20] de Canaán, la tierra celestial prometida existirá por siempre, e incluso se identifica con el «reino» de Dios (cfr. Testamento de Job 33, 1—9). El testimonio que ofrece la Misná es aún más definitivo:
Todo Israel tiene parte en la vida del mundo futuro, porque está escrito «todos los de tu pueblo serán justos, para siempre heredarán la tierra; retoño de mis plantaciones, obra de mis manos para manifestar mi gloria» (Is 60, 21) (Misná, Sanedrín 10, 1).
Como han destacado los expertos, en esta tradición judía «heredar la tierra[21]» equivale a tener parte en el[22] «mundo venidero», una expresión rabínica habitual para referirse al nuevo mundo del tiempo de la salvación. Esta interpretación de la Misná queda confirmada por el posterior Talmud de Babilonia, según el cual el regreso de las tribus[23] perdidas de Israel a la tierra prometida se identifica, específicamente, con su entrada en el «mundo futuro» (Sanedrín 110b). Esta equivalencia de la tierra prometida con el mundo futuro es significativa, porque muestra que incluso el judaísmo rabínico —caracterizado con frecuencia como demasiado «mundano» en sus esperanzas ante el futuro— llega a considerar también la tierra prometida como un signo de la futura creación. Y no es casualidad que, tanto la Misná como el Talmud, citen la visión de la nueva Jerusalén de Isaías 60, 21 como el sostén de esa esperanza.
En resumen, al menos para algunos judíos de la Antigüedad, y especialmente para aquellos influidos por el Libro de Isaías, a pesar de que el primer éxodo hubiese supuesto el regreso a la tierra prometida, el nuevo sería diferente. En este caso, emprenderían una travesía hacia otra tierra, una nueva Jerusalén. En apariencia, ese lugar sería mayor que el prometido a Moisés, y no se trataría de un territorio ordinario, sino que formaría parte del «mundo venidero».
Hasta aquí debería haber quedado claro que, si bien algunos judíos confiaban en la venida de un Mesías solo militar, ese no era el caso general. Siguiendo las escrituras judías y algunas de sus tradiciones, otros esperaban un futuro que consistiría en algo mucho mayor. Era la esperanza en un Mesías que, además de rey, sería un profeta que realizaría milagros, como Moisés.
Lo que ansiaban era una alianza nueva y permanente, que concluiría con la celebración en los cielos, donde los justos verían a Dios y festejarían en su divina presencia. Era la construcción de un nuevo templo, glorioso, en el que se daría culto a Dios por siempre. Y, por último, era la esperanza de la reunión de todo el pueblo de Dios en una tierra prometida, en un mundo hecho nuevo. Como había dicho el Señor en el Libro de Isaías,
¿No os acordáis de lo pasado, ni caéis en la cuenta de lo antiguo? Pues bien, he aquí que yo lo renuevo: ya está en marcha, ¿no lo reconocéis? Sí, pongo en el desierto un camino, ríos en el páramo. (Is 43, 18—19)
Читать дальше