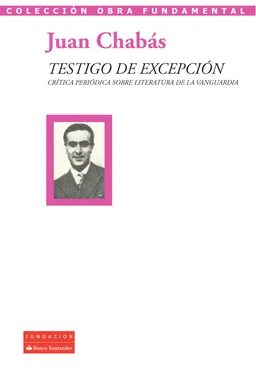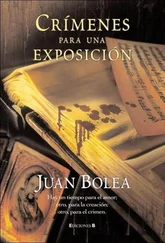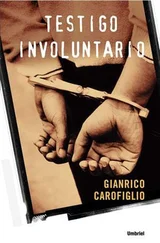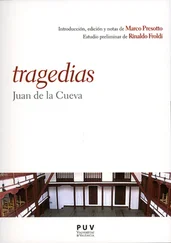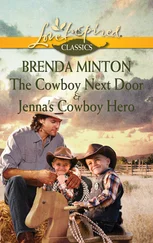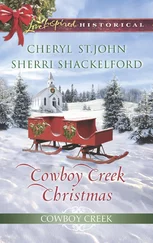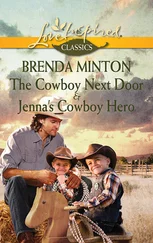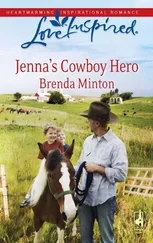Juan Chabás - Testigo de excepción
Здесь есть возможность читать онлайн «Juan Chabás - Testigo de excepción» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Testigo de excepción
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Testigo de excepción: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Testigo de excepción»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Testigo de excepción — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Testigo de excepción», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Nunca quiso Chabás apartarse de los ambientes españoles de La Habana al tiempo que trabajaba con exigente cuidado y paciente devoción su obra. Se marchó a Santiago de Cuba porque obtuvo un puesto docente en la Universidad de Oriente, por fin un trabajo de grata estabilidad que reducía los flacos rendimientos de otras ocupaciones en la escritura. Y seguía añorando a cada rato la quietud levantina, acaso como el último exiliado resistiéndose a la resignación del imposible regreso a España. Tenía derecho legítimo a conquistar cada día la esperanza, a querer la libertad de la patria. La añoranza fue convirtiéndose en ansia incontenible cuando el sargento Fulgencio Batista cayó en el fango de la represión y salió de vil cacería por los amplios ambientes de la intelectualidad. Desde su cátedra Chabás quiso vencer en batallas perdidas con la firme voluntad juvenil del fajador por la paz. Fue el centro de ataques por su militancia comunista y por hablar de resistencia y dignidad a cara descubierta. Los voceros del régimen solicitaron la purga sin éxito. Parecía llegada la hora prudente del regreso a la casa de El Vedado habanero, pero aun hasta allí fueron cobardes importunándole. Su esposa buscó la discreción de un hotelito a la vera del océano para protegerlo escondido unos meses hasta que la tregua, sin duda por su prestigio, favoreció el regreso del matrimonio a La Habana.
Dicen que para entonces le había cambiado el humor o aquella fineza seductora que hermoseaba su sonrisa. Con desmesurado orgullo y ahínco deseaba sentir frenética su salud, como aquella que anduvo tan lisonjera por las juveniles Marinas de Denia; quería que la amargura hincada en su costado fuera sólo el gesto rebelde contra sus males y desesperanzas. Nunca supo por qué algún alborecer se le escapaban lágrimas de caudal ancho, inmensamente ancho, que cruzaban insolentes, libérrimas, sus mejillas con recuerdos de amores y escrituras, y por qué se iba rindiendo lentamente a la sinrazón del trópico. Con cierta placidez entornaba los ojos y se hacía peregrino soñador, pero no conseguía viajar, como nunca pudo, hasta la ciudad de México entre las únicas fantasías posibles del adamar —¿revolotearían acaso cabriolas de miel en su cabello?, ¿tendrían sus pupilas el resplandor de vidrio único con transparencias de océano?—, las mismas ansias que desbrozan la vida para, huyendo del daño y de las traiciones, imaginarla eterna. Tenía ya el pelo en retirada, de color gris perla como el cielo marino de tardes primaverales anubarradas, y los ojos muy inquietos, empequeñecidos en una sombra que arrinconada le roía todo el ánimo, y parecía ya casi sin voz su mirada, aunque milagrosamente todavía clara, como el agua limpísima del manantial de Chirles. Le subían los primeros miedos de acabarse y una angustia de vez en vez pecho arriba hasta la garganta y luego sudaba frío y le atrapaba un vértigo y un malestar hecho huella indeleble de dolor punzante en una esquina oculta del corazón y se le escapaba la última chispa del aliento y volvían los miedos a ya no ser. El último viernes de octubre de 1954 hojeaba una revista sentado al lado de su mujer Aída Valls y todavía pudo comentar sus afanes para terminar el ensayo «Quevedo entre dos mundos», título casi profético. Y de pronto se quedó sin palabras para siempre, descarnadamente, horrorosamente callado, como un hombre muerto. Un infarto le condujo con prisas a una tumba de la necrópolis Colón. Aún hoy se conserva encima de ella la jardinera de granito donde se esculpió la leyenda «Puerto de sombra» a modo de epitafio.
Allí quedó enterrada una auténtica pasión desbordada por la poesía. Y las indelebles convicciones de un crítico con personalidad recortada por la serenidad, coherencia, el exacto talante erudito y la verdad en el juicio, excepcionalmente sincero, virtuoso de la elegancia y de la finura ética; convicciones emanadas de su caudalosa fuente intelectual y del compromiso, ideológico y éticamente humano. Bien podríamos reconocerle, tomando prestadas las palabras que dedicó a Díez-Canedo, que hiciera de su oficio de crítico literario «un generoso instrumento para servicio de las letras contemporáneas de España. Nadie como él ha ido acotando, con artículos siempre vigilantes, con referencias oportunas, con notas breves, la evolución y el avance de los autores de su tiempo». Sus juicios se asentaban firmemente, aparte de en una sólida erudición, en el gusto de apreciar lo bello, según dejó escrito en alguno de sus «resúmenes» a vuelapluma. Y más todavía, tras degustar la belleza sabía de la importancia que conllevaba adivinar el «genio» de su época, discernir las condiciones e influencias, incluso las tendencias, constatables en la obra artística. Y ello, lo sabía perfectamente por haberlo tomado prestado de Sainte-Beuve, desde la posición del crítico literario que adelanta su reloj varios minutos, los suficientes para anticiparse y dejar constancia de que su ejercicio de tal modo se convierte en una obra de creación.
Juanito Chabás siempre tuvo presente que sobre las cualidades del crítico literario sin duda se encontraba la de preferir ser no juez de las cosas sino su amante, ser amante de la obra leída o contemplada, u oída con amor de la inteligencia y del corazón. Ese modelo lo encarnó cumplidamente mediante una prosa ensayística contagiada de los elementos propios del discurso elaborado, de la prosa de creación, y no habría sido lo que es si bajo ella no hubiera estado el aliento de un poeta. En su crítica periódica logradamente consiguió llevar la prosa crítica del ensayista a la más levantada cumbre de la pulcritud y la belleza. Lo acontecido habría sido acaso dicho de otra manera si él no hubiera estado allí levantando acta de la actualidad poética, tan cerca, tan cotidianamente amigo de la poesía, para ser testigo de excepción en tiempos de excelencia de nuestras letras contemporáneas.
J. P. B.
Budapest (primavera de 2011 frente al Duna)
CRITERIOS DE ESTA EDICIÓN
Los textos de Juan Chabás traídos hasta aquí lo son esencialmente como objeto de selección con voluntad ilustrativa de la crítica periódica por él realizada sobre el tramo de la Modernidad al que damos hoy el marbete de Vanguardia histórica. Precisamente este criterio periodológico determina los límites del contenido y asuntos por los que se convino la pertinencia de esta obra. Se trata, en definitiva, de una variada muestra de la actividad ensayística que desarrolló el prolífico autor dianense en torno a la literatura española de los años veinte y treinta del pasado siglo y, más concretamente, acerca de sus más sobresalientes manifestaciones en los géneros de la poesía y de la prosa artística.
Ya se dijo. La producción crítica de Chabás comprende una amplia variedad de modalidades ensayísticas que se adecuaron coherentemente a su tiempo, a su finalidad y al medio que las difundió: desde los ensayos y artículos de largo aliento publicados en revistas literarias ( Revista de Occidente , Alfar , La Gaceta Literaria …) —algunos de ellos reunidos luego en volumen, como fue el caso de Vuelo y estilo — a las reseñas periodísticas de distinta dimensión y factura que recogieron las secciones literarias de la prensa diaria nacional y que el crítico solía acompañar con notas apresuradas sobre acontecimientos relevantes de la vida artística, comentarios diversos, avisos críticos o gacetillas, a modo de cierre informativo, complementario, e incluso ameno, de sus columnas. Y entre sus aportaciones al género, apresurémonos a no olvidar Poetas de todos los tiempos : hispanos, hispanoamericanos y cubanos , una singular obra concebida en horas de su exilio cubano, además del libro, asimismo póstumo, Con los mismos ojos , que agavilla ensayos y conferencias del autor; y los trabajos de historiografía literaria y, en lugar particularmente destacado, Literatura española contemporánea , 1900-1950 .
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Testigo de excepción»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Testigo de excepción» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Testigo de excepción» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.