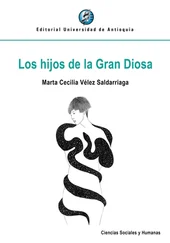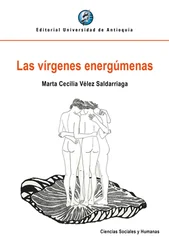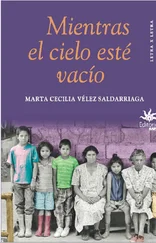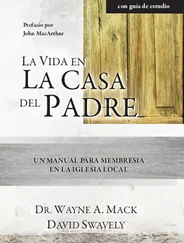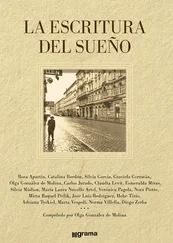La noche oscura caída precipitadamente sobre Tebas, como parecía caer el misterio de ese monstruo en la profundidad aún niña de su alma. De nuevo sintió, y esta vez sin temor, que ese era su fantasma; aquel pasadizo, su laberinto; el palacio de corredores de piedra, las sierpes a su alrededor y su muñeca abandonada, la muerte primera. Todo parecía haberse quedado atrás, como si esa muñeca también hubiera sido un misterio que ahora cedía, con el olvido, el lugar a otro misterio, acaso a un despedazamiento o quizá a la posesión iracunda de un dios, manía y venganza, quién sabe.
Encontró, finalmente, las estancias de sus padres y el cuarto tan familiar de su madre. Había luz en su interior. El fuego de las teas encendidas lamía las paredes de piedra y jugaba a espectros con las sombras. Su madre estaría allí, sería su sacerdotisa y señalaría el umbral por el que había ingresado ante el lamento profundo de la bestia y el olvido de su muñeca.
Antígona cruzó el lumbral y una visión aterradora cegó sus ojos, explotó en su piel y convulsionó todo su cuerpo. Un grito venido de la profundidad de la tierra se escuchó en aquel aposento, y después siguió otro, ronco, pesado y oscuro. Era el grito de la bestia. Estupefacta, como de piedra, medusa acaso la visión, se quedó inmóvil. Un torrente de lágrimas obnubiló aquella imagen y de nuevo comenzó a gritar, a llamar a su madre, a pronunciar tres veces su nombre tan querido: nombre el cuerpo, nombre el alma, nombre el espíritu; tres veces ese nombre que era bálsamo, seguridad, ese nombre que era suelo firme, roca, certeza, vida. Y de nuevo arremetieron los ayes de la bestia, y esos gritos al unísono poblaron y llenaron las estancias de aquel dédalo tebano.
Niña, una niña apenas, estupefacta ante aquella imagen, Antígona vio a su madre ahorcada, péndulo eterno, oscilación de desgarro, reloj detenido; vio a su madre desnuda colgando de una viga, y su túnica, como vida desechada, abandonada en el piso. Quería quedarse allí, que la mirada pétrea de su madre la convirtiera en piedra, que la rigidez de su cuerpo la hiciera de hierro. Imposible el movimiento sin sus palabras, imposible su vida sin sus visiones, imposible su risa sin sus historias de antepasados, imposible ya este momento que le arrancaba de un tajo toda pertenencia. Con su madre ahorcada, ahorcadas quedaron las palabras, ahogadas las imágenes, caricias en su cuerpo, y estrangulados en un tiempo abruptamente detenido, los saberes que ella ya no le revelaría.
Una atmósfera sagrada de dolor y espanto penetraba todo el aposento; muerte guiada secretamente por algún dios, trama secreta y misteriosa que revela su ineluctable decisión, destino de una vida que confirmaba aquí la desobediencia y el saber.
Desde muy temprano, como si se tratase de lo esencial para la vida, su madre le había enseñado que la presencia de los olímpicos entre los humanos es siempre el inicio de una tragedia, el primer acto de un prolongado desgarramiento, la primera manifestación de un temblor, de una honda conmoción. Y allí ellos debían haber intervenido. Aquella terrible y casi sagrada visión era un mandato sagrado, ella no sabía si inicio o terminación, o si, como todo nudo, como todo círculo, como todo lazo en torno del cuello, era final o de nuevo comienzo, meta o partida. Todo terminaba para volver a iniciarse y quizá era ella, de nuevo, el comienzo del círculo, el inicio de un trazo que culminaría en ahogo, en silencio, en piedra.
Algo tremendo, sagrado, del orden de lo maldito; algo divino e inmundo debió acontecer, cruzar la vida de Yocasta, signarla y conducirla por fuera de la sumisión a los dioses; algo del orden mismo de lo sacro debía saber ella, o acaso había sido deseada por algún dios, como les había acontecido a otras ahorcadas. Conocedora de la historia de Cadmo, sabía cómo se sembraba la guerra, cómo se heredaba el fratricidio, y sabía, asimismo, de la locura en forma de tábano y de la ternera. Sabía cómo se raptaron las doncellas y sabía de los estupros del dios. Nada de aquel mundo reciente le era extraño y lo sabía erigido desde la negación de las semillas, regalos de Deméter.
Antígona llora. Tras ella, el monstruo ronco, como salido de la profundidad de la tierra y hablando desde sus entrañas, la llama. La nombra, está a sus espaldas y ella siente la respiración de él casi rozándole el cuello. Es su voz el frío de la muerte, y es su respiración la repetición insoportable de lo que su madre debió haber sentido al crear el vacío a sus pies. Ella no lo escucha, ha olvidado su presencia. Fija e inmóvil, no aparta los ojos del cuerpo desnudo de su madre y recuerda cuando se desnudaban en la mar y en los ríos y ella le contaba la historia, siempre fascinante, siempre nueva, de Narciso y Eco, la historia de la palabra nueva, como decía Yocasta, de la palabra recién llegada, eco de un desconocimiento, inauguración de un espejo nuevo, mentira de un decir.
Otra vez las entrañas de la tierra parecen abrirse con su nombre, pero ella, en piedra convertida, no puede moverse, no quiere moverse, quiere agotar y detener toda conmoción. Allí todo se ha perdido, y eso perdido pende inmóvil y rígido en el cuerpo colgado de su madre muerta. En las pupilas de sus ojos, niñas, niña ella, pasan las imágenes de Ariadna, de su hermana Fedra y de su madre Pasifae, y la de su muñeca, acaso colossus ahora de su abandono; y el nudo en el cuello, y el círculo ahogando, cerrando el aire, deteniendo las palabras. ¿Qué no pudo decir Yocasta, qué secreto saber tuvo que ahogar, detener, callar con su vida? ¿Y qué secreto saber todas esas ahorcadas detuvieron en sus cuellos divinos? La imagen de ellas se encuentra ahora atrapada en las pupilas de sus ojos: ¿será ella, acaso, quien reanudará el círculo, desatará los nudos en torno del cuello de sus antepasadas y arrancará las dagas de sus pechos para dejar correr aquello que las ahoga, aquello que las degüella, aquello que las desangra?
Con sus grandes ojos abiertos, la niña Antígona es una estatua que llora. De piedra es su cuerpo y de lágrimas sus ojos abismados por aquella imagen. Inmóvil y bella, quieta y muda, piedra que recibe el primer golpe de una escultura, Antígona siente caer sobre ella el peso de un destino que se abre solitario, tremendamente solitario y desconocido, pues su sibila amada, su sabia, su lectora nigromante, su sacerdotisa querida yace ahogada, ahorcada, inmóvil. El futuro de Antígona es ahora de sombras, un futuro oscurecido, de tanteos, torpe, un futuro sin pitonisa, sin nigromante, sin adivina, sin madre.
Antígona escucha de nuevo su nombre. Es la bestia que la reclama, es el monstruo que la llama y respira en su cuello, como del cuello de Yocasta la seda o el lienzo se llevaron su respiración. La voz ronca, desgarrada, voz de animal degollado, lamento triste como de pavo real que la llama por su nombre, retumba dolorida en aquella mortal estancia. Todo está detenido, quieto, muerto, incluso ella, allí junto a su madre ahorcada, ahogada. Todo es como de piedra inmóvil; excepto la voz que la nombra y respira entrecortada a sus espaldas, cerca de su cuello como si esa respiración pudiera igualmente ahorcarla a ella, o como si le hablara también de su ahogo, de su muerte, del futuro lazo que se cerrará en torno de su infantil garganta.
Es de noche. Son las sombras y el silencio pesados como plomo que cae sobre su corazón, como cae la imagen de su madre ahorcada en sus pupilas arrancadas a la inocencia, desterradas ya de la infancia, exiliadas del saber de la madre, expulsadas del suelo más seguro y del amor más certero. Ahora todo es extraño, todo oscuro: un túnel, una noche y una muñeca perdida en las niñas muertas de su madre.
El grito del monstruo vuelve a retumbar y a invadir de ecos infinitos el castillo tebano, y como una piedra en un estanque rompe la quietud y la inmovilidad que se habían creado en el cuerpo de Antígona, como fundido al cuerpo de Yocasta. Un grito, una piedra en un estanque, un círculo ampliándose, eso oyó y vio ella al salir de su estupor; un círculo que desde el cuello de Yocasta y desde todos los cuellos de las ahorcadas se ampliaba ahora y la incluía a ella y a la bestia que, de esa manera, a gritos, la arrancaba del silencio y de las imágenes de piedra.
Читать дальше