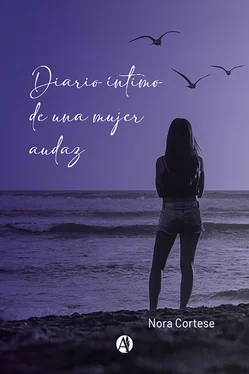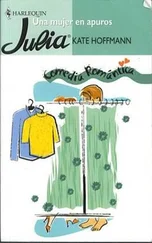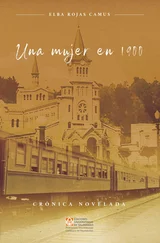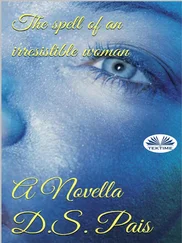—Quiero que me cuentes algo de tu vida, a partir de ahora vamos a compartir muchas cosas juntas—me dijo la abuela, en un tono maternal que me conmovió.
—Me separé hace dos meses, vivo con mis dos hijos en una casa heredada, y todavía me cuesta adaptarme a la nueva situación—le contesté, con voz temblorosa.
—Todo se supera, cuesta pero se supera—respondió mirando a su hijo—. Nunca dejes de soñar.—Conce hizo una pausa y, acomodándose el rodete, agregó–: Dirás que soy una vieja metida, pero una persona sin sueños es alguien que con el tiempo se marchita, todo le resulta igual. Al lado mío quiero una mujer alegre, emprendedora, que me apabulle todos los días contándome los pequeños pasos que la llevan a concretar sus metas. Así como me ves, tengo sueños por cumplir, como, por ejemplo, terminar mi libro.
Yo mientras tanto cruzaba las piernas hacía uno y otro lado, estiraba la pollera, y echaba el pelo para atrás. La mirada inquisidora de César me inquietaba. Se había sentado justo frente a nosotras y solo se limitaba a observarnos. Su cara imperturbable me impedía sacar una conclusión sobre su apreciación. Por suerte, si me tomaba, no lo iba a ver muy seguido. El trabajo consistía en ser dama de compañía de lunes a viernes de nueve de la mañana hasta las siete de la tarde. Después de casi treinta minutos que a mí me parecieron treinta años, miró a su madre, se levantó del sillón, me extendió su mano y me dijo:
—¿Puede comenzar mañana?
Me costó adaptarme, el viaje era cansador, dos horas de ida y dos de vuelta. Atender a la abuela, limpiar, hacer los mandados, cocinar, lavar, planchar y dejar todo preparado era agotador. Al llegar a casa me esperaba algo parecido, comida para hacer, cuadernos que revisar, guardapolvos para lavar, casa para limpiar, en fin, ocuparme de todo menos de mí. Pero no tenía por qué quejarme, era lo que había elegido.
Así transcurrió mi vida durante muchísimo tiempo, una perfecta vida de señora. Mis hijos y el trabajo ocupaban mis horas. De diversión ni hablar. De pronto me había dado cuenta de que sentía mucha culpa por haberme separado y que me había impuesto una especie de autoflagelación como castigo, que consistía en anularme como mujer. Y en una de esas noches en que el sueño tardaba en llegar, mientras analizaba el tema, decidí no dar lugar a ese mandato social impuesto a presión durante mi niñez y adolescencia por el cual una verdadera señora debía transitar la vida con mucho recato, reprimiendo sus sentimientos, atendiendo todo el tiempo el qué dirán. Ya sabía lo que quería, y para lograrlo tenía que instrumentar el cambio.
En lo mejor de la conversación con el futuro relator de mi vida se acabaron las pilas del grabador. Mientras él salió en busca de un kiosco, yo aproveché a terminar la última medialuna de manteca cubierta por almíbar que me quedaba.
Llegó algo sorprendido por el precio elevado que tuvo que pagar, aunque comentó que se justificaba hacer semejante gasto, ya que la historia lo valía.
Para seguir el hilo de la conversación le recordé que mi palabra clave era el cambio, pero que no sabía por dónde empezar. A continuación le conté que lo que más ruido me había hecho en aquel momento era no haberme sentido valorada como mujer durante mi matrimonio, quizás era por eso por lo que había en mí una necesidad enorme de tener un hombre a mi lado. Y cuando la incertidumbre aparecía, me gustaba ir a visitar a mi amigo tarotista. Más que a tirarme las cartas, iba a hacer catarsis. Era muy particular: extrovertido, divertido, muy ocurrente, con los consejos más disparatados.
—Nena, vos no necesitás que te adivine el futuro, lo que necesitás es un hombreee que te desempolve tu femineidad, por no decir una grosería—me gritó Luisito mientras desparramaba el mazo sobre la mesa.
—No es fácil, sino en este momento estaría disfrutando de ese hombre en vez de venir a llorar a tu casa. Amigo, decime, ¿dónde están los hombres? Sabés que no tengo tiempo para andar mirando...
—Una clienta mía, cuando quiere estar con alguien, llama a un chat telefónico y nunca le faltan los chongos. Animate.
Cortó un trozo de papel de la pastaflora que le había llevado y escribió el número. Lo acepté por cumplido. ¿Cómo iba a hacer eso? Si bien extrañaba la compañía de un caballero no estaba desesperada por acostarme con alguien. Eso hizo que recordara que los sábados a la tarde, mientras ponía en orden mi casa, escuchaba un programa de radio donde la gente llamaba y se concertaban citas. Eso también me parecía patético, era como pedir limosna; pero todos en la vida tenemos un clic y en la mía llegó el día en que me conmovió la llamada de un profesor universitario que se sentía solo y dejó su email para que le escribieran. Despojándome de mi poder de raciocinio fui corriendo a la computadora y, tras crear una dirección de correo donde no se me pudiera identificar, le envié un mensaje: “yo también me siento sola”. La posibilidad de conocer a alguien a través de esa vía se había convertido en una opción para mí.
Era lunes, volver a la rutina era mi única opción, levantarme a las cuatro de la madrugada, correr el colectivo, viajar apretada en el tren y llegar sin aliento a tocar el timbre a las ocho menos cuarto. La computadora ubicada frente a la mesa donde desayunaba Conce me recordó el email enviado al desconocido.
Ese día, como todas las tardes, la abuela hacía su siesta mientras yo aprovechaba a mirar los programas de chimentos, leer alguna revista o tejer; pero esta vez la curiosidad pudo más, me senté frente al monitor e ingresé mi casilla de correo. Al leer, mi corazón se aceleró, había respondido: “me gustaría conocer a una mujer para compartir con ella mi vejez”. Me enterneció tanto que le contesté con frases muy dulces, aunque la experiencia terminó mal, ya que luego de varios intercambios me dijo que había conocido a otra señora.
Fiel a mi estilo no me amedrenté y seguí escuchando el programa sábado tras sábado en busca de una nueva oportunidad. Mientras tanto, yo continuaba trabajando sin parar. Llegaba muy tarde a casa. A esa hora las calles estaban desoladas y los chicos sentados en la esquina tomando cerveza me daban algo de temor, por lo que viajaba en remís.
—Qué vecina limpia tiene usted—me dijo un día el remisero mientras yo revolvía mi cartera en busca de plata—. Hasta de noche barre la vereda.
—Imagínese: vecina nueva, separada y llegando siempre de noche con autos distintos—le comenté.
Sabía que todo el barrio se moría por saber qué hacía de mi vida, y la conversación que tuvieron un día el abuelo con mi vecino me lo confirmó.
—¿De qué trabaja la señora?—preguntó.
—No sé, ahora le pregunto—contestó el abuelo.
—No hace falta, está bien, solo pregunté por curiosidad—insistió don Raúl, tratando de convencerlo para que no me dijera nada.
A los pocos minutos apareció detrás de mí una figura desgarbada, con su típico camperón de corderoy, a pesar de los treinta grados de temperatura, y me preguntó:
—¿De qué trabajás vos, nena?
—De prostituta—contesté sin dudarlo. ¿O acaso no era eso lo que pensaban los vecinos de mí?
Sin emitir palabra, dio media vuelta, se asomó a la casa de al lado a través del alambrado, golpeó las manos y dijo:
—De prostituta trabaja la chica.—Luego de esa situación, durante mucho tiempo el curioso vecino trató de no cruzarse conmigo. Por su parte, el abuelo vino hacia mí para preguntarme en qué consistía ese trabajo. Su mal de Alzheimer le había jugado otra mala pasada.
Cierto día, cuando me crucé al almacén para hacer unas compras, y mientras hablábamos de la vida, los precios y el tiempo, la almacenera me comentó:
Читать дальше