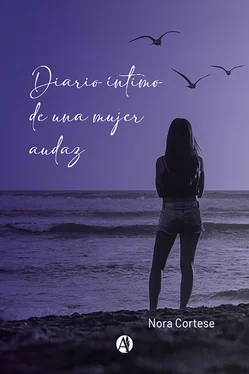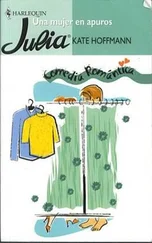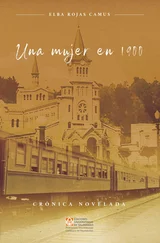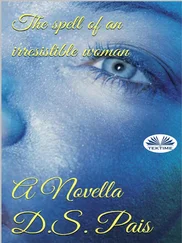Nora Cortese - Diario íntimo de una mujer audaz
Здесь есть возможность читать онлайн «Nora Cortese - Diario íntimo de una mujer audaz» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Diario íntimo de una mujer audaz
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Diario íntimo de una mujer audaz: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Diario íntimo de una mujer audaz»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Solo quería ser feliz y encontrar al amor de su vida, aunque eso la llevara a cometer una y otra vez el mismo error. Nada de lo vivido fue en vano, porque al final aprendió lo más importante, que en su vida no había lugar para ningún tipo de maltrato. Ella podés ser vos.
Diario íntimo de una mujer audaz — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Diario íntimo de una mujer audaz», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Opté por viajar en tren. Mi primer destino era Plaza Constitución. Cuando puse el pie en ese lugar, alguien corriendo me llevó por delante, y no era el único que corría, un hormiguero de gente cubría el lugar. Los vendedores ambulantes sentados por los rincones ofrecían los artículos más disímiles y las voces que indicaban el andén de partida completaban la escena. Semejante panorama me inquietó, pero luego de recordar el motivo por el que estaba ahí, volví a mi eje.
Después de cuarenta y cinco minutos de viaje, bajé en la estación de Glew. Eran las ocho de la mañana y frente a mis ojos pasaban hombres y mujeres corriendo para dirigirse a la larga cola de la boletería. El diariero del lugar, muy gentil, me indicó el colectivo que debía tomar. Al llegar, el panorama no era muy alentador. Las calles de tierra mostraban sin vergüenza las grandes huellas de barro que dejaban los vehículos al transitar los días de lluvia. Al caminar, las zapatillas se cubrían de polvo mientras iba sorteando los pozos que se sucedían uno tras otro. Viejos pedazos de escombros hacían las veces de veredas.
Las casas bajas, algunas de madera, otras de material sin revocar, se mezclaban con edificaciones de dos pisos. Después de recorrer varias cuadras, me paré frente a una casa con ladrillos a la vista, lajas, vereda, rejas, pero lo que vi tras la ventana era tenebroso. Mirando las telas de araña que cubrían el lugar, juré no dejarme vencer. Había nacido para ser feliz. No tenía tiempo para lamentos. Sabía que no iba a ser fácil, pero me gustaban los desafíos.
Muchas lágrimas corrieron sobre el rostro mientras trataba de hacer habitable mi nuevo hogar. El negro era el color predominante, pero no de pintura, sino de suciedad. Las arañas jugueteaban alegremente de pared a pared, mientras las ratas hacían acrobacia. Motorizada por mi orgullo, y a base de detergente y lavandina, pude descubrir el verdadero color de los azulejos y preparar las paredes para su nuevo look. Pincel en mano inicié la transformación. Un rosa cálido cubrió el comedor, mientras las piezas se iluminaban de celeste. Gracias a un poderoso veneno, las ratas se mudaron y las arañas ya no tenían dónde sostenerse. Tiré los sillones comidos por los roedores al igual que el colchón del abuelo y los reemplacé por un futón.
Recuerdo el primer día que cociné en mi nueva casa. Me sentía muy extraña. Ya no estaban mis ollas, mis platos ni mis utensilios de cocina colgados de la pared. Todavía siento cómo el pan rallado se esfumaba entre mis dedos, mientras en forma mecánica empanaba la carne y al mismo tiempo me preguntaba si había tomado la decisión correcta. Apartando las lágrimas de mis mejillas tomé la sartén, eché aceite hasta casi el borde y comencé a cocinar mi primer menú de separada. Mis hijos me miraban asombrados y extrañados pero no se animaban a hacer comentario alguno. En silencio cumplimos con el rito de la cena y nos fuimos a dormir. Las ventanas sin rejas fueron las responsables de mi insomnio. Tenía miedo. No conocía el barrio. Debía familiarizarme con mi nuevo hábitat. Lo rescatable era el intenso aroma a jazmines que se filtraba por las hendijas de los postigos. Al menos me traía a la mente recuerdos felices, como las Navidades de niña en la casa de mi tía, con una mesa interminable y la infaltable llegada de papá Noel con regalos para todos.
Para el barrio era una extraña. A la señora de enfrente ya no le quedaba escoba de tanto barrer la vereda cada vez que me veía llegar. Nunca supe cómo hacía para salir en el momento indicado. Era una colaboradora acérrima de los barrenderos, ya que no dudaba en limpiar la calle con tal de acercarse a mí y poder escuchar mis conversaciones. Claro está que no lograba pasar desapercibida, sobre todo, cuando en medio de la oscuridad intentaba levantar las hojas secas. Cada vez que arribaba a mi casa, se escuchaban puertas que se abrían en cámara lenta, ventanas que se levantaban con suavidad y rayos de luz que se escapaban entre las cortinas que corrían con disimulo. Sin quererlo, me había convertido en un secreto difícil de descifrar. Nadie conocía mi vida. Sabía lo que decían a mis espaldas, pero no me molestaba en aclarar nada. Me divertía la situación.
Entre tantos recuerdos que se cruzaban por mi cabeza, mientras me asomaba por el ventanal para ver si el avión ya había llegado a la pista, estaba aquella calurosa tarde de enero, cuando enfundada en mi traje de señora, regresaba en el Ferrocarril Roca de mi primera salida con un hombre después de separada, ya que el caballero en cuestión no manejaba efectivo y no tenía plata para pagarme el remís. Viajar en ese tren no era nada rutinario ya que nunca pasaba en el mismo horario y, además, cortaban el servicio en forma sorpresiva, haciéndome vivir grandes aventuras para llegar a destino. Lo que sí estaba bueno era filosofar en el vagón, siempre y cuando a nadie se le ocurriera apoyarte o ponerte la mochila en la espalda. Recuerdo que fue en un viaje de Plaza Constitución a Glew cuando sentí la necesidad de profundizar el cambio de vida que ya había comenzado, en una casa desconocida y con un futuro incierto.
Capítulo III
Y mientras esperaba, pensaba, pensaba y pensaba. Mi mente no paraba de generar confusión. Faltaba una hora para la partida y, llegado el momento, mi humanidad iba a estar dentro de ese avión. Después, pensaba, retirarán la escalera, cerrarán la puerta, las azafatas nos indicarán cómo usar la máscara de oxígeno y un ruido ensordecedor nos anunciará que ya despegamos. Quería imaginar mi futuro, pero la realidad golpeaba mis pensamientos sin parar. Soñaba con esa carita aniñada sosteniendo una gorra, con ojos saltones y pupilas oscuras, escondidas detrás de su mano amarronada, tratando de mirarme entre sus dedos, diciendo con su amplia sonrisa: ¿Y, cómo estar? Y en el momento en que estaba dibujando una respuesta con todo el amor del mundo, llena de adjetivos calificativos y signos de admiración, la imagen de mis hijos, mis padres y mi trabajo borraba todo.
Tomé aire, respiré para tranquilizarme y descubrí frente a mí una máquina expendedora de café, ella me iba a ayudar a relajarme. Crucé el salón evitando pisar las baldosas con guardas negras, no quería llamar a la mala suerte. En el camino me crucé con una azafata que meneaba su cadera de manera rítmica, vistiendo un traje hecho a la medida de su cuerpo, que atravesaba el hall en busca del bebé que desde hacía varios minutos lloraba sin parar. Le ofreció a su madre colaboración para calmarlo, pero solo obtuvo como respuesta un movimiento negativo de su cabeza. Quizás, ella más que nadie, estaba convencida de que lo de su hijo era un simple capricho. Mientras esperaba que el vaso se llenara con la lágrima que había pedido, mis ojos se posaron en esa escena familiar donde padre y madre se esforzaban en consolar al niño.
Fantaseaba estar al lado de mi amado Nelson, con una criatura de tez morena en brazos y él tirando mi pelo hacia atrás, acariciándome, hablándole a nuestro hijo con mucha dulzura. Construyendo nuestro futuro dentro de una burbuja imaginaria que nos protegía de todos y contra todos, llena de amor y ternura, donde nada era imposible, todo era mágico y solo existíamos los tres. Nadie podía penetrar en nuestro mundo.
La espera era muy difícil y todo ese torbellino de emociones encontradas que me acompañaron hasta el aeropuerto se iba calmando.
—Good morning—me dijo un caballero que se puso a mi derecha y que por cierto era muy elegante.
—No, no—le indiqué con los dedos, tratando de hacerle entender que no interpretaba lo que hablaba.
Mientras me mostraba el traductor de Google en su celular, tratando de obtener una respuesta a su pregunta, otra vez Nelson se había hecho presente en mis pensamientos. Los dos vamos a tener que perfeccionar idiomas, pensé, él su castellano y yo el inglés. Nuestra forma de comunicarnos era bastante primitiva, por señas algunas veces y otras a través de monosílabos. Sin embargo, eso no fue obstáculo para descubrir que no podíamos vivir más separados. Cuando nos conocimos todavía no existía el WhatsApp, ni las videollamadas, solo mensajes de texto y Messenger. Nuestras charlas eran muy esporádicas
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Diario íntimo de una mujer audaz»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Diario íntimo de una mujer audaz» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Diario íntimo de una mujer audaz» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.