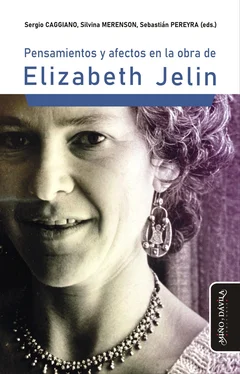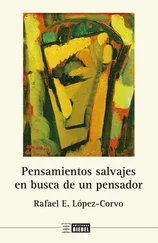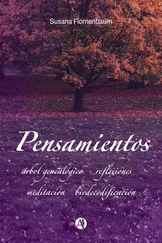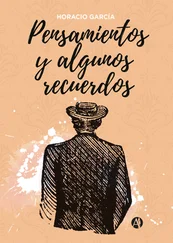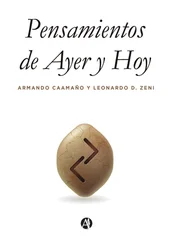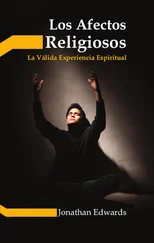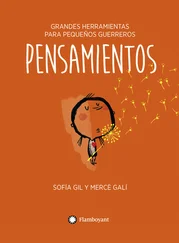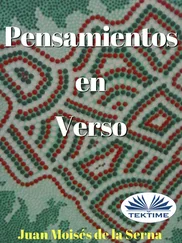Al finalizar los años setenta y durante los ochenta, emergió con fuerza en la investigación internacional la preocupación sobre los determinantes de la participación de las mujeres en el mercado de trabajo.37 Los estudios se interesaban por determinar qué factores propiciaban que la mujer trabajara en actividades económicas para el mercado y cuáles restringían esa posibilidad en contextos de economías subdesarrolladas.38 Con información secundaria y sin ambigüedades las investigaciones enfatizaban en la importancia del lugar de la mujer en la estructura familiar, su etapa del ciclo de vida y la clase social como condicionantes del trabajo para el mercado. Agregaba también a esta lista de rasgos individuales y familiares aquellos relativos a los déficits de los servicios sociales de cuidado (tanto para el cuidado infantil como para el cuidado de enfermos y personas mayores) (Jelin, 1982).
En este caso Jelin enfatizó la importancia de aspectos subjetivos, que le permitió develar las vivencias y experiencias de las mujeres de sectores populares. Para ellas las responsabilidades domésticas aparecían como tareas naturales de las mujeres (por ese entonces) sin imposiciones, pero también sin opciones, lo cual denotaba un muy acotado margen de alternativas.39
La mayor propensión de las mujeres a participar en la fuerza de trabajo, particularmente aquellas con responsabilidades familiares, fue interpretada a la luz de varios factores coadyuvantes. El acceso a mayores niveles de educación formal jugó un rol significativo, contribuyendo a moldear inquietudes, aspiraciones y expectativas más allá de las vinculadas al hogar y la familia. También otros aspectos cumplieron un rol relevante; por un lado, un creciente número de mujeres trabajadoras dejan de interrumpir su actividad laboral con la llegada de los hijos (ya habían dejado de hacerlo con el matrimonio), se empiezan a exhibir trayectorias laborales de mayor estabilidad. Por el otro lado, las fluctuaciones económicas, las crisis recurrentes y un mercado laboral poco dinámico genera una situación de riesgo constante a la cual las unidades domésticas responden movilizando fuerza de trabajo adicional. El modelo de varón único proveedor se fue resquebrajando tanto por factores socioculturales como por su creciente incapacidad de cumplir las funciones socialmente esperadas. De hecho, como tal, para sectores de la clase trabajadora este modelo fue más bien una quimera, dado que los ingresos del jefe de familia eran tradicionalmente suplementados con los del trabajo de otros miembros del hogar.
A partir de estas transformaciones, la indagación se expandió más allá de los confines de la unidad doméstica, comenzando a examinar las formas en que los condicionantes de la participación laboral afectaban a la inserción laboral, es decir, relegaban a muchas mujeres a una inserción segmentada y desigual en el mercado de trabajo. Junto con Ana María García de Fanelli y Mónica Gogna desarrollaron un programa de investigación sobre las mujeres en el empleo público que fue una maravillosa excusa para desenmascarar el acceso más restringido de las mujeres a puestos de mayor jerarquía y la penalización subsecuente en los niveles de ingresos (García de Fanelli, Gogna y Jelin, 1989; y García de Fanelli, Gogna y Jelin, 1990).
A lo largo de las tres décadas subsiguientes la participación económica de las mujeres continuó ascendiendo y hoy en día algunos subgrupos exhiben niveles casi tan elevados como sus pares varones. Muy lentamente y a fuerza de una incansable lucha y un continuo avance en sus perfiles formativos (que superan con creces a los de los varones) su presencia en puestos de responsabilidad y dirección fue mejorando. Sin embargo, las diferencias de clase a las que aludió Jelin en sus estudios solo se profundizaron con el tiempo, de este modo, para las mujeres de sectores populares las estructuras de oportunidades40 no variaron de manera muy significativa: su entrada a la maternidad continúa siendo más temprana y su fecundidad más elevada; sus patrones de participación inestables; y su inserción ocupacional es en circuitos informales muy acotados.41
Desarmando modelos: las transformaciones de la(s) familia(s)
Las expectativas sociales en torno a las relaciones de parejas, así como a la formación de las familias y sus dinámicas han experimentado notables modificaciones a lo largo de las últimas décadas. Los mandatos sociales en cuanto a cómo formar una pareja, con quién, en qué momento de la vida y hasta cuándo mantener una unión se han visto fuertemente interpelados dando lugar a que la libertad y los deseos personales sean el norte de estas decisiones.42 Los individuos, menos dispuestos a ajustar sus conductas a mandatos familiares y sociales obran más en función de sus aspiraciones y deseos. Jelin observa estos procesos señalando que la familia va abandonando el lugar de institución total que desempeñó por mucho tiempo. El mundo familiar se ha tornado más inestable y heterogéneo: “En la medida en que se incorpora y se acepta la diversidad de formas de familia, pasamos del singular a la voz plural de múltiples formas de familia” (Jelin, 2017a). Se desmonta de este modo el apego a una forma, un modelo (el “normal”), que ve a todos los demás como desviaciones, inmoralidades o pecados. Este desapego al modelo tradicional de familia ha venido acompañado por una variedad de formas de vivir en familia (aumento de hogares unipersonales, de hogares con jefatura femenina, de familias ensambladas).
Las transformaciones tienen por cierto una fuerte impronta de clase social tanto en el timing y secuencia de los eventos en el curso de vida (relacionados con la sexualidad y cuidados anticonceptivos, la maternidad, los procesos educativos y la entrada al mundo del trabajo, la formación de uniones y su disolución, etc.) y también en lo que respecta al ejercicio de la autonomía personal. Los márgenes de elección, tanto relativos a la maternidad como a la posibilidad de terminar con una relación de pareja insatisfactoria, dependen no solo de voluntades personales sino también de la posibilidad de ejercerlas.
La entrada creciente de las mujeres al mundo laboral no se ha dado sin tensiones ni conflictos, particularmente en hogares con parejas heteronormativas convivientes, en los que la actividad económica de las mujeres no parece haber trastocado de modo significativo la distribución de responsabilidades y tareas domésticas, es decir, ellas continúan siendo las principales proveedoras de cuidado.43 Las formas de resolver estas tensiones dependen fuertemente del nivel de recursos, y en la Argentina de hoy básicamente de la capacidad que tienen las unidades domésticas de adquirir servicios domésticos y de cuidado en el mercado. En los hogares que no cuentan con esa posibilidad la carga doméstica caerá en forma desproporcionada sobre las mujeres, condicionando o cercenando la posibilidad de una incorporación al mercado de trabajo.
La situación es más acuciante en el caso de mujeres pobres jefas de hogar (grupo social que ha venido aumentando a lo largo del tiempo). Jelin repara específicamente en estas mujeres y su doble o triple responsabilidad –a cargo de la economía familiar, de las actividades domésticas y del cuidado de sus hijos– indicando que su situación implica una carga excesiva y que a menudo las expone, a ellas y a sus hijos, a grandes riesgos. Asimismo, señala que su situación no solo es inviable, sino moralmente incorrecta, destacando el rol del poder público, a través de las políticas sociales.
El rol de las políticas públicas
Entender las dinámicas y la organización de las unidades domésticas, sus cambios en el tiempo y los embates externos llevará a Jelin a incorporar en sus análisis tanto los marcos normativos que confieren derechos, como las políticas públicas y los sistemas de bienestar que favorecen su acceso. Si bien, como se argumentará, en los tiempos que corren se han ampliado las opciones y la capacidad de elección de los individuos, los vínculos familiares y las necesidades de cuidado persisten. La gran mayoría de las actividades de cuidado cotidiano continúan desarrollándose dentro del mundo doméstico, estando a cargo centralmente de las mujeres. Tanto por situación de clase como por su configuración, son las mujeres de sectores populares las que se encuentran más restringidas por su rol de cuidadoras y por ende tienen las menores opciones y posibilidades de decisión. Frente a esta situación, Jelin insiste sobre la relevancia de las regulaciones estatales y de la política pública en la gestión del bienestar, en la promoción de condiciones de posibilidad para la democratización de las relaciones familiares y el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Estas demandas de acción pública compensatoria requieren de un reconocimiento y actualización de la diversidad de formas de vida familiar y de los derechos de las mujeres en sus considerandos y definiciones. En efecto, en función de la experiencia, las relaciones entre políticas públicas y familia han exhibido incongruencias e inadecuaciones que conducen a reforzar roles de domesticidad asociados al género femenino. En palabras de Jelin, “tanto los modelos como las prácticas de políticas sociales están anclados en un modelo de familia, generalmente implícito y a menudo bastante alejado de la realidad cotidiana de los y las destinatarias de esas políticas” (Jelin, 2017b). Es por ello que reclama la necesidad de incorporar la igualdad de género como uno de los ejes rectores de las políticas públicas.
Читать дальше