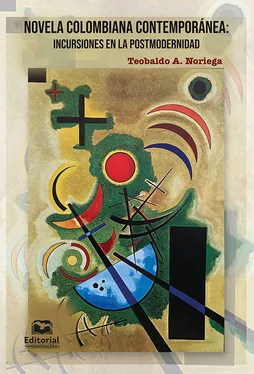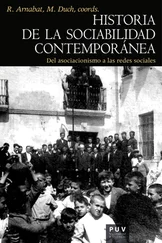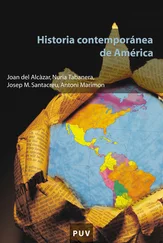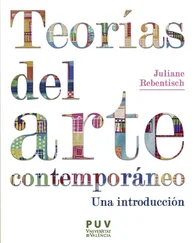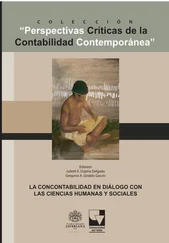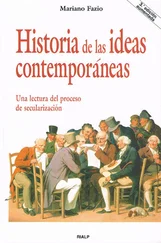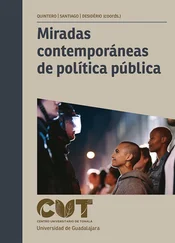2. M. Greaney, Contemporary Fiction and the Uses of Theory. The Novel from Structuralism to Postmodernism, (2006), 2. Mi traducción.
3. Véanse J. Barth, “The Literature of Exhaustion”, The Friday Book (1967, 62-76)), y “The Literature of Replenishment”, The Friday Book: Essays and Other Non-Fiction (1984, 193-206).
4. Chris Snipp-Walmsley, “Postmodernism”, en P. Waugh Ed., Literary Theory and Criticism. An Oxford Guide (2006), 410. Mi traducción. Este libro resulta, en su totalidad, de valiosa ayuda para los investigadores del tema, como lo son también los reconocidos trabajos de Tim Woods, Beginning Postmodernism (2009); Stuart Sim, Ed., The Routledge Companion to Postmodernism (2011); y la impecable síntesis que logra Christopher Butler en Postmodernism. A very Short Introduction (2002). Para los estudios culturales latinoamericanos son, sin duda, imprescindibles los aportes de Carlos Rincón, La no simultaneidad de lo simultáneo. Postmodernidad, globalización y culturas en América Latina (1995), su posterior ensayo “Sobre el debate acerca del postmodernismo en América Latina. Una revisión de La no simultaneidad de lo simultáneo. Postmodernidad, globalización y culturas en América Latina”, en Alfonso de Toro, Ed., Cartografías y estrategias de la ‘postmodernidad’ y la ‘postcolonialidad’ en Latinoamérica (2006), 93-127; como también la importante contribución de Richard A. Young, Editor, Latin American Postmodernisms (1997), y los aportes de Sarah de Mojica, Ed., Mapas culturales para América Latina. Culturas híbridas. No simultaneidad. Modernidad periférica (2001) y Constelaciones y redes. Literatura y crítica cultural en tiempos de turbulencia (2002); e igualmente el estudio de Cynthia M. Tompkins, Latin American Postmodernisms. Women Writers and Experimentation (2006). Sin olvidar, por supuesto, el temprano impacto de Antonio Benítez Rojo con su ensayo La isla que se repite. El Caribe y la perspectiva posmoderna, publicado primero como un artículo (1989), y posteriormente como libro, en inglés, The Repeating Island (1992).
En su excelente estudio sobre la obra de Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa señala como un pasaje clave y revelador de lo que él llama la manipulación de la realidad en Cien años de soledad (1967) el episodio del armenio invisible y el bloque de hielo, al final del fragmento de apertura.5 La observación del novelista y crítico peruano resulta sin duda determinante para entender mejor la relación orgánica realidad objetiva/realidad imaginaria como base de la ilusión creada por el texto, y apunta directamente al diseño poético de la historia narrada. Me gustaría sugerir que hay en ese mismo segmento inicial otras claves que complementan el principio fabulador del relato y que, de cierta manera, determinan tanto la complicidad del lector como su goce frente a lo singular de ese mundo.
En el inocente Edén que era Macondo irrumpen Melquíades y su tribu, portadores de conocimiento. Los gitanos llevan el imán, el catalejo, la lupa, mapas e instrumentos de navegación —el astrolabio, la brújula, el sextante—; finalmente dejan allí un laboratorio de alquimia. Todos, como se ve, objetos utilitarios que trastornarán el equilibrio mental de José Arcadio Buendía, y pondrán a prueba la capacidad de asombro de los macondinos. De todos estos objetos hay uno, sin embargo, que se presenta como “el más fabuloso hallazgo de los nasciancenos”6, y que no es otra cosa que una dentadura postiza con la cual el decrépito Melquíades recupera instantáneamente su juventud. Deduzco que este nuevo objeto, que electriza la imaginación de todos, humaniza también el campo referencial de la realidad ficticia proyectada por el texto ante el lector. Es un salto cualitativo que suspende la posible impasibilidad de éste, enfrentándolo a un hecho concreto y casi trágico de la condición humana —el desgaste físico—, asegurando su complicidad. Una connivencia que si en el caso anterior resulta del desplazamiento semántico (objeto utilitario deshumanizado/objeto humanizado), en otros momentos es consecuencia directa del eje referencial del lenguaje sobre el cual se construye la narración.
Las estrategias narrativas de García Márquez poco a poco conformarán la visión final de un mundo que, si en algunos momentos parece trascender los límites familiares de nuestra propia realidad, jamás olvida que como epicentro de esa nueva realidad está el hombre. En un intento de acercamiento inicial, Cien años de Soledad puede leerse como la fábula paralela de un pueblo y una familia, vistos a lo largo de sus diferentes etapas de existencia histórica: origen o nacimiento, expansión o desarrollo, crisis o decadencia, catástrofe final o desaparición. La ficción se alimenta así de referentes paralelos y abre múltiples posibilidades a un relato que, desde el primer registro de enunciación, apunta al ambicioso propósito de verbalizar un mundo en apariencia repetitivo, inacabable, destinado a sucumbir al designio poético de su propio agotamiento. Las abundantes lecturas académicas de esta novela hechas por diferentes investigadores dejan constancia de los múltiples niveles de acercamiento sugeridos, y permitidos, por un texto cuyo designio parece haber sido: todo es posible en este mundo. Tampoco se trata de repetirlos aquí. Sí me parece importante dejar constancia de mi experiencia particular, al descubrir en esa lectura el inigualable placer de reencontrarme con un universo exageradamente familiar, que quedaba allí literalmente codificado.
En primer lugar, por supuesto, estaba aquella primera lectura estrictamente literaria: el tono del narrador (bíblico, épico, etc.) con absoluto dominio del discurso, interrumpido en algún momento por la cantaleta de Fernanda (281); la ploriferación de personajes concebidos casi todos como estereotipos, contribuyendo cada uno a la ambiciosa imagen de realidad buscada por la escritura en la creación de un mito (seres sometidos al amor, al odio, a los celos, al desenfreno sexual, al desencanto del poder, a la desilusión, al desgaste físico, a la soledad, a la muerte); un espacio exótico, virginal, primigenio, posteriormente transformado, degradado; un tiempo repetitivo en su desarrollo, circular, cíclico, destinado a desgastarse sobre su propio eje; una realidad totalizadora en la que todo cabe porque su propósito, al fin y al cabo, es contar la multidimensional y compleja historia del hombre. No obstante, superado este primer nivel, mi experiencia como lector colombiano, y particularmente caribeño, quedaba determinada por otras dos lecturas igualmente inevitables, que en este caso completaban el goce de mi sometimiento: una lectura histórica de la realidad colombiana (las interminables guerras civiles, el círculo vicioso de liberales y conservadores, la trágica huelga bananera, etc.), y una lectura antropológico-cultural que iluminaba el elemento añadido en la estrategia de aquella escritura. La hilaridad que permitía mi incursión en un mundo lleno de toda suerte de prodigios quedaba, al final, contaminada por una tristeza heredada, síntesis de nuestra cultura y nuestra historia. Irremediablemente, y a medida que me acercaba a las últimas páginas de la novela, el consejo del librero catalán a sus queridos discípulos en Macondo revelaba mi propio descubrimiento: “que el pasado era mentira, que la memoria no tenía caminos de regreso, que toda primavera antigua era irrecuperable, y que el amor más desatinado y tenaz era de todos modos una verdad efímera.” (348). Era una visión escondida, profundamente ancestral, en la que yo —alelado lector— gracias a esa escritura lograba experimentar un nostálgico goce de autorreconocimiento que, a partir de entonces, define mi relación con esta obra.
Si tuviera que señalar, sin embargo, la novela del Nobel colombiano en la que mi sometimiento o complicidad de lector ha sido mayor, ésta es sin duda El otoño del patriarca (1975).7 Nuevamente se imponía la ineludible lectura literaria: seis largos párrafos equilibradamente estructurados. Quienes se dieron a la cuidadosa tarea de contar el número de frases en cada párrafo —desde las treinta y una frases del primero a la única frase del último, extendida a lo largo de cincuenta y dos páginas y media—han dado testimonio de la gradual y ambiciosa condensación verbal de este texto. La observación explica igualmente la dificultad del lector medio frente a él. El principio estructurador del relato aparece perfectamente diseñado en el fragmento o párrafo inicial: un narrador colectivo penetra en la casa del poder donde yace el Patriarca muerto, medio devorado por los gallinazos; mirada retrospectiva a su primera muerte —Patricio Aragonés, su doble, quien muere envenenado—, y al funeral de trágicas consecuencias; síntesis mitificadora del tiempo ficticio al cerrarse ese extenso trozo con la visión que el General tiene desde su ventana del acorazado abandonado en el país por los infantes de marina norteamericanos, y las tres carabelas. La reiterada incursión de este narrador sirve de entrada a cada uno de los fragmentos siguientes, dando paso a un elaborado juego de cajas chinas que permite a la narración ampliar la imagen de ese mundo (F2: Manuela Sánchez se esfuma en las brumas de un eclipse final; la edad indefinida del General se calcula entre los 107-232 años. F3: la lotería presidencial y los dos mil niños que pagaron con sus vidas el pecado de haberla cantado; banquete antropofágico en que el Gral. Rodrigo de Aguilar es servido en bandeja de plata. F4: muerte de la madre del Patriarca, Bendición Alvarado, y decisión de canonizarla; guerra declarada a la Santa Sede y secuestro de Leticia Nazareno. F5: enseñado por Leticia, el General aprende a leer, se casa con ella y tienen un hijo; el despotismo de Leticia terminará al ser públicamente devorados ella y el niño por los perros; José Ignacio Sáenz de la Barra inicia su régimen de terror; el Patriarca celebra su primer centenario de gobierno. F6: final del General —su encuentro con la muerte—; los gringos se llevan el mar).
Читать дальше