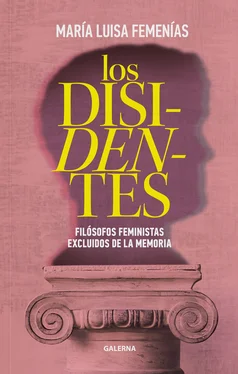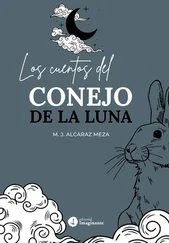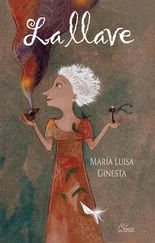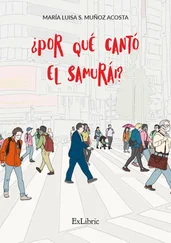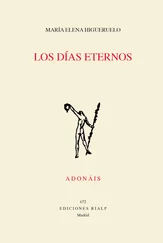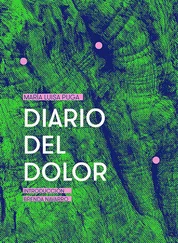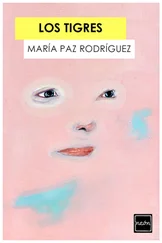/…/ en nuestras sociedades se desconocen las habilidades de las mujeres, porque en ellas sólo se utilizan para la procreación, estando por tanto destinadas al servicio de sus maridos, relegadas cuidando de la procreación, la educación y la crianza. Pero esto inutiliza a las mujeres en otras posibilidades /.../.
Hasta aquí, el comentario podría considerarse paralelo a las propias críticas de Platón en la República , respecto de la situación de las mujeres. Sin embargo, hay ciertas diferencias interesantes, que vale la pena apuntar. En Platón, como se sabe, se reemplaza la «dependencia» de las mujeres respecto del marido por el servicio al Estado. Es decir que, en principio, se reconoce como «iguales» sólo a aquellas mujeres previamente seleccionadas por sus particulares potencialidades. En otras palabras, el preconizado feminismo de Platón, se limita además a un estamento social –el de los Guardianes– y a un tiempo biológico –el de las mujeres que han superado su edad fértil–.(28) Basta leer someramente algunos pasajes de Las Leyes para comprender los límites de la propuesta platónica. Es decir, la «igualdad» de las mujeres en Platón, lo es respecto del Estado o en virtud de las necesidades del Estado, que les concede una suerte de ciudadanía plena gracias a sus capacidades no habituales y por un cierto lapso. Podríamos hablar por tanto de una «igualdad funcional» respecto del Estado.(29)
Averroes, sin embargo, parece dar un paso más adelante cuando advierte que en dichas comunidades las mujeres no se preparan para ninguna de las virtudes humanas ... La afirmación no se centra en el beneficio que reportarían al Estado dichas mujeres, sino que parece recaer en la persona misma de las mujeres que, en la sociedad de su tiempo, no son educadas qua humanas en las virtudes que les son propias en tanto que tales. Si esto es así, la diferencia es interesante y no trivial. Constituye un paso significativo hacia la consolidación de una concepción de autonomía, independiente de la ciudadanía. Que las mujeres no sean educadas en tanto que humanas (es decir para alcanzar las más altas virtudes, la verdad y la libertad) las asemeja –en palabras de Averroes– «a las plantas en estas sociedades /.../». Sin las matizaciones de tiempo y educación efectuadas por Averroes, encontramos nuevamente en Hegel la comparación de las mujeres con las plantas.(30)
Averroes realiza incluso comentarios de tipo económico, una mujer que no trabaja es una carga: «/.../ representando una carga para los varones, lo cual es una de las razones de la pobreza de dichas comunidades en las que llegan a duplicar en número a los varones /.../». Claro que Averroes sólo entiende por «trabajo» el remunerado, es decir el que excede las tareas de subsistencia y reproducción de una casa. Con todo, es interesante que haga referencia a mujeres que hilan o tejen para subsistir, sacando provecho de ello. Pareciera estar comparando a mujeres de diversos estamentos sociales, en beneficio de las que por sus bajos recursos se han visto obligadas a trabajar, y obtienen beneficio en ello. Sea como fuera, la conclusión es que cuando las condiciones les son dadas, las mujeres también pueden realizar trabajos remunerados y ser económicamente activas. En muchos casos esas condiciones se dan cuando no hay –como advierte Averroes– por diversas circunstancias, pero mayormente vinculadas a la guerra, varones en la familia (350r).
Averroes realiza otra observación interesante: a la hora de elegir a las mujeres –advierte– «busquemos las mismas condiciones que los varones /.../ por lo que deben ser educadas del mismo modo por medio de la música y de la gimnasia». Se trata de una afirmación significativa por lo menos respecto de dos cuestiones. La primera, que a diferencia de la República de Platón, nuevamente la educación de las mujeres no debe tener por fin sólo su relación con el Estado sino, por el contrario, para ser una «igual» que los varones. La segunda es que indirectamente recae sobre los varones, «a la hora de elegir», la decisión de que «busquemos las mismas condiciones», es decir, que elijan una «igual» (no una inferior). Podríamos entender esta (pertinente) observación de Averroes en términos de que, a menos que los varones aprendan a querer–desear–elegir una igual, la sociedad, la educación, los mandatos, seguirán reforzándose en términos de mantener a las mujeres en su situación de «des-igualdad», entendida como inferioridad, incapacidad, minoridad, etc. En suma, muchos aspectos de la sociedad deben cambiar a fin de que las mujeres sean consideradas iguales; y muchos otros, para que logren serlo. Señalamientos de este tipo muestran, por cierto, el carácter menos utópico y estatista de las consideraciones de Averroes en comparación con las afirmaciones platónicas en referencia a la situación de las mujeres. Una última observación respecto de la problemática mostrará sin embargo otro aspecto de su profunda comprensión del problema.
Según Averroes, quien aceptara que las mujeres son «diferentes» debería mostrar en qué consiste esa diferencia. Ahora bien, todos los argumentos de Averroes concluyen en que la naturaleza de las mujeres y los varones es la misma. En consecuencia, deberían gozar de la misma situación social (educativa y política) que los varones, lo que –reconoce– no es el caso ni en la sociedad a la que pertenece ni en el modelo platónico, que sólo se ocupa de las (potenciales) Guardianas. En cambio, si su naturaleza no fuera la misma, entonces deberían realizar sólo aquellas actividades que no competen al varón. El razonamiento de Averroes es contundente a favor de las mujeres y enfrenta además ambos cuernos del dilema:
a.si la naturaleza entre varones y mujeres fuera igual, deberían ambos sexos tener igual condición social (lo que no sucede por variable externa, por ejemplo, el prejuicio).(31) Como no tienen igual condición social, se produce entonces una situación de injusticia respecto de las mujeres (conclusión fácil de inferir de sus observaciones). Es decir, la estructura social se ve interferida por los prejuicios, las tradiciones, etc.
b. si la naturaleza entre varones y mujeres fuera diferente, entonces sería preciso primero determinar en qué consiste esa diferencia y luego averiguar cuáles son las actividades que debería cumplir cada sexo de acuerdo a su naturaleza.
Obsérvese que la carga de la prueba está del lado de quienes sostienen la diferencia, entendida en esa época como «inferioridad». Ahora bien, tras un planteo tan claro y aristotélico en espíritu (más que el del propio Aristóteles), Averroes parte de la afirmación no demostrada, al menos en ese Comentario , de que la naturaleza de mujeres y varones es afín. Leemos: «Sabemos que la mujer, en tanto que semejante al varón, debe participar necesariamente del fin último del hombre, aunque existan diferencias en más o en menos» (349v). Es decir, si Averroes acepta la «diferencia» no le atribuye un carácter radical que impida a varones y a mujeres alcanzar el fin último humano por igual; distingue también, y es necesario subrayarlo, entre «varón» y «hombre». Como gracias a otros pasajes sabemos que la verdad lleva a la felicidad, parece por tanto que no entiende esa diferencia como inferiorizante sin más. Más bien, con mirada de médico la acepta sólo a los fines de la reproducción. Como Aristóteles, tampoco admite ni la comunidad de mujeres ni la de hijos. Rechaza asimismo el método platónico de la selección y la ordenación estatal de los individuos (encubierta gracias a los «sorteos» digitados por el Estado) en estratos cerrados según sus potencialidades, y parece dejar en manos de la familia, tales decisiones. Competencia del Estado serían sólo las condiciones de posibilidad de la paz para que las familias pudieran cumplir sus cometidos.(32) Del mismo modo, no cree que haya «virtudes naturales», poniendo el acento en la educación y las posibilidades sociales de acceso a la misma.
Читать дальше