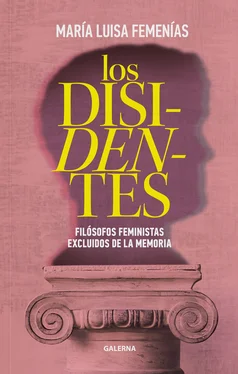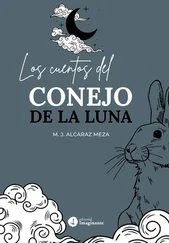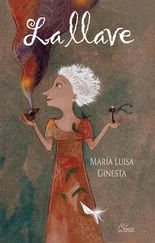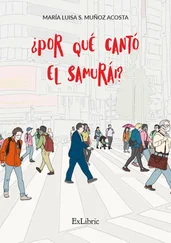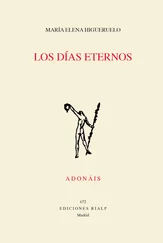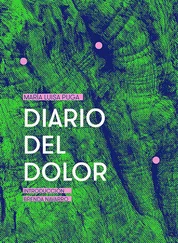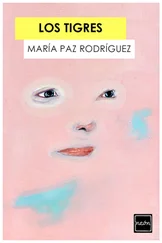La Parte Cuarta corresponde ya al Siglo XX. Haremos una breve síntesis de la influencia local del pensamiento social francés en la figura de Mario Bravo, con sus propuestas de Ley de Divorcio y de Derechos Civiles de las mujeres. Pasaremos luego a revisar el pragmatismo de John Dewey, y su defensa de los derechos de la mujer para examinar a continuación el denominado «feminismo compensatorio» del uruguayo Carlos Vaz Ferreira, de notable influencia en la sociedad de su época. Por último, brevemente daremos cuenta del planteo de Amartya Sen sobre la presente «feminización de la pobreza». Es decir, mientras que el primero –Mario Bravo, abogado y humanista– se centró en la necesidad de sustraer a las mujeres de la situación legal de «incapaces» y reconocerles los derechos civiles que ameritaban, los dos siguientes –Dewey y Vaz Ferreira– fueron filósofos que bregaron claramente por sus capacidades civiles centradas en su derecho al voto. Obtenida la igualdad formal, es decir, civil y ciudadana, el mérito de Sen fue señalar cómo las estructuras sociales aún discriminan y excluyen de la igualdad tan mentada a las mujeres, sumiéndolas en un fenómeno que identificó como «feminización de la pobreza», cuyas causas trató de develar.
En suma, a pesar de estas luchas, las mujeres siguen siendo las proletarias de los proletarios, como lo había denunciado Flora Tristán a mediados del siglo XIX.(8)
Puede acusase a esta selección de arbitraria y quizá lo sea. En estas difíciles épocas de pandemia, con las bibliotecas cerradas, la disponibilidad de los textos que utilizo y cito me fueron dadas por mi biblioteca personal, la de alguno/as pocos amigo/as y sobre todo por las extraordinarias bibliotecas digitales de la Sorbona de París, la Biblioteca Nacional de España, la Biblioteca de la Universidad de Michigan, como las más relevantes, aunque no las únicas. Consigno todas las fuentes para que las obras que recogen cada uno de estos capítulos puedan ampliarse como se merecen, con la menor pérdida posible de tiempo. Debo agregar también mi agradecimiento remoto a lo/as autores/as del Proyect Gutenberg , radicado en diversas Universidades, cuyo plan de digitalización de un conjunto de obras de extraordinario valor filosófico e histórico, es inestimable. A todos quienes participaron de esas digitalizaciones mi más sincero agradecimiento; sin ellos este libro jamás hubiera podido haberlo escrito y menos aún bajo estas circunstancias.
Debo agradecer también a Carolina Di Bella que interesó a la editorial Galerna por esta obra. Por sus valiosos comentarios, mi agradecimiento a María Spadaro, Graciela Vidiella y a Claudia D´Amico los sus comentarios al capítulo sobre Averroes. Todas ellas leyeron versiones preliminares de capítulos incluidos en este libro, cuyos comentarios enriquecedores siempre traté de no traicionar. También mi agradecimiento a Luisina Bolla por haberme inducido a diálogos por zoom con colegas jóvenes cuyas miradas de conjunto contribuyeron de una forma u otra a este libro. Un agradecimiento especial va para mi familia, y para la familia ampliada que constituyen mis amigos y amigas: Norma, Roberto, Sandra, María, Zulema, Carlos, Mabel, y sigue la lista cruzando el océano. Lamentablemente algunos ya no podrán ver publicadas estas páginas; una muerte demasiado temprana les alcanzó en esta difícil época. A todos los demás, con los que comparto dolor e intereses en tiempos extraños, un abrazo virtual y toda mi gratitud por contribuir a mantenerme en pie cada día. Ajena aún a estos sinsabores, la sonrisa de Emmita, me reconforta y me obliga a seguir adelante. Para cuando aprenda a leer, este libro también será para ella.
BUENOS AIRES, JULIO DE 2021.
1. Olsen, Frances, “El sexo del derecho”, en Identidad femenina y discurso jurídico , en Ruiz, Alicia (comp.) Buenos Aires, Biblos, 2000, pp. 25-42.
2. Amorós, Celia, “Simone de Beauvoir: un hito clave de una tradición”, Arenal , 6.1, 1999, pp. 113-134.
3. Por ejemplo, en Moore, Henriquetta, Antropología y feminismo , Madrid, Cátedra, 1991.
4. Femenías, María Luisa, Ellas lo pensaron antes. Filósofas excluidas de la memoria, Buenos Aires, LEA, 2019.
5. Amorós, Celia, Tiempo de feminismo , Madrid, Cátedra, 1998.
6. Brémand, Nathalie “Introduction: «Socialistes utopiques» les mal-nommés » Cahiers d´histoire. Revue d´histoire critique , n° 124, 2014, pp 1-9.
7. Halévy, Elie, [1928] The Growth of Philosophic Radicalism , Conneticut, Martino Publishing, 2013.
8. Tristán, Flora, Unión Obrera [1843], Barcelona, Fontamara, 1977.
PARTE I
Los (pseudo)feminismos
Capítulo 1
Averroes
Si hemos de creer el testimonio del cronista al-Marrakushî, fue el soberano Abû Ya´qûb Yûsuf en persona –que representaba en esa época una suerte de encarnación del sueño del Rey-Filósofo–, quien a través del médico de la corte Ibn Tufayl le pidiera al joven Ibn Rush (el Averroes latino) que comentara para él al filósofo griego Aristóteles.(9) De ahí el título de «El Comentador» ( Commentator ) con que honraron los latinos a Averroes.
Averroes es la latinización de su nombre en árabe, cuya transliteración sería: ‹Abū al-Walīd’Muhammad ibn A’mad ibn Muammad ibn Rušd . Nació en Córdoba (España) el 14 de abril de 1126 y falleció en Marrakesh el 17 de diciembre de 1198, ambas ciudades formaban parte del entonces Imperio Amoràvide. Desterrado de Córdoba, más tarde fue reivindicado y llamado nuevamente a la corte de Marrakesh (Marruecos), donde murió. Debido a vicisitudes de tipo político, gran parte de su obra se perdió, recuperándose sólo parcialmente gracias a traducciones en latín y en hebreo.
Averroes creció en una familia de gran reconocimiento por su servicio público, sobre todo en Derecho y en Religión. Tuvo al decir de sus biógrafos (en especial Ib al-Abbar, del siglo XIII), una educación excelente tanto en jurisprudencia como en la tradición del Profeta Mahoma, aunque se interesó más por los fundamentos de las leyes, la ciencia de la lógica y la medicina que por la religión misma. Fue cadí , como su abuelo, hasta que la dinastía almohade controló la ciudad de Sevilla en 1146,(10) y sirvió también en Córdoba y Marruecos. En medicina, se formó con Abu Jafar Jarim al-Tajail estudiando en profundidad la obra biológica de Aristóteles y de Galeno, y llegó a elaborar una Enciclopedia médica, siempre siguiendo el método aristotélico de la «razón argumentada», sin dejar de corregirla cuando lo consideró necesario. Incluso, se vio obligado a defender su obra de la acusación de estar en contra de las enseñanzas del islam en su Refutación de la Refutación ( Tahafut al-tahafut ).
Del minucioso estudio encomendado por el Soberano, Averroes dejó tres clases de escritos: Los Grandes Comentarios, Los Comentarios Medios y los Compendios o Synopsis que en las traducciones latinas se denominaron Epítomes. Estos últimos son precisamente los escritos más personales y críticos de Averroes, pues en ellos no sólo habló en nombre propio, sino que combinó fuentes griegas y árabes, profundizando en las ciencias, motivo del Comentario , más que en el texto comentado en sí mismo. Desplegó en sus escritos una suerte de Summa de la filosofía aristotélica, a la vez que criticó a sus predecesores, Temistio, Avicena y los estoicos, entre otros. Es posible mostrar de ese modo cómo la filosofía a la que genealógicamente se adscribía Averroes era la griega clásica, por vía de su supervivencia en Bizancio primero y en el Mundo Musulmán Oriental después, de la que el Medioevo Cristiano Latino fue un legítimo sucesor. Como bien advierte Alain de Libera, no se entiende la Filosofía Medieval Latina sin esta intermediación del mundo árabe y de las escuelas de traductores españoles, y tampoco la Summa de Tomás de Aquino sin la extensa obra del Comentario de Averroes.(11)
Читать дальше