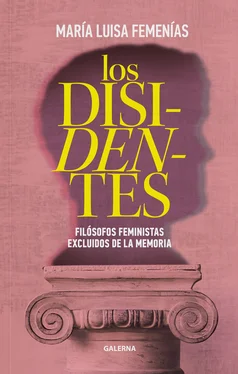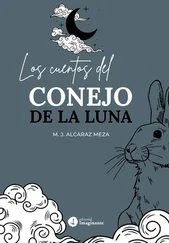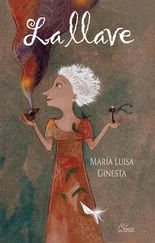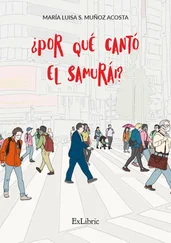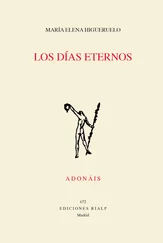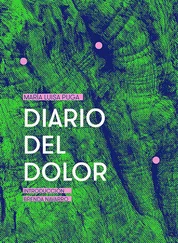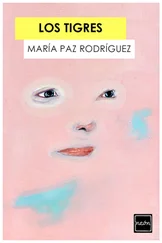Porque, como afirma la autora, la filosofía –a diferencia de otras disciplinas– es su propia historia y por ello su historia es también su presente. Hay historiadores de la filosofía –muchos excelentes, por cierto– que realizan abordajes historiográficos procurando interpretar a los autores del pasado en sus propios términos, contextualizándolos con la mayor precisión posible, mostrando así que los problemas que los ocupaban son productos históricos que no pueden ser correctamente interpretados sin un conocimiento cabal de las determinaciones culturales y sociales de su tiempo. Obvia señalar que este modo de concebir la historia de la filosofía se renueva permanentemente; de modo continuo se producen trabajos valiosos que permiten un nuevo abordaje o una nueva perspectiva metodológica que enriquece su comprensión. Pero hay otro modo que consiste en acercarse a los pensadores del pasado como si fueran contemporáneos, buscando en ellos conceptos y argumentaciones que nos resulten útiles para tratar los problemas que hoy nos preocupan, actualizándolos en nuestros propios términos. Este segundo enfoque es el que se elige en este libro y con él se consiguen por lo menos tres resultados destacables: el primero es ayudarnos a leer el revés de la trama que fue tejiendo el canon filosófico con las herramientas brindadas por la perspectiva feminista. Por mencionar sólo un caso: Kant, que hizo de la igualdad, la universalidad y la autonomía los fundamentos de su filosofía práctica excluyó a las mujeres de la ciudadanía activa en razón de su minoría de edad civil; se podría atribuir esta ceguera conceptual a la imposibilidad de sustraerse a los supuestos culturales subyacentes de su época; sin embargo, su amigo y discípulo, Theodor von Hippel, consideró que, si la mitad de la humanidad era excluida, los principios de la ética kantiana resultaban contradictorios en sus propios términos. Ambos participaron del mismo ambiente cultural, de modo que ambos estaban al tanto de la
querelle des femmes que se presentaba en los ambientes ilustrados de Francia y Alemania; sin embargo, fue el olvidado von Hippel quien desarticuló los argumentos ideológicos que mostraban la desigualdad de la mujer y no el padre de la ética moderna.
El segundo resultado es arrojar luz sobre las razones que llevaron al olvido de los pensadores considerados en el libro, o al menos de algunos de ellos. Al tratar los filósofos del siglo XVIII, Femenías muestra que quienes se pronunciaron a favor de la causa de las mujeres fueron los defensores de la igualdad universal de los derechos civiles y políticos –como Condorcet–, en la que no solamente incluían a las mujeres sino también a los pobres, los negros y las personas de diferentes credos religiosos, es decir, efectivamente a todos los seres humanos. Fueron los intelectuales que comulgaron con posiciones políticas radicales, en pos de sociedades más igualitarias, posiciones que resultaron las perdedoras de la herencia dejada por la Revolución Francesa mientras se iba consolidando la estructura económica, política y social del orden burgués. Resulta interesante conocerlos para adquirir una visión más completa de lo que Habermas consideró la herencia inacabada de la Ilustración.
El tercer resultado es estimularnos a dialogar desde hoy con autores que merecen ser considerados –incluyendo algunos de nuestro continente– porque pueden ayudarnos a diseñar conceptos y categorías normativas no sólo aplicables a la teoría de género sino en pos de sociedades más justas e igualitarias. Esta es la manera en la que Femenías muestra que la historia de la filosofía es también su presente.
En suma, se trata de un libro que no sólo hace una contribución novedosa a la filosofía de género y el feminismo filosófico, sino que ayuda a obtener una visión más matizada y menos sesgada de un tema que, por su actualidad e importancia no sólo teórica sino política, pocas veces había sido abordado –como ahora– con el conocimiento y la profundidad que merece.
GRACIELA A.VIDIELLA
(UBA-UNLP)
Introducción
Los rastros del pasado
contra damnatio memoriae
La crítica más reciente ha mostrado que tanto la ciencia como la teoría y la filosofía son prácticas culturales que se suman a la construcción de un imaginario social, según una compleja red organizada jerárquicamente, que se sostiene entrelazando al menos un conjunto de rasgos fundamentales. Incluso el conocimiento considerado más «riguroso», se articula como una crítica de la teoría (o de la filosofía) sobre sí misma, articulada en base a un lenguaje en el que no sólo conceptualizamos sino en el que también pensamos; y, por supuesto, lo hacemos historizadamente. Es decir, la materialización de nuestro pensamiento adquiere formas dispares de expresión, que no son ajenas a la red conceptual de nuestro tiempo, que en el mejor de los casos operan como plataformas en pro o en contra de las subsiguientes producciones teórico-conceptuales. Así, se articulan tramas metafóricas, metonímicas, antítesis, ironías u otras figuras retóricas, en las que se inscriben tanto los discursos premodernos y modernos como los posmodernos, encubriendo múltiples nudos de significados que –si se los entiende como ontológicamente prevalentes– se sesgan según una variabilidad epocal y territorial genérica significativa.
En general, según Olsen, básicamente los dualismos se sexualizan, una mitad de la tabla se considera masculina (activa, racional, potente, etc.) y la otra mitad, femenina (pasiva, emocional, débil, etc.).(1) Además, históricamente, lo identificado como «masculino» se considera superior, mientras que el polo «femenino» se considera inferior. Paralelamente, el Derecho y la Ley se identifican con lo «masculino» en tanto sancionados en el espacio público. De modo que la división entre masculino y femenino articula también sistemas duales de pensamiento, que excluyen terceras posibilidades (principio del tercero excluido), que incluso connotan valorativa y jerárquicamente.
Tal como lo mostró oportunamente el rastreo histórico de Simone de Beauvoir, los varones se identificaron con la razón, la cultura, el poder, lo objetivo, lo abstracto y lo universal, mientras que las mujeres fueron identificadas con lo irracional, lo pasivo, las emociones, la naturaleza, la sensibilidad, lo subjetivo, lo concreto, lo particular.(2) Por añadidura, como se ha venido demostrando también en las últimas décadas, esa dicotomización resultó tanto descriptiva cuanto normativa, y actúa a priori , a modo de «criterio modelizador» de expectativas y cualidades respecto de todos los seres humanos. De ahí que las mujeres hayan quedado por lo general valoradas como «menos que» o «inferiores a» respecto de los varones, con variantes de época, cultura, estructura social, entre otros. Pero, como en la década de los setenta sostuvo Henriquetta Moore en sus análisis, todas las culturas en general han tratado peor a sus mujeres que a sus varones.(3) Respecto del tema de las jerarquizaciones, vale la pena entonces hacer otra observación. Quienes –como Butler o Lugones– han sugerido la multiplicación de las diferencias, no han podido, sin embargo, evitar su jerarquización. Es decir, ese diagrama estructurantemente a priori parece prevalente aun cuando se multipliquen las diferencias tanto étnicas cuando genéricas; razón por la cual conceptos estructurantes como el de «igualdad formal» parecen ir contracorriente.
Hemos dicho «en general» respecto de las características de varones y de mujeres. Al hacerlo, hemos dado cuenta de las «opiniones mayoritarias», tal como se recogen en numerosísimas obras, artículos y entrevistas. Sin embargo, siempre (por fortuna) han existido voces disidentes, y este libro trata de algunas de ellas. No por cierto de las voces disidentes de muchas mujeres –sobre las que en parte ya nos hemos ocupado–,(4) sino de las voces disidentes de algunos varones. La osadía de ir contracorriente ha hecho que sus ideas fueran mayoritariamente desestimadas o ignoradas, lo que hace que continúe predominando la opinión de que no existieron voces disidentes, o si las hubo fueron menores y sin mayor incidencia política.
Читать дальше