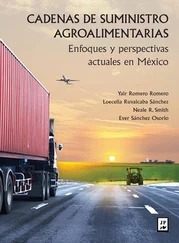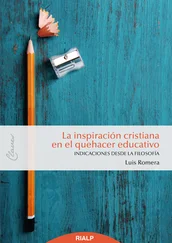Norberto Luis Romero
© Noberto Luis Romero, 2002
© de esta edición para:
Literaturas Com Libros 2022
Erres Proyectos Digitales, S.L.U.
Avenida de Menéndez Pelayo 85
28007 Madrid
Diseño de la colección: Benjamín Escalonilla
ISBN: 978-84-124540-8-6
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Capítulo 33
Capítulo 34
Capítulo 35
Para Juan Manuel Muñiz
Los hermanos Carnicer se acercan a la casa de la señora Adelina y echan un vistazo a través de la ventana del salón. No del todo convencidos de que haya dejado de emitirse la Hora Disney , corroboran que el televisor está apagado y el abuelo no ocupa la butaca, como siempre a esa hora. Sentada a la pequeña mesa escritorio, de espaldas a la ventana, la silueta de Adelina se perfila agotada: un codo sobre la mesa y la cabeza, extrañamente con el pelo suelto, descansando en un puño. A los pies de esta, de rodillas en el suelo, uno de los nietos hunde la cabeza en su regazo, posiblemente dormido, o llorando. En la radio, el coro del Tabernáculo del Nuevo Templo Dorado suena a todo volumen saturando de grotesco Misticismo a la escena, y los Carnicer, ante el desolador panorama, deciden reemprender camino al faro. No han dejado todavía el jardín de Adelina, cuando oyen la voz del locutor exponiendo, con impostado timbre compungido, las circunstancias de la muerte de la perra Laika, e informa que esta empresa estelar ha causado un enorme revuelo en el mundo de la ciencia. Expresa además, para tranquilidad de los amantes de los perros, que el animal no padeció ni fue consciente de su muerte, pues fue quedándose dormido por la falta de oxígeno, hasta que dejó de latirle el corazón.
¿Y no le dolió nada?, pregunta Inocencio María a su hermana mayor.
No. Murió en paz y sin dolor, como mueren los muertos, le contesta María Iluminada; y acto seguido, mientras avanza saltando a la pata coja, canturrea:
Adelina, mea en una esquina;
Serafín, mea en un...
Se interrumpe buscando una palabra que rime, y como no da con ninguna, opta por inventársela:
...tolín...
Y continúa:
Carnal, mea en un portal.
Horas más tarde, hartos de jugar en el faro abandonado, después de haber revuelto en los exvotos y sustraído algunas velas a la santa —porque a más no se atreven—, acuerdan explorar la costa en busca de restos de imaginarios naufragios. En la cumbre del acantilado, temerariamente sentados en el filo, se asoman al vacío, examinan el fondo de un vistazo y distinguen un extraño bulto sobre las rocas todavía húmedas, a pesar de haberse retirado la pleamar hace unas horas. Aparenta un fardo de tela blanca envuelto a medias con cintas verdosas de ocle. Conocedores al igual que todo el pueblo de la historia de la sirena, después de hacer disparatadas conjeturas, poseídos por una malsana curiosidad y el deseo de encontrarse con una, rodean el faro, se descalzan y descienden por el sendero estrecho y empinado, que les obliga a andar a gatas, reculando, aferrándose a las piedras y a las ramas de los arbustos laterales para no resbalar en la gravilla y precipitarse al vacío.
¿Y qué harán ahora con la pobre perrita?, quiere saber Inocencio María, todavía preocupado por el destino de esta.
Dejarán que se pudra allí arriba, en el cielo, después la enterrarán un una estrella y le pondrán una cruz de alambre, le contesta su hermana mayor, extendiendo los bracitos escuálidos hacia lo alto del cielo.
Junto a la plataforma de la base del faro, donde a pesar de los años todavía pueden encontrarse trozos de las lentes Fresnel y de los espejos entre la grama y las malezas, dejaron sus calcetines deshilachados metidos hechos un bollo en las zapatillas embarradas; y en el suelo, a merced del ardiente sol matutino, sus mascotas ceñidas por una pata a las cañas tacuaras con cordel de bramante, moribundas a causa de los vapuleos y maltratos.
Al acercarse a las rocas, avistan el bulto: un amasijo de tela blanca muy fina, guarnecida de encajes, parcialmente teñida de rojo desvaído, enmarañado con algas y salpicado de detritos. A pocos metros, un ramo de rosas blancas ceñido con un lazo de seda, está milagrosamente intacto. Atónitos, se miran unos a otros, y sin mediar palabra, se dan la vuelta y trepan velozmente, hiriéndose las manos con las piedras y las zarzas que jalonan el sendero. Una vez arriba, olvidando a sus sapos que se achicharran bajo el sol y agonizan amarrados a las cañas, sin tiempo para calzarse, salen corriendo, atraviesan el campo y bordean el viejo cementerio poniendo rumbo a su casa, donde irrumpen atropelladamente minutos después, sofocados, con las caras desencajadas de espanto, sin habla y temblando de pies a cabeza.
Sus ojos nunca fueron tan viejos, ni sus rostros arrugados tan conmovedores y patéticos.
Eloísa, su madre, al oírlos entrar, incorpora el torso del pilón donde lava ropa. Con los brazos desnudos, empapados y cubiertos de espuma, se da la vuelta y los encara, predispuesta a reprenderlos, pues infiere que han hecho alguna trastada de las graves a algún vecino y volverán a darle un disgusto:
¿Qué pasa, ahora?
Los modos y el tono de su voz son severos, pero enseguida se percata del pánico que atenaza a sus hijos, parados allí, clavados como espantajos al suelo en mitad del patio de ladrillos, tiritando, llorosos y llenos de mocos. Conmovida por el aspecto sobrecogedor de los tres vástagos que le dio el destino como inexplicable e inmerecido castigo, mientras se seca las manos en el delantal impecable, alarmada, reitera:
¿Que os pasó?, y escruta con impaciencia las caritas envejecidas, que cree ver más arrugadas que cuando despertaron esa misma mañana, en busca de una actitud, una mirada, cualquier indicio tranquilizador.
Dudan si responderle, temerosos de que no les crea, los llame embusteros y los castigue prohibiéndoles salir a jugar, o a ver la televisión en casa de la señora Adelina, el día que vuelvan a emitir los dibujos. Por fin, a pesar del miedo, María Iluminada se decide a hablar, y con la mirada puesta en el suelo, a escasos centímetros de sus pies cubiertos de barro, apenas con un hilo de voz entrecortada, atina a pronunciar:
En el faro..., al fondo del acantilado...
Al fondo del acantilado, ¿qué?, reclama su madre, llena de desconcierto y sobresalto. En silencio espera una respuesta, con creciente alarma en el corazón: el instinto le dicta que le dirán la verdad; sus lágrimas no son falsas, pues distingue el espanto reflejado en el semblante de sus hijos, y los ve tiritar de pies a cabeza. Dulcifica su actitud y se dirige directamente a la mayor:
¿Qué pasa en el acantilado?, dime.
Acaso porque María Iluminada detecta al vuelo las pacíficas intenciones de su madre, confiada en que no habrá castigo, procura serenarse y concluye:
Que las olas trajeron a otra sirena muerta.
Sí, muerta, como la perrita Laika, murmura apenas su hermano, consternado, sin levantar los ojos del suelo.
Más inquietos que de costumbre, los necróforos corretean, se pasan por encima unos a otros, retroceden, avanzan alocadamente y se dan de bruces con las paredes de cristal del terrario. Son renegridos como una pupila, brillantes como una gema, llenos de oscura vivacidad. Cada tanto se aplacan, se detienen un minuto y se engarzan en la arena como carbunclos vivos, como si meditasen en algo concreto, o bien esperasen que un suceso trascendental produzca un giro radical en su ordinaria y monótona existencia. El instinto les activa ciertas alarmas químicas, fluidos elementales e impulsos eléctricos que señalan la llegada de la temporada de apareamiento y reproducción.
Читать дальше