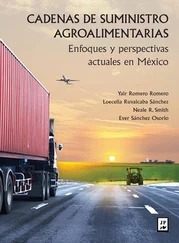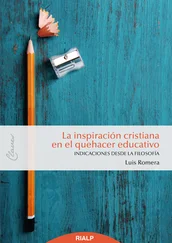Adelina ansiaba bisnietos. Su instinto de mujer demandaba sangre nueva para perpetuarse, perpetuidad que parecía haberle sido negada a sus nietos, y cuyas posibilidades veía desvanecerse día a día. Si transigió en aceptar que Serafín y Nerea vivieran bajo el mismo techo, sí sobrellevó cuanto contravenía sus más básicos preceptos morales, fue únicamente porque creyó ver en este amancebamiento la única vía posible a sus esperanzas de un bisnieto prolongando su linaje.
Siempre fue miedoso, abuela.
Cuando pase el rigor mortis la amortajaremos, decidió por fin ella, al comprobar que le era imposible colocar en una postura distinguida a la muerta. Fue hacia la cómoda, abrió un cajón y sacó una sábana de un blanco impecable, y mientras la desdoblaba añadió: Habrá que llamar al doctor para que certifique su muerte...
Yo lo haré, hoy mismo, se ofreció Carnal.
No, mejor iré yo, que lo conozco hace años. Y Adelina, retomando sus propósitos continuó: ...e ir pensando en el velorio; dónde lo haremos, quiénes asistirán...
Nadie, la interrumpió. En la isla nadie la conocía. Es obvio que ni podemos ni debemos invitar a nadie.
Carnal recordó de pronto a aquellas viejas oscuras como cuervos y volvió a sentir el frío y la humedad de los besos que dejaron en sus mejillas; que hoy no sabe si fueron sinceros, pero por aquel entonces le parecieron rutinarios, como las lágrimas hipócritas de las plañideras. Las plañideras de la familia Carnicer fueron las únicas que las habían vertido con tanta convicción ante los féretros de sus padres, que tanto su hermano como él mismo las creyeron auténticas.
Mientras evocaba aquellos besos falaces que lo habían sublevado, Carnal reavivó su ánimo, tomó repentina determinación y fue contundente al sentenciar:
No, no haremos velorio, abuela.
Ella se paró en seco, se quedó mirándolo con acentuada extrañeza, sumamente contrariada, y sin dejar la sábana de lado, desplegada a medias en sus manos, lo desafió, sacudiéndola, con engreimiento:
¿Cómo qué no haremos velorio?
Él se mantuvo inflexible:
No, no lo haremos, abuela. Y nadie tiene por qué enterarse de nada. No tenemos vecinos cerca que puedan saberlo, y nadie acudirá con sus falsas y cínicas condolencias.
Fue entonces cuando a su mente acudieron las remisas sensaciones e imágenes de siempre: el salón en penumbras, las velas chisporroteando cuando una falena se precipitaba en la llama, las flores marchitas, comprimidas en improvisados búcaros, el perfume embriagador de las coronas, cuya ranciedad le provocaba vértigos y mareos. El aire se hacía irrespirable entre el humo de los cigarros que fumaban los hombres y el sudor que el calor les arrancaba del cuerpo; y sobre todo, con aquel persistente olor a madera quemada, que tardaría años en disiparse.
Pero, ¿por qué?, tartamudeó Adelina, yendo hacia su nieto, vivamente molesta, si bien menos envalentonada.
Porque ni ella ni Serafín lo hubieran deseado.
La abuela reflexionó unos segundos, observando atentamente a Carnal, deseando penetrar más allá de sus pupilas y encontrar una respuesta negativa a la pregunta que ya asomaba a su boca:
¿No pretenderás quemarla?
¿Y por qué no?
Perpleja, como si de los labios de su nieto hubiera salido una blasfemia, se dio la vuelta, embebió en lavanda un trozo de algodón y con él se puso a frotar enérgicamente el cuerpo de Nerea. Cuando acabó, la cubrió con la sábana de mala manera, dejándole un pie fuera, se enfrentó a su nieto y esgrimió un argumento que creyó convincente y lapidario:
¿No sabes que estás condenándola para siempre?
Sin inmutarse, Carnal zanjó la discusión con firmeza:
Será lo más rápido y Serafín sufrirá menos. No se hable más del asunto.
Adelina aceptó a regañadientes el fracaso y se inhibió de seguir discutiendo, bajó los ojos con fingida obediencia, frunció los labios haciendo un limpio rictus de despecho y se calló la boca. No volvería a dirigirle la palabra por el resto del día.
Carnal se echó un ligero abrigo sobre los hombros, y en pijama, dejó la alcoba. Al cruzar el salón, echó un vistazo de lado al retrato de Madame Blavatsky, con esperanza de encontrar la emblemática expresión de soberbia canjeada por una de misericordia; pero la digna señora continuaba impávida como el primer día. Carnal dio un paso atrás y se detuvo a observar el mandril, pero tampoco este se puso a hacer cabriolas. Se encaminó al faro, dispuesto a encontrar a su hermano y traerlo de vuelta.
Esa noche, Carnal tardó más de lo habitual en dormirse; no solo fue el insomnio: su hermano no dejó ni de lloriquear ni de revolverse en la cama contigua, la que fuera suya, donde estaba obligado a dormir porque en el lecho de la alcoba principal Nerea comenzaba el industrioso camino hacia la podredumbre. El desvelo fue implacable con Carnal, no le dio tregua hasta bien entrada la madrugada, cuando aflojó sus garras y le regaló unos minutos de sueño lleno de sobresaltos, con necróforos engulléndose entre sí, e imágenes de Nerea saliendo del mar desnuda y blanca, cubriéndose con ambas manos el pubis como una falsa Afrodita, sonriéndole con extraña sorna; y la figura mitológica se transformaba de pronto en la de su hermano, que alargando sus manos hacia él, le ofrecía poblados ramilletes de flores de olmo, de un rojo sangriento.
Mediaba la primavera; Carnal recuerda el calor intenso, similar al de ahora, pero más húmedo, tórrido y oloroso a algas descompuestas, a despojos de pescado pudriéndose, esparcidos en la franja de detritus que dejan las mareas, cuando, en tanto ayudaba a poner la mesa, su abuela le anunció:
Cuando acabemos de comer, tienes que acompañarme al pueblo, porque tu tío ha salido y el abuelo ya tendrá bastante con cuidar a Serafín.
Carnal no se había resistido: se libraría de la siesta, que tanto él como su hermano detestaban.
Terminada la comida, Adelina lo condujo al cuarto de baño, le lavó la cara y las manos, le peinó el remolino rebelde con la gomina que había sido de su padre, le humedeció las sienes y la nuca con agua de colonia, le puso la ropa impecable de domingo y los zapatos de charol, que le iban demasiado ajustados.
Antes de salir, entró al dormitorio de sus nietos y le advirtió a Serafín que fuera juicioso y no le diera quehacer al abuelo:
Él vendrá a verte cada tanto; se escapará del taller para ver si necesitas algo, pero tú no debes moverte de aquí. ¿Entendido?
Serafín estaba en cama, tenía décimas de fiebre y poco más podía hacer que estarse quieto recortando revistas con unas tijeras romas, hacer recuento del contenido de su caja de tesoros, y rascarse a escondidas, contraviniendo prescripciones y consejos, las costras de la varicela.
Una vez fuera, al atravesar el jardín, Carnal vio a su hermano quien, de pie en la cama y asomando medio cuerpo al antepecho de la ventana, le propuso a voces:
Cuando vuelvas, jugaremos a la Verónica.
Mientras se alejaba con su abuela, oía a sus espaldas el zumbido de las sierras eléctricas en la ebanistería, y cuando este se desvaneció, se dejaron sentir las olas embistiendo con ímpetu la rompiente, y los gritos lastimeros y espaciados de las gaviotas.
El olor penetrante a mar saturaba el aire hasta hacerlo embriagador, le humedecía la ropa, se la adhería a la piel, y acaso por la intensidad del bochorno, sintió una voluptuosa inquietud en la entrepierna: su sexo despertaba del letargo de la niñez y se imponía con firmeza inusitada, en contra de su voluntad y azoro.
Tuvo la imagen fugaz de sus propios rasgos trazados en el pecho de su hermano, se sonrió y, sin volverse, aún a sabiendas de que este ya no podría oírlo, a voces le respondió:
Читать дальше