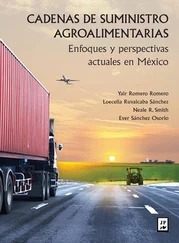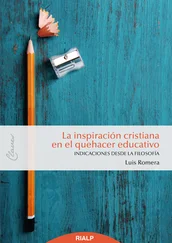A continuación, sin mediar palabra, Adelina había saltado de la cama entusiasmada:
Habrá que amortajarla.
Fue entonces cuando Carnal vio en el semblante de su abuela, todavía desprovisto de la ceja pintada, un destello de júbilo que nada tenía que ver con la muerte de Nerea, y sí bastante con la ocasión que se le presentaba de disfrutar del contacto directo con un cuerpo sin alma, con la muerte propiamente dicha, que no habría tenido tiempo de haber abandonado la casa y permanecería oculta detrás de algún mueble; y asimismo era pretexto para dialogar con un nuevo espíritu descarnado en el más allá.
Abuela, creo que sería conveniente subir a la alcoba y comprobar que de verdad está muerta, que no se trata de un delirio de mi hermano, le había dicho.
No hace falta, ya te dije que los espíritus lo anunciaron, y, la verdad, para serte sincera, yo lo esperaba de un momento a otro; pero no quise decirte nada, le había replicado ella, mientras se anudaba el lazo del camisón.
Pero, ¿con veintitrés años?
La muerte no distingue, le había contestado ceremoniosamente.
Y ante el espejo, sobre la aureola pálida por la despigmentación, actuando como si fuera movida por un acto reflejo, se pintó con el lápiz graso el arco perfecto de la ceja.
Cuando pudieron calmar a Serafín, Adelina cogió las riendas y lo organizó todo en un santiamén. Mientras luchaba por arrancar del cuerpo entumecido de Nerea la escueta negligé transparente que la envolvía como una mortaja desvergonzada, dejó a un lado contemplaciones y mandó a Serafín a que dejara de lamentarse y sollozar, se lavara la cara con agua bien fría, y bajase a la cocina a buscar una palangana con agua tibia, jabón y una esponja.
Todavía conmocionado, este obedeció y dejó la habitación como un autómata, dando tumbos, lloriqueando como una criatura indefensa ante un desaforado e injusto castigo.
Siempre fuiste un ser desamparado, siempre, gruñó por lo bajo Carnal, entre la conmiseración y la rabia de verlo tan falto de valor. Enseguida observó con mayor atención el cadáver. La muerte empequeñece a la gente, pensó. Los muertos se encogen, disminuyen su volumen y se transmutan en estas tiesas figuras policromadas.
Ayúdame, ¿no ves que no puedo hacerlo sola?
La voz de su abuela le recriminaba su aparente desidia.
Tardó en reaccionar: allí de pie, inmóvil en medio de la alcoba, con los ojos puestos en el cadáver, esperando verlo menguar centímetro a centímetro hasta quedarse reducido al tamaño de una muñeca de cartón piedra. Subyugado por la incomprensible dualidad de atracción y rechazo, apenas si podía moverse.
Ven aquí, no seas cobarde, insistió ella, que no te va a hacer nada.
Se acercó a la cama intimidado, invadido por una paradójica sensación de asco. Aunque no era la primera vez que se enfrentaba a un muerto, este, en particular, irradiaba un doble magnetismo.
Sus manos se demoraron en tomar contacto con la piel blanca de Nerea: se resistieron a manipular el objeto endurecido y gélido en que se había convertido. Le pareció que la verdadera Nerea había sido suplantada por un maniquí de museo de cera, fielmente esculpido y maquillado con eficaz realismo, abandonado allí, sobre la cama, como por un descuido.
Ya no está aquí, dijo de repente la abuela, mirando a un lado y otro.
¿Quién?
Su espíritu, su cuerpo astral, claro. Se habrá marchado cuando comenzó a enfriarse.
Carnal prefirió no hacerle caso y mantuvo su empeño en familiarizarse con el despojo inerte, con el muñeco artificial de cera y ojos de vidrio incrustados. No es ella, se dijo. No es Nerea. La observó largamente para asegurarse de que no se movía, no respiraba, no le temblaban los párpados. Es un maniquí, repitió. Rozó fugazmente con su mano la negligé : era un tejido tenue, fresco, espirituoso. Se olió instintivamente la punta de los dedos:
Enebro..., pensó.
La muerte es así, murmuraba la abuela según iba disponiendo los utensilios a su alcance: toallas y sábanas limpias, cepillos y frascos de perfume. Esta es la diferencia entre un vivo y un muerto, aseveró dándose un golpecito en el pecho sobre el corazón; y señalando acto seguido a Nerea: y este es el enigma. La conversión del calor en frío, del movimiento en quietud, de la blandura en dureza, son fenómenos naturales explicables, pero la ausencia de espíritu es enigmática y poco comprensible, casi inaceptable. Cuando a los vivos se les escapa el alma por la boca, dejan de ser lo que fueron y se transforman en estas figuras. Se detuvo con una toalla en las manos y miró de frente a su nieto: El misterio es la ausencia, a pesar de estar aquí. ¿Lo ves?, volvió a señalar a Nerea. Es ella, pero tampoco es ella, y su espíritu perdurará para siempre en una esfera a la cual solamente unos pocos privilegiados tenemos las puertas abiertas mediante la fe.
Se persignó con gesto aparatoso.
Déjelo ya, abuela, la increpó él, deseoso de que acabara con su discurso espiritista y fúnebre, sintiendo el corazón todavía sobrecogido de aprehensión, a pesar de que sus manos vencían la resistencia a tocar esa carne que exhalaba el tenue perfume a enebro, y, con torpeza, intentaban quitarle la negligé .
Tira con fuerza, le ordenó ella.
La negligé se rasgó por una costura y Carnal se quedó con un despojo de tela entre las manos. Era tan suave, escurridiza y leve, que la urdimbre se le enganchaba a las uñas.
Los muertos no se avergüenzan, sentenció la abuela al descubrir los ojos de su nieto detenidos en el sexo castaño de Nerea. Y gritó de pronto, volviendo la cabeza hacia la puerta abierta: !Serafín, esa palangana, hijo¡ Este muchacho no se entera.
Déjelo... está destrozado.
Iré yo misma.
Dejó a un lado la toalla y bajó a toda prisa las escaleras, murmurando maldiciones; si bien su enojo era la fachada encubridora del íntimo disfrute que le producía conducir la ceremonia fúnebre, llena de teatralidad, que ella misma había improvisado.
Carnal, a solas con Nerea, aprovechó para observarla a sus anchas y reconocer la belleza y perfección de sus formas, intactas a pesar de su palidez verdosa, que tanto le recordaban a la sirena muerta. La reticencia a tocarla se esfumó de repente, cuando un oscuro impulso lo llevó a acariciarle los pechos. La consistencia y el tacto eran como los había imaginado, pero jamás supuso que fueran tan voluptuosos. Con los índices dibujó la media luna de su nacimiento, allí donde se pliegan por su peso. Luego los abarcó con las manos abiertas y los asió con fuerza intentando dejarles la impronta de su paso, pero estos no obedecieron y recuperaron su convexidad. Puso los pulgares en los pezones descoloridos, rígidos e hirientes y los aplastó ligeramente. No tardaron en recobrar su forma primitiva: dos brotes tiernos que se rebelaban al tormento, a pesar de estar muertos. Carnal sintió una ligera inquietud, enseguida cierto malestar o culpa, y una opresión en la garganta le quitó el aliento, le aceleró el corazón y le dejó la boca reseca.
La culpa es invisible: únicamente él supo que sus manos delinquieron cuando profanaron esa carne muerta, que no le pertenece; y mientras sus manos usurpaban las de su hermano se repetía constantemente:
Mis caricias confirman la falsedad que esconde toda posesión —nunca verdadera ni exclusiva—: si yo lo quisiera, Nerea sería mía ahora mismo, de igual manera que lo fue de mi hermano. Los cuerpos no son sagrados, por el contrario, son proclives a secularizarse y a hundirse en el mismo fango del que surgieron.
Cuando dejó de acariciarla, se llevó a la nariz la punta de los dedos para verificar si se había adherido a ellos el olor de la muerte.
Enebro, nada más que enebro, se dijo.
Читать дальше