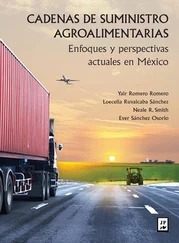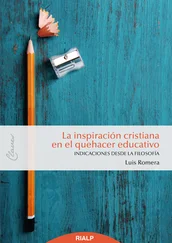Sí, jugaremos a la Verónica.
En aquel instante, cuando algo en su bajo vientre se empeñaba en reclamar su atención, supo que su hermano y él estarían condenados de por vida a sentir las mismas emociones, a vibrar con análogos placeres o padecimientos, y el uno respondería a los impulsos del otro compartiendo sentimientos de forma indisoluble.
Camina, le ordenó su abuela. Vamos.
Disimuladamente, bajó los ojos y comprobó lo que sin lugar a dudas se trataba de una erección atrapada bajo la ropa. Quiso encubrirla o doblegarla deslizando allí una mano, pero lejos de vencerla, el ligero roce fue acicate que renovó sus bríos. La molestia que le producían los zapatos por la escasez de uso lo distrajo, y se detuvo intentando acomodar mejor los pies dentro de ellos. Misteriosamente, la erección desapareció.
Date prisa o perderemos el autobús, lo increpó la abuela, tironeándole de una mano. Hoy no pasa más que uno, no quisiera perderlo y tener que ir andando.
Bajaron la cuesta por el atajo, y en la parada, su abuela le soltó la mano y le advirtió:
Iremos a visitar a unas señoras amigas; tienes que portarte muy bien, ser educado y juicioso.
Asintió, no muy entusiasmado con la salida imprevista, que prometía aburrimiento, si bien dio las gracias a que su hermano estuviera malo en cama y el abuelo no pudiera ocuparse de los dos, puestas sus esperanzas en que a su abuela se le ocurriera comprarle alguna golosina.
Descendieron del autobús en la linde del pueblo, en el extremo opuesto al muelle y al barrio de los pescadores, y desde allí se dirigieron por una calle flanqueada de altos plataneros que desembocaba en una casa solitaria de dos plantas, enclavada al pie de la colina. La cancela, de forja, estaba entreabierta, y un candado en desuso cubierto de óxido colgaba al extremo de una cadena. Atravesaron el jardín estrecho, muy húmedo a juzgar por la cantidad de caracoles agolpados en los tallos de las plantas más tiernas, discurrieron por un sendero de lajas resbaladizas hasta llegar a la puerta principal, donde una placa de bronce anunciaba: «Hermandad del Sendero». Y abajo, el dibujo con un camino serpenteante conducía directamente a la pupila de un malévolo ojo triangulado.
Adelina llamó al timbre.
Carnal intuyó que en reverso del silencioso jardín habría algo oscuro acechando, pero disimuló su inquietud y bajó la cabeza observando las iniciales H.S. del felpudo puesto en el umbral.
Una joven delgada, pálida y con voz casi inaudible, vestida con falda oscura, larga hasta los tobillos y blusa marrón, que sin mirarlos de frente, mantuvo todo el tiempo la cabeza encogida, los hizo entrar a un recibidor en penumbras, oloroso a cera, trementina y carne frita. De allí pasaron a una sala más amplia y luminosa, donde varias sillas, todas ellas diferentes, habían sido dispuestas en el perímetro.
Carnal recapacitó y dedujo que lo que se agazapaba en esa casa sería el aburrimiento.
Tomen asiento, por favor. Enseguida vendrá mi madre, les indicó la chica, antes de desaparecer por una puerta. Cojeaba, y el zapato derecho tenía una plataforma altísima.
Antes de que Carnal se anticipara con preguntas indiscretas, su abuela le informó por lo bajo:
La pobrecita se salvó de la polio de milagro, podía haberse quedado paralítica. Y se llevó el índice a los labios cortando de raíz los potenciales conatos de curiosidad de su nieto.
Había quietud y demasiado silencio. Plantas de hojas lanceoladas y palmeras de un verde lustroso coronaban maceteros delgados y altos, creando una agradable sensación de frescura. De las paredes colgaban grandes retratos, y había otros más pequeños dispuestos encima de muebles y repisas, y debajo de alguno de ellos, embutidas en pequeños jarrones, multicolores flores artificiales de papel o de tela se cubrían de polvo. Una candela perfumada se consumía ante el cuadro de mayor tamaño, donde un señor de barba espesa y rancia, con el pecho atravesado por una banda de terciopelo a rayas, posaba ceremonioso con la estridencia de un pavo real.
Se abrieron unas cortinas, y una señora mayor, entrada en carnes, con la tez muy blanca y el pelo retinto recogido a la nuca, hizo su aparición un tanto teatral y saludó a la abuela efusivamente, como si se conocieran de toda la vida, si bien ambas se veían por primera vez:
Señora Adelina, le dijo a la par que le tendía una mano regordeta, inmaculada y cargada de sortijas, nos alegra tanto tenerla entre nosotros. He oído hablar mucho de usted y su familia. Enseguida advirtió la presencia de Carnal, y ensayando una sonrisa forzada, le preguntó:
¿Tú eres Serafín, verdad?
No, se apresuró a corregir Adelina, habituada a esta confusión. Este es Carnal, veinticinco minutos mayor. El otro está en cama con varicela.
Yo ya la tuve, indicó Carnal, orgulloso.
Pero ella no pareció oírlo, y en cambió, le comunicó a la abuela, impostando un tono solemne, que estaban a punto de empezar. Carnal volvió a decirle que había pasado la varicela, pero la gorda no le prestó atención, como si él nunca hubiese existido o fuera invisible. Por más que le sonriera y se esforzara en ser amable, supo que no le gustaba a esa señora.
La abuela, volviéndose hacia él le recomendó:
Tengo que tratar unos asuntos con la señora Esmeralda. Tú debes quedarte aquí hasta que yo vuelva, quieto y calladito, sin tocar nada ni moverte de la silla a ningún sitio.
Asintió con la cabeza. La señora gorda volvió a dirigirle la sonrisa falaz y le acarició el pelo con torpeza, como si de repente Carnal hubiera vuelto a existir o a ser visible; y mostrando una hilera de dientes impolutos, dijo:
Seguro que es un niño muy juicioso.
¿Las ballenas tienen dientes, abuela?, quiso saber Carnal de repente. Pero esta se hizo la sorda.
Ambas desaparecieron tras la cortina granate, desde donde la voz de la gorda le llegó nítida a Carnal:
No se arrepentirá, señora Adelina. En esta casa hacemos verdaderos milagros. Con la ayuda de los Maestros, se entiende.
El silencio recrudeció y el muchacho se puso a observar los retratos en las paredes. En uno de ellos, rectangular y alargado, aparecían tres mujeres, muy parecidas entre sí, con el pelo recogido en lo alto, cuello de encaje y medallón al pecho. Al pie rezaba: «Margarita, Catalina y Lea Fox». En otro, un señor con peluca blanca de rizos, que le llegaba hasta los hombros, ostentaba un raro apellido, difícil para Carnal de leer por entonces: «Samuel Swedemborg». Un tal «Andrés Davis», con unas gafas redondas y minúsculas, le dio la impresión de estar observándolo desde lo alto, solícito a reprimir cualquier movimiento sospechoso que amagara. En una estrecha vitrina, de patas altas y elegantemente torneadas, descansaban dos manos de yeso, una junto a otra. Carnal no pudo resistir la curiosidad, abandonó la silla a pesar de la férrea vigilancia del señor Andrés Davis, y se acercó a la urna. En la placa de bronce pegada a la base de madera leyó: «Copia de manos ectoplásmicas».
Apabullado por una atmósfera sobrecargada de misterios, no reparó en el cuadro colgado encima de la enorme chimenea: una mujer bajita, regordeta, de ojos saltones y fieros, desplegaba en sus manos un abanico con coloridos dibujos orientales. Miraba con altanería a la cámara, como si poseyera en exclusividad el don de perdonar al prójimo. Junto a ella se sostenía de pie un mandril disecado, vestido con disfraz de turco, de bombachos, chaleco corto y fez rojo con borla dorada. Carnal estuvo embobado varios minutos, sin poder apartar la mirada del extravagante retrato.
Tuvieron que pasar muchos años para que comprendiera el significado de todo aquello, aunque no tantos para enterarse de que la mujer del mandril era Madame Blavatsky, creadora de la teosofía, porque días después de haber estado en aquella casa, llegó su abuela cargada con un enorme envoltorio plano, y al abrirlo apareció un cuadro similar, que colgó en la pared más amplia del salón, junto a una mala reproducción de La última cena que el tiempo ha oscurecido.
Читать дальше