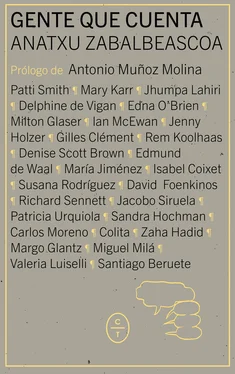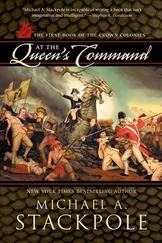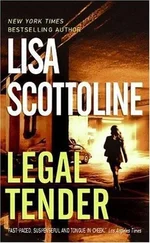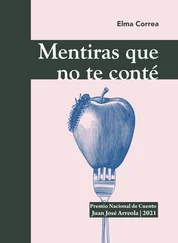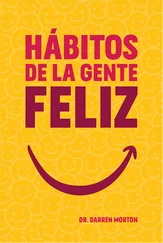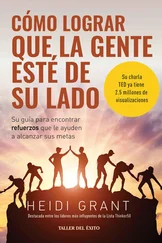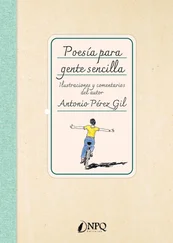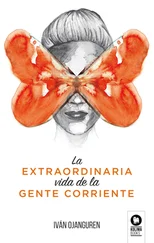Edna O’Brien
«Somos testigos de lo que no queremos ver».
Edna O’Brien (Tuamgraney, Irlanda, 1930) ha aprovechado cada novela para denunciar algo. Eso la ha convertido en una escritora incómoda que muchos han querido silenciar. El presidente irlandés Michael Higgins reconoció hace un año que el país estaba en deuda con ella tras entregarle el máximo galardón de las artes, el Saoithe of Aosdána que la equiparó a Samuel Beckett y Seamus Heaney. También la nobel canadiense Alice Munro lo hizo cuando le escribió asegurándole que era escritora gracias a ella.
Su valentía ha convivido con una reputación labrada en las columnas de sociedad de la prensa británica derivada de su cercanía al mundo del cine. En sus memorias, aparecidas hace tres años, convive su amorío con Robert Mitchum y la narración de una huida constante: de su familia, de su marido, del catolicismo o del esquematismo feminista. En 1960, su primer libro, una de las grandes novelas irlandesas, Las chicas de campo, le sirvió, entre otras cosas, para tomar la decisión de separarse de su marido, el escritor Ernest Gébler. También le costó las relaciones con su entorno: el párroco de su pueblo lo quemó en la plaza. De los celos de su marido dio cuenta su hijo Carlo en el libro Father and I, en el que narra cómo su progenitor rechazaba, haciéndose pasar por su madre, ofertas de trabajo en universidades norteamericanas o la propuesta de transformar una novela en película ofreciendo, en cambio, sus propios escritos asegurando que tenían mayor calidad.
En un ejercicio más de valentía, la escritora ha venido a España, con casi ochenta y seis años y porte de vieja diva, a presentar su última novela, Las sillitas rojas (Errata naturae), sobre un personaje inspirado en la figura del poeta, psiquiatra y genocida serbio Radovan Karadzic. O’Brien posa en un coqueto hotel con jardín del centro de Madrid para El País. Que se estire con el divismo de una gran actriz cuestiona lo que ella repite como una letanía: la necesidad del escritor de aislarse en su mundo interior. Pero entonces habla, protesta, se enfada y hasta parece recitar cuando detalla algunos sueños premonitorios y uno se da cuenta de que las dos caras son la misma. Eso trata de explicar ella en sus novelas: donde está la perdición puede estar también la salvación.
Juró que no escribiría sus memorias, pero cuando el médico le dijo que estaba «sorda como un viejo piano» decidió hacerlo. ¿Qué le quedaba por decir?
Quise dar a conocer la persona que realmente soy. Se me ha retratado como un animal de fiestas. Claro que he ido a fiestas, pero no podría haber escrito veinticinco libros si hubiera tenido la vida frívola que me atribuyen. No quería reivindicar nada. Quería ser lo más sincera posible.
¿Por qué la prensa del corazón la tomó con usted?
Porque soy una mujer apasionada. Y una irlandesa viviendo en Inglaterra. A los irlandeses no les hago gracia porque soy una mujer audaz y ellos prefieren a sus escritores masculinos. Y lo digo amando a dos de ellos, James Joyce y el Sr. Beckett. Si cuando muera, alguien escribe mi biografía, lo único que espero es que no sea barata, que no sea tonta y que no sea viciosa. Tres grandes esperanzas.
Sus lectores de fuera del Reino Unido sabrían poco de su vida mundana y lo habrán aprendido a partir de su biografía.
Hay un capítulo, llamado «Nocturnos», que explica esa faceta: las dos veces al año que daba fiestas.
¿Por qué las daba?
Acababa de salir de un matrimonio en el que no había habido ningún tipo de fiesta. Tenía una vida bastante desalentadora. Es la manera más agradable que tengo de resumirlo.
Pero duró diez años.
Podían haber sido cinco o siete. Cometí un error. Creo que cuando un escritor que tal vez no ha tenido éxito se casa con una joven veintidós años menor que él que quiere ser escritora, se da una situación que arranca con problemas.
Estudió Farmacia. ¿Cuándo quiso ser escritora?
Mientras estudiaba, trabajaba en una farmacia y mientras lo hacía, leía a James Joyce. Pero mi marido, Ernest Gébler, creyó, como muchas otras personas, que yo era un poco tonta.
¿Lo era?
Claro. Escribía sobre las nubes y el cielo. Pero me daba cuenta de que tenía una profunda, una, diría que religiosa necesidad de escribir. Digamos que quise escribir antes de saber lo que era escribir.
¿Por qué?
Escribir es sacar algo de la nada. Incluso en medio de problemas económicos y familiares de todo tipo sentí que las palabras podían rehacernos.
Nació en una casa sin libros.
Solo había libros de salmos. Imagine el tipo de prosa. No tuve una educación cultural. Pero tuve historias. Tuve dramas y tuve infelicidad, el gran ingrediente para la ficción. Si no tuvieras problemas, ¿de qué escribirías?, ¿de que estás casada con un dentista?
¿Lo contó todo en sus memorias?
No. Conté lo que hubiera contado si mi vida hubiera sido la de otra persona.
¿Qué dejó de contar?
Algunas de las brutalidades que he padecido.
Edna O’Brien se ha pasado la vida huyendo. Del ultracatolicismo de su madre, del alcoholismo de su padre, de la mezquindad de la vida rural. ¿Cuándo decidió que ya no debía huir más?
No creo que me diera cuenta, pero tiene razón, siempre he huido. Sin embargo, siempre me he llevado los problemas conmigo. No he huido nunca hacia la amnesia. No me interesa olvidar. Tengo el cubo de la memoria cada vez más lleno y no podría vivir sin él porque la memoria es una de las gallinas de los huevos de oro de la escritura.
¿Por qué se fue de Irlanda?
Porque mi escuela, el convento al que me enviaron o mi propia madre era todo católico y represivo. El catolicismo irlandés hace que el español parezca una fiesta. En mi infancia todo estaba prohibido. Y si eres una persona apasionada, sientes la represión con más fuerza. Estoy contenta de ser irlandesa, no renuncio a mi pasado. Pero no creo que hubiera podido escribir si no me hubiera ido en 1958. No lo hubiera conseguido con alguien vigilando cada paso que daba. Bastante complicado es escribir, solo se consigue hacerlo bien dejando tranquila la conciencia.
¿Cuánto ha cambiado Irlanda? ¿Sigue siendo un lugar fuera del tiempo?
Está más poblado. Es más ruidoso… Antes era un lugar introvertido, pero la televisión y el turismo le han dado la vuelta. Los bikinis tienen ese poder transformador. Pero la lluvia es la misma, los campos también, el ímpetu, incluso. En la última novela necesitaba el ámbito rural porque allí puede llegar un extraño y si está bien vestido, tiene modales, habla bien, fuma con elegancia y se presenta como un héroe, la gente está dispuesta a creerle. En un lugar más sofisticado se harían más preguntas.
Su país es una constante en sus novelas.
El alejamiento me lo devolvió. Desde Londres me di cuenta de cuánto le debía al paisaje, al lugar, a mis problemas con el lugar. Saqué de Irlanda la crudeza. Las chicas de campo puede parecer un libro divertido, pero es un libro duro.
Durante esa adolescencia represiva, ¿cómo logró no reprimirse usted misma?
Sí lo hice. Era una cobarde. Lo único que se me ocurría era callar. Y luego, claro, cuando supieron que había escrito un libro, decidieron que había traicionado a mi país. Uno no hace un libro para traicionar un país.
En su segunda novela retrató a una mujer servil.
Creo que el mejor es el tercero, Chicas felizmente casadas. Es el más audaz.
Pero en el segundo, La chica de ojos verdes, la protagonista aceptaba un papel secundario y las feministas le reprocharon que no escribiese de una manera más ejemplarizante sobre mujeres más fuertes o más sabias.
Uno se pasa la vida tratando de encontrar el camino. Y cuando lo encuentra, es para luego perderlo. Yo retraté parte de lo que había sentido.
Читать дальше