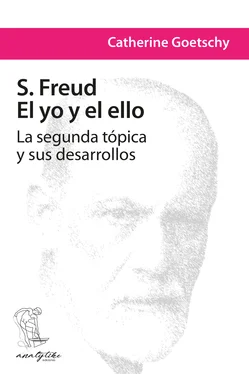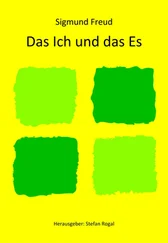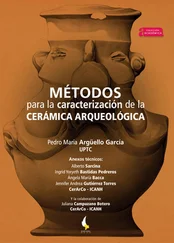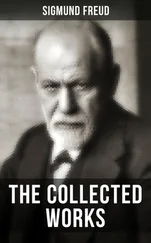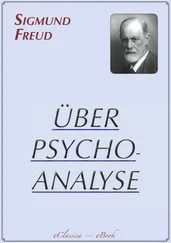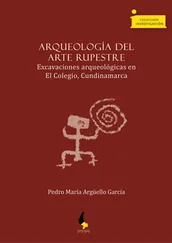Mundial, hasta entonces la más sangrienta de la historia) hayan contribuido a esa visión más pesimista del porvenir del hombre. La ob-
servación de los fenómenos de repetición —la famosa compulsión a
la repetición de experiencias dolorosas— es otro factor que pone en evidencia que el principio de placer (ya sea la búsqueda del placer, ya sea la evitación del displacer) no regula la totalidad del funcionamiento mental. Desde el título del ensayo entendemos que Freud plantea la existencia de un más allá del principio de placer. Sin embargo, el concepto de pulsión de muerte no recibió la adhesión unánime de la comunidad psicoanalítica ni cuando fue expuesto ni después. Es la cuestión de la tendencia autoagresiva, como fundamento de la agresividad, lo que ha desencadenado mayores controversias.
Recordemos que en el primer modelo pulsional presentado en Tres ensayos de teoría sexual (1905) las pulsiones sexuales, o libido, luchaban contra las pulsiones de autoconservación también llamadas pulsiones del yo a partir de 1910. En 1914, con la introducción del narcisismo en la teoría psicoanalítica, Freud discierne una oposición entre libido yoica y libido objetal; es decir, la libido puede dirigirse al yo o bien al objeto. Ese modelo es dejado a un lado al año siguiente;2 su defecto principal era el no asentarse sobre un dualismo entre pulsiones de naturaleza diferente. Es preciso mencionar que no todos los autores lo consideran como un segundo modelo pulsional.
En la segunda tópica que Freud introduce en El yo y el ello (1923), la mente consta ahora de tres instancias: el ello, el yo y el superyó. Reemplaza a la primera tópica en la cual el aparato psíquico estaba conformado por tres sistemas: el inconsciente, el preconsciente y el consciente (La interpretación de los sueños, 1900).
La segunda teoría de la angustia en Inhibición, síntoma y angustia (1926[1925]) es un texto que abarca muchos temas distintos. Una de las ideas centrales es que la angustia deja de ser una consecuencia de la represión de las pulsiones sexuales; en cambio, se vuelve la señal que da el yo para emprender la represión con el fin de evitar el conflicto y el dolor psíquico. En la nueva teoría se invierte entonces la relación previa entre la represión y la angustia. De manera general, Freud se pregunta qué papel desempeña la angustia en el proceso que desemboca en la formación del síntoma.
Concibe el proyecto de El yo y el ello en julio de 1922 como una prolongación de Más allá del principio de placer (1920). Lo redacta entre julio y diciembre de 1922. Expone las ideas principales en el Congreso Psicoanalítico de Berlín en septiembre del mismo año. Anticipa que sus nuevas reflexiones tendrán una influencia sobre el concepto de inconsciente. El yo y el ello es publicado en abril de 1923.
1“Pulsiones y destinos de pulsión” (1915), “La represión” (1915), “Lo inconsciente” (1915), “Complemento metapsicológico a la doctrina de los sueños” (1917 [1915]) y “Duelo y melancolía” (1917 [1915]).
2En “Pulsiones y destinos de pulsión” de 1915 hace nuevamente alusión a los dos grupos de pulsiones: las sexuales y las yoicas.
CUESTIONES FUNDAMENTALES
• Nuevo modelo del aparato psíquico • El yo como instancia • El superyó y el sentimiento de culpa • Pulsiones de vida y pulsiones de muerte
La comprensión de la vida anímica normal a partir de sus perturbaciones lleva a Freud a formular un nuevo modelo del aparato psíquico: ahora el yo sirve a tres amos, el ello, el superyó y la realidad.
El sentimiento de culpa es la expresión de la tensión entre el yo y las demandas del superyó.
Si bien el ello es ahora el reservorio pulsional, las pulsiones de vida y muerte están activas también en el yo y el superyó puesto que éstos tienen partes inconscientes importantes.
La necesidad de formular un nuevo modelo del aparato psíquico
Emana de las dificultades encontradas en la clínica psicoanalítica. Por una parte, el paciente deja de asociar cuando se acerca al material reprimido; eso sucede a pesar de haberle pedido que diga todo lo que le pasa por la mente. Se encuentra bajo el imperio de una resistencia que él desconoce. Esa situación revela que existen partes inconscientes en el yo: las que se resisten a toda costa a tomar conciencia de algo y las que promueven las defensas. Por otra parte, los años de trabajo en el consultorio ponen en evidencia que algunos pacientes tienen una reacción adversa frente a los progresos en su tratamiento. Freud la vincula con una necesidad de estar enfermos que es distinta de la posibilidad de un empeoramiento momentáneo en la cura vinculado con la resistencia a acercarse a lo reprimido y, luego, a aceptarlo (ver “Recordar, repetir y reelaborar”, 1914). Ejemplos de personajes que, de manera paradójica, no toleran el éxito que buscaron activamente abundan en la literatura. Eso lo lleva a plantear que un sentimiento de culpa inconsciente orilla a ciertas personas a contraer la enfermedad a raíz del triunfo. La conciencia de culpa se enlaza con la satisfacción de deseos edípicos (“Algunos tipos de carácter dilucidados por el trabajo psicoanalítico”, 1916). La primera formulación del aparato mental, donde el conflicto se da entre el sistema Preconsciente-Consciente (como el polo defensivo) y el sistema Inconsciente (como el polo del deseo) se vuelve insuficiente para entender dichas dificultades clínicas. En efecto, el yo encargado de la defensa también posee partes inconscientes. Además, al lado del material inconsciente reprimido —y que fue consciente en algún momento— existe otro material inconsciente que nunca ha sido ni percibido, ni consciente. No obstante nos agita y domina; es, por así decirlo, un más allá de lo reprimido. Por último, también hay que dar cuenta de dónde viene el sentimiento de culpa, las más de las veces inconsciente, que condena las acciones del yo y no le permite moverse. Freud propone entonces una segunda descripción del aparato psíquico o segunda tópica, donde el aparato psíquico está conformado por tres instancias: el ello (polo pulsional), el yo (polo defensivo y representante de los intereses de la persona) y el superyó (polo crítico e ideal a partir de una internalización de las prohibiciones y exigencias parentales). El modelo tripartito presenta la ventaja de no reducir el funcionamiento mental a un conflicto entre lo racional y lo irracional. La necesidad de formular un nuevo modelo del aparato psíquico deriva de la comprensión de la vida anímica normal a partir de sus perturbaciones, procedimiento al que recurre Freud con frecuencia a lo largo de su elaboración teórica.
Ahora bien, en el análisis, eso hecho a un lado por la represión se contrapone al yo, y se plantea la tarea de cancelar las resistencias que el yo exterioriza a ocuparse de lo reprimido. Entonces
hacemos en el análisis esta observación: el enfermo experimenta dificultades cuando le planteamos ciertas tareas; sus asociaciones fallan cuando debieran aproximarse a lo reprimido. En tal caso le decimos que se encuentra bajo el imperio de una resistencia, pero él no sabe nada de eso, y aun si por sus sentimientos de displacer debiera colegir que actúa en él una resistencia, no sabe nombrarla ni indicarla. Y puesto que esa resistencia seguramente parte de su yo y es resorte de este, enfrentamos una situación imprevista. Hemos hallado en el yo mismo algo que es también inconsciente, que se comporta exactamente como lo reprimido, vale decir, exterioriza efectos intensos sin devenir a su vez consciente, y se necesita de un trabajo particular para hacerlo consciente. He aquí la consecuencia que esto tiene para la práctica analítica: caeríamos en infinitas imprecisiones y dificultades si pretendiéramos atenernos a nuestro modo de expresión habitual y, por ejemplo, recondujéramos la neurosis a un conflicto entre lo consciente y lo inconsciente. Nuestra intelección de las constelaciones estructurales de la vida anímica nos obliga a sustituir esa oposición por otra: la oposición entre el yo coherente y lo reprimido escindido de él (Freud, 1923a: 19).
Читать дальше