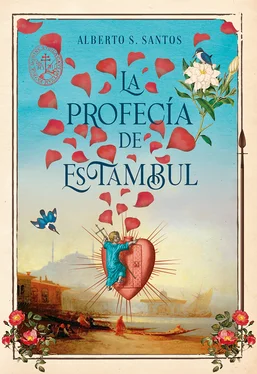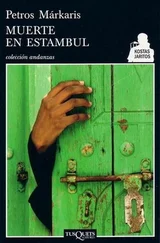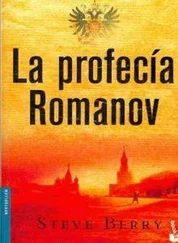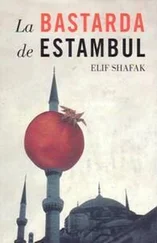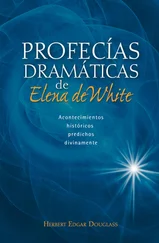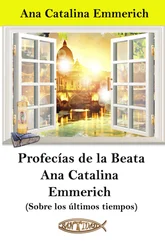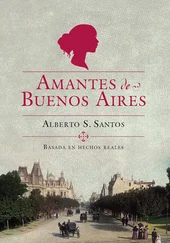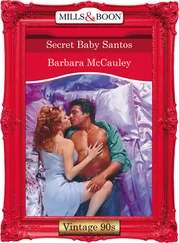Se había instalado en Córdoba el año anterior y como precisaba un ayudante despierto y colaborador, se sintió complacido cuando el tío soltero de Jaime, que estaba a cargo de él desde que sus padres habían muerto ahogados en un pozo, le pidió que lo tomara en sus horas libres. Así, el joven comenzó a tener los primeros contactos con el arte de su mentor, antes de ingresar a la Universidad de Salamanca, como estaba previsto para el año siguiente.
—¡Es verdad, don Rodrigo! Estas últimas noches no dormí muy bien. Me despierto pensando en aventuras, en mi futuro… —le comunicó con las señas que había aprendido de él.
—¿Y qué te gustaría hacer en el futuro, muchacho?
—¡Luchar, conquistar tierras lejanas, ser un gran soldado al servicio de Su Majestad, el emperador don Carlos! ¡En las Américas, en el norte de África, en cualquier sitio donde pueda demostrar mi valentía! —Jaime hacía muecas con los labios, imitando a un bravo guerrero, con lo que trataba de demostrar coraje y osadía.
—Ah, Jaimito, todos los jóvenes de tu edad sueñan con esas aventuras. Pero, antes, tienes que prepararte para la vida y escuchar los buenos consejos. ¡Aprende bien este arte de curar a la gente, pues nunca se sabe cuán útil podrá serte en el futuro!
El experto en medicina acariciaba los rubios cabellos del joven con la certeza de que lo orientaba correctamente, mientras con cara de aparente enojo señalaba los libros cuya lectura le había recomendado durante los días de visita: la Gramática , de Antonio de Nebrija, la Práctica de cirugía , de Juan de Vigo, y el Tratado de las cuatro enfermedades , de Lobera de Ávila.
Aunque no fuese un oficio muy valorado, a medio camino entre el de sangrador y el de barbero, pero en un nivel superior que el de cualquier artesano, la profesión de don Rodrigo suscitaba una fascinación especial en el joven cordobés. Siempre que podía, e incluso ante la incomprensión de sus amigos, que reclamaban su presencia en los juegos callejeros, corría a la casa del viejo cirujano después de echar un vistazo al palacio del conde de Alcaudete, con la esperanza de ver a la muchacha en quien se dormía pensando todas las noches. Esta, conociendo el recorrido cotidiano de Jaime, lo espiaba a hurtadillas desde la ventana y discretamente, de pasada, lo saludaba con una gran sonrisa. Antes de dejar de verse, ponían un dedo sobre la punta de la propia nariz: el código secreto que ambos habían inventado para decirse que se besaban. Los transeúntes miraban extrañados las muecas del joven vuelto hacia la ventana del palacio, con el índice arqueado sobre la nariz.
Jaime Pantoja disfrutaba descubrir el cuerpo humano y las enfermedades que lo podían afectar, en particular cuando asistía a Rodrigo de Cervantes en la recolección de sangrías. Con el tiempo fue aprendiendo la importancia y la medida correcta en cada caso, miraba con atención cómo el maestro reparaba fracturas, curaba las secuelas de las riñas estudiantiles, habitualmente resultado del coraje de los fanfarrones, o de los accidentes en talleres de los distintos oficios; y también trataba de comprender el latido del pulso, para entender todo lo que se podía saber sobre los males y las alteraciones de los humores de la raza humana.
—¡Vamos, sujeta bien esa ampolleta, muchacho! ¡No comprendo, hoy no estás en tu mejor día!
En ese momento, las dos hijas de don Rodrigo y su hijo tartamudo de siete años entraron en la sala donde el médico elaboraba sus infusiones medicinales, pidiendo golosinas con gestos que el padre conocía bien. Jaime desplegó una vez más su sonrisa, como quien abre de par en par una ventana interior con vistas a los sitios más deseados, que solo él conocía. Se asomó a ella y entrevió a sus dos amigos esperándolo en la plaza del Potro, cerca de San Nicolás, de donde habían arreglado partir después del almuerzo. Torció su nariz con la voluntad de alejar aquella visión, fruto de su febril imaginación, pues la mañana primaveral recién estaba promediando.
—¡¿Jaimito, no me oyes?! —Andrea, la hija menor del maestro, lo agarraba del brazo sujetando un dulce, mientras insistía en que lo aceptara.
—Hoy vino así… ¡Este muchacho tiene la cabeza en otro sitio!
Don Rodrigo sería viejo y sordo, pero tenía razón. Llegada la hora, Jaime fue el primero en terminar el almuerzo. Percibiendo la ansiedad del aprendiz, el maestro lo dejó levantarse antes de la mesa, donde comía como paga por sus servicios cada vez que iba. El anciano cirujano ya le había sonsacado el motivo de tanta inquietud, que no era más que una salida que había arreglado con sus amigos para aquella tarde. Jaime no le había contado la parte de la visita al ermitaño que vivía en Sierra Morena, porque, de haberlo hecho, el viejo lo habría desalentado o incluso habría impedido tan temeraria iniciativa.

A la hora prevista, los tres adolescentes estaban en el sitio pactado. ¡Tres no: cuatro!
—¡Rosita, no puedes ir con nosotros! —decía Jaime ante el gesto de desaprobación de sus amigos, que le habían subrayado que la misión era secreta—. Esto es solo para muchachos, y ellos no permiten…
—Vamos, Jaime, yo también quiero hacer ese pacto… ¡Solo contigo! No es necesario que sea con ellos…
—¡Rosita, por favor!
Los dos adolescentes se prodigaban un afecto recíproco y buscaban cualquier momento para estar juntos durante aquella estadía de Rosa en Córdoba. Ambos partirían a diferentes destinos durante una temporada indefinida.
—Bien sabes que voy a estar mucho tiempo lejos, en Berbería, con mi padre adoptivo… Y tú irás a estudiar a Salamanca. Deseo tanto quedar ligada a ti, Jaime… ¡por un pacto que nos una!
Jaime se encegueció ante aquellos orientales ojos verdes oblicuamente recortados en la piel tiznada, que le conferían un aire exótico, enmarcado por sus rizos negros. Sus amigos sabían que entre ellos dos había mucho más que pura amistad. Pero los miraban con gesto de reprobación. No estaban allí para jugar al amor adolescente, mucho menos para que una muchacha, sobre todo una que se hallaba bajo la tutela del poderoso conde de Alcaudete, pusiera en peligro el plan que se habían trazado para aquella tarde.
—Rosita, hablamos en estos días, antes de que parta para Orán. Hallaremos otro modo… Y haremos nuestro pacto, ¡te lo prometo! ¡Sabes que estoy enamorado de ti!
Ella le lanzó una mirada apagada, pero se mantuvo en silencio y taciturna.
—¡Vamos, Rosita! —insistió él, colocando el índice arqueado sobre la punta de la nariz y ladeando la cabeza hacia la derecha—. Comprende que ahora debo hacerlo con ellos…
La joven lo sujetó con intensidad, hizo una pequeña venia, se dio vuelta y desapareció en la primera esquina, con la prisa de los ofendidos.

Los catorce años insuflaban en el corazón de los tres jóvenes el deseo de aventuras mientras se dirigían, presurosos, a Sierra Morena, y crecía en ellos el ansia de prepararse para un futuro de innumerables hazañas.
Al principio, Jaime se quedó cabizbajo, con las palabras y la actitud de Rosa aún frescas en su memoria. Debería restañar lo antes posible aquella herida. Rosa tenía razón: se dejarían de ver durante un largo tiempo. Y él también deseaba realizar ese pacto con aquella joven que le atravesaba el alma y le quitaba el sosiego.
Simão, el portugués, vivía en Córdoba desde hacía cerca de un año. Era un joven moreno, de silueta y facciones delgadas y longilíneas, cabello azabache como los ojos, hijo de un mercader portugués que comerciaba en el mundo mediterráneo, incluso con el otomano, y también con el Nuevo Mundo, y que había partido a un prolongado viaje. Como la madre había muerto durante su parto, él quedó al cuidado de su tía, casada con un cordobés.
Читать дальше