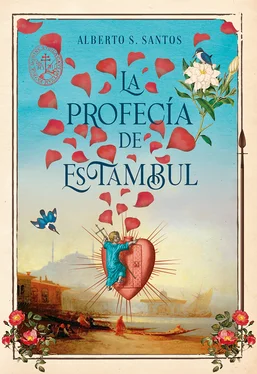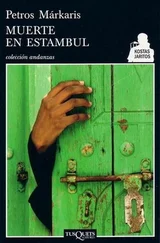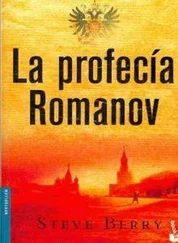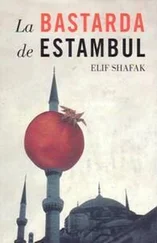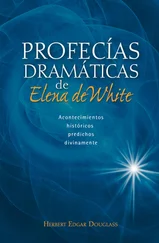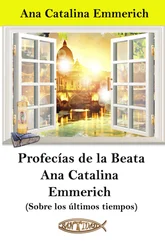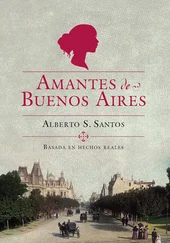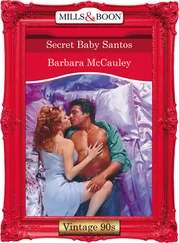Después de sucesivos días de festejo, y a sabiendas de la intención de Roger de levantar campamento para regresar de inmediato a Constantinopla, Miguel le susurró la melodía de los seductores:
—¡Será el último banquete! ¡No nos harás ese deshonor!
Varios días de gula y lujuria venían animando la ciudad. Los jefes almogávares no cesaban de recibir monedas de oro, presentes que les atizaban la avidez. De fiesta en fiesta fueron descendiendo sus niveles de alerta, animados por la embriaguez de los glotones ante los exóticos y copiosos manjares, las interminables copas de vino, el deleite derramado por los cadenciosos devaneos de las bailarinas, expresamente convocadas para las ceremonias. Ni siquiera les importaba que Girgón, el jefe de los alanos, estuviera en la
ciudad, así como innumerables turcopolos comandados por el búlgaro Basila.
—¡Muy bien, Miguel! ¡Mis hombres aceptarán solo un banquete más, mañana! ¡Después, partiremos sin demora!
El día 5 de abril de 1305 se eligió para que fuera el último. Roger de Flor dio instrucciones a todos sus compañeros para regresar a Constantinopla al alba de la mañana siguiente, para reunirse con quienes se habían quedado allí y partir, sin demoras, a la sede del nuevo feudo, en Anatolia. Pero, a esa altura, cerca de cinco mil soldados imperiales habían entrado en Adrianópolis.
Miguel sedujo a la Compañía con una boda del Olimpo. Zeus presidía la corte de los cielos. Las damas más ilustres del panteón, Afrodita, Artemisa, Hera y Deméter, iluminaban el ágape celestial, un escenario perfecto que logró estimular aún más a los almogávares.
—Roger, espero que hayas disfrutado del mejor banquete de tu vida. Es la prueba de mi amistad y admiración por todas tus hazañas en nombre del Imperio bizantino —dijo en voz alta, como un viejo zorro—. Ahora, si me permites, tengo que ausentarme… negocios importantes…
A la salida del salón, una discreta orden a Girgón permitió que entraran miles de soldados alanos. Ebrios de vino y lujuria, sin armas con que defenderse, los almogávares eran el rostro mismo de la sorpresa y la desesperación ante las hojas afiladas de miles de atacantes preparados para un banquete de carne humana y chorros de sangre caliente.
Los almogávares bramaron con toda la furia del mundo, enloquecidos al darse cuenta de que habían sido acorralados como ganado para el matadero y tenían que luchar, nuevamente, en menor número, pero esta vez sin armas.
—¡Dennos nuestras espadas! ¡¡¡Banda de cobardes!!! —gritaban bullendo de cólera mientras trataban de hacer una barrera con las mesas—. ¡Hijos de puta, peleen con honor!
Incluso combatiendo con bravura, vendiendo cara cada una de sus vidas, los soldados hispánicos fueron cayendo, uno a uno, traspasados por el filo de la cruel espada de los alanos.
—¡Al jefe, maten al jefe! —la voz de Girgón sobresalía en medio de la carnicería en que se había transformado el salón del último banquete de Adrianópolis.
—Por la sangre de Jesús que la tierra bebió, dejé la reliquia en la tienda…
Diez salvajes alanos, armados hasta los dientes, se acercaron a Roger. Incontables cuerpos decapitados, cráneos trepanados, mesas y sillas dadas vuelta, carne de cordero asada mezclada con vísceras humanas, vino, con sangre almogávar… el cuadro viviente de una masacre brutal materializado por aquella decena de verdugos sedientos de muerte.
—María… —El pensamiento de Roger de Flor se fundió en la niebla que custodiaba el umbral de la eternidad.
El fatídico presagio de su esposa se encontraba, ahora, con las hojas de las lanzas y de las espadas de los rudos alanos.
El 5 de abril de 1305 fue el último: ¡para él, Roger de Flor, y para muchos de sus fieles soldados! Sus primeros tres atacantes llegaron antes que él a la barca de Caronte, transportados por la hiriente fuerza de las entrenadas manos del gran comandante; sin embargo, ya no pudo evitar que siete espadas lo traspasaran como si abatiesen a un animal salvaje.
La venganza había sido consumada. En sus últimos estertores, Roger no temió solo por su vida. Su espíritu voló hacia su tienda de color azafrán, donde guardaba la reliquia que había prometido devolver a su lugar. ¡No había cumplido esa misión, como era su deber! Ahora temía por su salvación, por la de María y por la de su linaje, que, tres meses antes, había comenzado a gestarse en su vientre. ¡Pero, sobre todo, por la humanidad!
—¡María, solo tú o nuestra descendencia podrán salvarnos ahora! —fue el vaticinio con el que cruzó el último umbral de su peregrina existencia.
1Antigua ciudad de Tracia, actual Edirne, en la Turquía europea. En 1361, 56 años después de estos hechos, Murad I la conquistó de manos de los cristianos bizantinos, transformándola, entonces, en la capital del Imperio otomano.
2Del árabe al-mogavar , “el que hace expediciones o corridas”. Bravos guerreros cristianos de frontera que combatieron a los musulmanes en la Reconquista peninsular y, cuando esta terminó, fuera de la península ibérica. La fama de la Compañía de Almogávares aragoneses-catalanes-valencianos se extendió hasta Oriente (Imperio bizantino), donde fueron protagonistas de una epopeya sin precedentes, que duró entre 1302 y 1388. En permanente inferioridad numérica, alcanzaron victorias asombrosas sobre los ejércitos turcos.
3Cuarto cargo en importancia después del propio emperador dentro de la alta jerarquía político-militar en el Imperio bizantino.
4Constantinopla, además de ser nombrada Bizancio y, más tarde, Estambul, también fue conocida como Nueva Roma. “El obispo de Constantinopla tiene la primacía de honra inmediatamente después del obispo de Roma, pues Constantinopla es la Nueva Roma”, según el Canon III del Concilio de Constantinopla, del año 381.

Marzo de 1554
Hacía muchos días que los sueños de Jaime Pantoja se alternaban entre momentos mágicos, hechos extraordinarios y batallas siempre victoriosas, y la rústica brea del cuarto donde dormía, aunque de día fuese blanca como la cal.
A pesar de ello, ese muchacho de mirada grisácea que iluminaba todos los sitios donde se posaba develaba todos los secretos y hacía desaparecer cualquier enojo, sabía que aquel día 21 de marzo de 1554, que estaba a punto de amanecer, le traería el momento que había anhelado durante tanto tiempo.
Esperó las últimas horas despierto, hasta que la criada tocó a la puerta, creyendo que aún estaba sumido en un profundo sueño, como aquel en el que el joven ingresaba con regularidad todas las noches después de rezar y perder sus pensamientos en Rosa, la muchacha que, en los últimos tiempos, no salía de su mente. Se vistió en un instante, se lavó la cara y se alisó los largos cabellos rubios que, irreverentes, danzaban sobre sus hombros.
Mientras Córdoba entera esperaba con ansias y con todos los preparativos las fastuosas ceremonias de Semana Santa, los estudios de Jaime y sus amigos se habían visto interrumpidos. Era el miércoles anterior a Pascua, el día señalado para subir a la sierra y escuchar al viejo eremita, de quien Simão, el portugués, tantas veces les había hablado. En absoluto secreto, Jaime Pantoja, Simão Gonçalves y Fernando del Pozo habían arreglado todo para aquella tarde.
—¡Hoy estás agitado, Jaimito! ¡¿Dormiste bien o sucede algo que debas contarme?! ¡Tu mente parece estar muy lejos de esta sala!
Jaime había aprendido a interpretar lo que don Rodrigo de Cervantes decía con las manos y con la boca para comunicar sus propósitos. Era un médico cirujano de modesta reputación, sordo como una tapia de nacimiento, y quizá por eso, un hombre triste, reservado. Sin embargo, la vida le había enseñado la capacidad de comprender, a través de ciertas señales sutiles, todo lo que sucedía a su alrededor.
Читать дальше