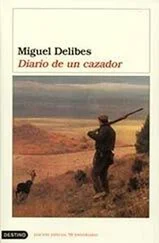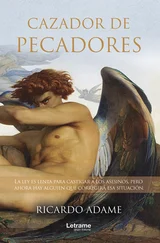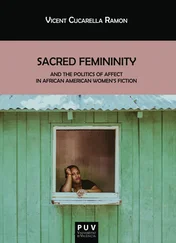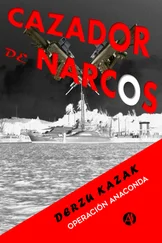Por toda respuesta, le dediqué a aquel parásito una mirada de desprecio infinita, me levanté y me fui.
Nada más salir a la calle, casi tropecé con una vieja asquerosa. Levanté la vista: era la señora Brouillard, la mejor amiga de mi madre. Joder.
—Hombre, veo que has venido a por tu parte —me dijo con la habitual malicia que destilaba su vocecilla de gata asmática—. No viniste ni una vez a ver a tu pobre madre; ni siquiera cuando te dijo que era la única condición que te ponía para darte algo de dinero… ¿Dónde vas? ¿Es que no te vas a quedar ni al entierro? ¡Pues no te creas que no vas a pagar los gastos, sinvergüenza!
Enfilé la calle casi a la carrera para llegar cuanto antes a la estación y escapar de aquel detestable pueblucho. Al ver de lejos la estación, solté un suspiro de alivio. Pero entonces el corazón me dio un vuelco.
Al final de la calle estaba Jules Snively.
Era uno de los seres que más aborrecía en este mundo. Había sido uno de los líderes de mi quinta del instituto; un ser engreído y fatuo, con menos luces que un poblado africano. Pasé por su lado cabizbajo, aprovechando que él estaba mirando el móvil. Con el rabillo del ojo, pude comprobar que Jules no había levantado la vista. Respiré aliviado; me quedaban escasos cien metros para llegar a la estación y salir de aquella pesadilla.
Pero entonces oí la inconfundible voz de Jules a mis espaldas:
—¡Maurice! ¿Eres tú?
Noté su mano en la espalda. Me di la vuelta. Había cambiado: estaba un poco gordo, aquejado de calvicie y llevaba gafas. Pero todavía conservaba aquella mirada de prepotencia del que ha sido rey entre mediocres.
—Maurice, antes que nada, te acompaño en el sentimiento. Era ya mayor, ¿verdad? De todos modos, perder a una madre siempre es duro. Al menos, tengo entendido que no sufrió...
La verdad es que no tenía ni idea de si había sufrido o no, así que me limité a asentir.
—He hablado con Michelle y Bernard. Los tres nos acercaremos al entierro. Es esta tarde a las cuatro, ¿verdad?
Michelle Leblanc… Ahora que, tras tantos años, volvía a oír su nombre, se me revolvió el estómago, y miles de imágenes y sensaciones se agolparon atropelladamente en mi cabeza. Michelle, con sus bucles dorados, sus ojos verdes, su cara perfecta. Y su desdén. Recuerdo cómo solía mirarme, con esa media sonrisa de suficiencia aristocrática, pero qué guapa estaba siempre… Dios, cuánto la odiaba.
—¿Verdad, Maurice?
Tampoco sabía a qué hora era el maldito entierro, pero volví a asentir, confiando en que aquella respuesta lo satisficiera y me dejase tranquilo.
—Bueno, lo siento, tío. Nos vemos después —se despidió Jules.
Por fin había terminado todo. Pero cuando ya encaraba de nuevo el camino hacia la huida, de nuevo aquella voz abominable me hizo detenerme:
—Por cierto, ya que después no será el mejor momento…, te quería comentar que estuvimos hablando acerca de hacer una cena de excompañeros del instituto. ¿Por qué no me pasas tu teléfono y te metemos en el grupo?
Lo último que quería en la vida era formar parte de un grupo de esos. Me hubiera gustado escupirle y proseguir mi camino hacia la estación, donde el tren estaría a punto de salir. Pero llegué a la conclusión de que de aquella forma me infiltraría entre ellos, y así podría escrutar sus vidas de subnormales. Un complemento ideal del hackeo al que los tenía sometidos desde hacía años.
Congratulándome por conseguir la oportunidad de colocar el primer peldaño de mi plan sin ni siquiera haber cobrado la herencia, busqué el boli que llevaba siempre encima, saqué un papel del bolsillo, anoté mi número, se lo dejé en la mano y me largué. Llegué apresuradamente a la estación para comprobar que el tren había salido ya.
Busqué refugio en una esquina formada por un pilar y la pared del andén, resignado a esperar la llegada del tren de las 10:40. Intenté aprovechar aquella media hora para analizar las diferentes posibilidades que me ofrecía mi recién adquirida fortuna.
Lo primero que haría sería mudarme. Me buscaría un piso en una buena zona, como Convention; un apartamento espacioso, cerca de un supermercado, pero ya no barato, uno de calidad. Y con el menor número de vecinos posibles. De todas maneras, tenía claro que iba a reservar el grueso de la herencia para algo grande, así que el cambio de residencia iba a ser solo una parte de algo mucho mayor.
Por fin llegó el tren. Me subí en el último vagón, estadísticamente el más seguro, me acomodé en el asiento más alejado de cualquier otro pasajero y, contemplando el reflejo del interior del vagón en la ventana, continué sopesando y valorando otras opciones de negocio, hasta que llegué a París.
Al salir de la Estación del Norte, recordé que no tenía por qué volver a mezclarme con la turba que congestionaba el metro. Mi nueva posición me permitía tomar un taxi, evadiéndome al fin de la masa borreguil, así que me subí al primero que vi.
Me arrepentí de inmediato. Por algún motivo insondable, el asiento resultaba pegajoso al tacto, como si me encontrase sobre el dorso de una enorme compresa usada. Incluso el retrato familiar que tenía sobre la guantera parecía rezumar una especie de sudor gelatinoso. El sujeto lucía un mostacho prusiano tintado de un amarillo casi fluorescente, y apestaba a perfume de viejo. Por si fuera poco, iba con la radio a todo volumen. Quise bajarme, pero antes de saber siquiera el destino, el tipo, como si hubiera olido mi arrepentimiento entre tanta fetidez, arrancó y se metió en la circulación como una aguja en una vena. No me quedaba otra que calmarme; al fin y al cabo, serían unos veinte minutos.
—¡Usted dirá!
—A… a la calle Varet.
El muy energúmeno se puso a dar volantazos, esquivando y adelantando coches como si compitiese en un rally . Las sacudidas, unidas al penetrante olor a perfume, me provocaban arcadas. El volumen desorbitado de la radio me inducía una terrible sensación de vértigo.
—¡Escuche! —grité.
—¿Cómo?
—¡¡Baje la radio!!
—¡¿Qué?!
—¡¡Que baje la radio!!
—¿La radio? Mire joven, cuando yo vaya a su casa, usted pondrá la radio, la tele o lo que le salga de los huevos y como le dé la gana. Pero ahora estamos en mi casa y la radio la tengo como a mí me gusta. ¿Estamos o no estamos?
Aquello fue demasiado. Preso de la indignación, regurgité el desayuno sobre el respaldo del copiloto.
—¡La puta madre! —chilló el cerril—. ¡Bájate, maldito yonqui! ¡Que te bajes te digo!
Detuvo el taxi en mitad de la calle de Faubourg-Saint Martin. Salió del vehículo, abrió la puerta a mi lado y trató de sacarme de un tirón, pero, como llevaba el cinturón puesto, se me subió al cuello y me estranguló. Expulsé otra arcada mezclada de leche y babas, que, por lances del destino y de la gravedad, acabó aterrizando sobre la camisa de mi agresor.
—¡ Mecagüen la hostia! ¡Yo te mato!
Sin saber cómo, logré desenganchar el cinturón, y así el bruto y tosco gorila pudo arrojarme al fin del vehículo, tirándome al suelo. Sin dejar de soltar palabrotas, se subió de nuevo al taxi y reanudó su marcha.
Tardé unos minutos en recuperar el aliento y el control total de mis intestinos. Decidí que, después de la fatídica experiencia del taxi, el metro no era tan mala opción. Al fin y al cabo, no era hora punta, así que quizás podría sentarme en un lugar relativamente aislado y recuperarme del disgusto.
Llegué a las 12:54 al portal de mi edificio. A pesar de que tenía el estómago descompuesto, aquel día nadie me iba a privar de mi homenaje: iba a zamparme unos buenos tallarines a la carbonara, mi plato favorito. La idea me había animado tanto que abrí la puerta del ascensor y entré sin tomar las debidas precauciones.
Читать дальше