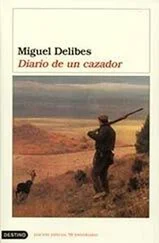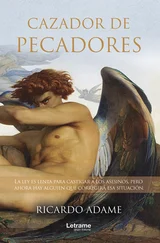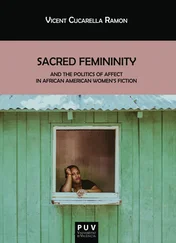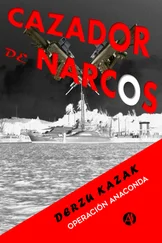—Ah, vale —respondió Bélanger con la boca llena. A diferencia de la inmensa mayoría de seres humanos que conocía, la resaca no le quitaba el apetito—. Y estoy casi licenciado en Psicología, por cierto.
—Eso —asintió Bartel, mientras contemplaba con regocijo cómo Norris mostraba el mismo respeto por la vida de los sudorientales que él había tenido con las cucarachas.
—Qué grande es Chuck Norris —seguía Bartel—, el combate con Bruce Lee en El furor del dragón es de lo mejor de la historia del cine: qué técnica, qué agilidad, qué interpretación… ¡Por Dios!
—Chúpate esa, Laurence Olivier —murmuró con una media sonrisa Bélanger mientras apuraba el plato—. Lástima que Matrix le haya quitado el mérito a estos artistas. Ahora cualquier actor puede currarse ese tipo de escenas; solo hay que saber dónde situar la cámara, y después reproducir las secuencias a toda leche.
—¡Buah, menuda herejía! —replicó el traficante, casi colérico—. Bruce Lee estará reventando su ataúd a patadas por tus blasfemias. En Operación Dragón , Bruce se movía tan rápido que el director tuvo que grabar a treinta y dos imágenes por segundo porque a velocidad normal no se veían las hostias que daba. Y todo sin dobles. Eso era arte. Lo que tú dices sería como comparar un Moët & Chandon Brut Impérial con un champán de marca blanca.
—O la farlopa de verdad con esa mierda que vendes tú —musitó Bélanger. Un poco más alto, dijo—: Además, he leído que Bruce Lee sí que utilizaba un doble para algunas escenas de acrobacias. Se las hacía el colega de Jackie Chan ese… No recuerdo cómo se llama.
—¡Venga, va, Bélanger! Seguro que te habría encantado tener un par de rounds con él. —Bartel se levantó y entró en el dormitorio, del que salió al momento con una bolsita. La abrió, sacó un buen pellizco de cocaína con una tarjeta y se puso a preparar unas rayas—. ¿Hace o no hace?
Bélanger, después de suspirar con farisea resignación, apuró los espaguetis, le pegó un trago a la cerveza y se tomó una dosis del postre que le ofrecía el holandés. Fuese por el efecto placebo o porque aquello sí era coca de la buena, la esnifada le animó de inmediato. Sintiéndose todo un dios griego, se encendió un cigarro, puso los pies sobre la mesa y se aposentó, listo para disfrutar de la película.
—A ver —aclaró—, yo no niego que el tío fuera un crack . Pero lo que pasa es que, en esta época, lo artesanal está de capa caída...
Los tiros y las explosiones se combinaron con la inhibición de dopamina causada por la droga. Batiendo récords de pronunciación de palabras por minuto, fontanero y camello se pusieron a debatir acaloradamente acerca de la relación e interdependencia mutua entre el cine de artes marciales y el convencional, y en la influencia que el primero había ejercido sobre el segundo, e incluso a la totalidad del arte en general. Bélanger pasó de repudiar la película a admitir que no era tan mala; al cabo de dos minutos ya le daba cien patadas a El acorazado Potemkin y a El Padrino juntas.
—¿No se te ha pasado nunca por la cabeza cómo se lo tomarán las madres de toda esa gente que se cargan? —Bartel agitaba los brazos para reforzar su argumento—. Todos esos tíos que se pasa por la piedra, cuando sus madres vean que no tienen noticias suyas, porque, claro, al ser malos, no creo que las visiten mucho, pero ellas seguro que los quieren, porque, tío, una madre es una madre; y que al final, tío, que al final, después de haberlos criado con todo su amor de madre, pues que se enteren de que han muerto… ¿No has pensado nunca en ello?
—Tío, la verdad es que no se me había ocurrido. —Bélanger se mesaba la barba recortada mientras miraba a su amigo como si le hubiera revelado una verdad oculta—. Pobres mujeres... ¡Eh! ¿Y los padres? De ellos nunca se acuerda nadie...
Al cabo de media hora, el efecto de la cocaína se volatilizó; la euforia y la felicidad dieron paso a la desasosegante certeza de saberse un auténtico inútil. La película había regresado a su estado original de bodrio supremo, y con intereses. En su mente empezaron a agolparse pensamientos de “qué hice ayer”, “qué hago aquí”, “qué será de mí mañana”, de forma que cualquier duda acerca del futuro inmediato, valorado unos segundos antes como un problemilla sin importancia, se había convertido de repente en un obstáculo insuperable.
A Bartel también debía haberle pasado el efecto, porque con un gruñido se incorporó del sofá para “pintar” un par de rayas más largas que el discurso de un tartamudo. Tras meterse una de golpe, el camello le ofreció la otra a Bélanger.
—No, gracias, ya está bien por hoy —dijo él mientras se levantaba con esfuerzo.
—¡Pero si acabas de empezar! —exclamó sorprendido Bartel—. Bueno, como quieras, tío, cuando te apetezca quedar, ya sabes dónde estoy.
Bélanger le dio la mano y se largó con la deprimente sensación de estar huyendo hacia ningún sitio.
Nada más salir a la fría calle de invierno, recibió un mensaje: era Stéphanie.
“Tenemos que hablar, Adrien”.
Y luego otro:
“Quizás haya una posibilidad de que vuelvas”.
Y, por último:
“A las 15 donde siempre”.
Bélanger respondió: “Ok”. Quedaba poco más de una hora para las tres, lo justo para ducharse y llegar puntual a la cita. No quería hacer esperar a su antigua compañera en la SDAT. Mientras entraba en el metro, no pudo evitar acordarse de las cucarachas escapando del doloroso calor para volver a él de inmediato, atraídas por el goloso olor de la pasta cocinándose a fuego lento.
No exagero si afirmo que mi vida empezó aquel segundo martes de noviembre de 2018. Concretamente, a las diez y cinco minutos de la mañana. Pero mi historia debe empezar un poco antes, a las nueve y diez.
Como siempre a esa hora, desde que había dejado mi trabajo de informático hacía ya seis años, me encontraba en la cafetería Duchamp, en la esquina de Lourmel con Leblanc, tomando plácidamente un poleo americano.
Había elegido aquella cafetería porque no se hallaba muy lejos de mi casa, aunque sí lo suficiente como para caminar un rato y al menos estirar las piernas. Estaba, como cada día, en la mesa idónea, por ubicarse en una esquina cerca de la calefacción, y donde nadie podía verme desde el exterior. Como he dicho, estaba tomando poleo americano, mi predilecto; entre las piernas tenía dos bolsas de la compra y una botella de suavizante con fragancia de rosas. En momentos como aquellos, mi calma era absoluta; todo estaba tranquilo, en orden, como tenía que ser.
Hasta que se abrió la puerta y oí de nuevo aquella horrible vocecita. La niña entró de la mano de su madre, exactamente igual que el día anterior, y a la misma hora, las 9:15. Pensé: “Dios, seguro que hoy también se pone a berrear”. Me habían jodido ya el lunes, pero había supuesto que simplemente habría sido un infortunio excepcional y que nunca volverían a pasar por allí. Me había equivocado de pleno.
La madre pidió un café solo; la niña quería un batido de fresa. La madre se lo negó porque engordaba. De inmediato, la cría empezó a llorar con la intensidad del que sabe a ciencia cierta que su esfuerzo valdrá la pena.
Entonces me fijé en el suavizante: lo tenía justo bajo los pies. Qué color más bonito, ese rosa claro, casi eléctrico. Hasta parecía apetitoso, igual que un dulce y sabroso batido de fresa.
A las 9:35 me levanté, pagué, recogí las dos bolsas con la mano izquierda y el suavizante con la derecha, y me dirigí a mi casa. Por el camino me consolé un poco: me dirigía a mi fortaleza, mi guarida, mi cueva inexpugnable; allá no tenía que encontrarme con ninguna niña histérica ni músicos callejeros, ni nadie por el estilo. Además, a las diez en punto iba a recibir los resultados del estudio de mercado que había encargado para investigar la viabilidad comercial de mi última patente; desde que me habían dado la invalidez absoluta, hacía más de cinco años, había estado dedicándome a la que era mi tercera gran vocación, junto con los juegos de rol y los circuitos de dominó: los inventos.
Читать дальше