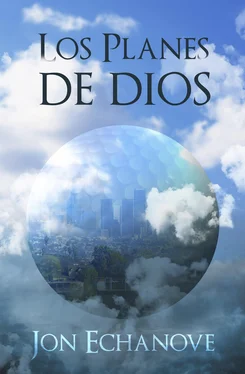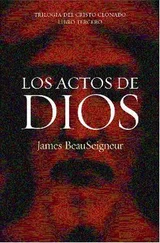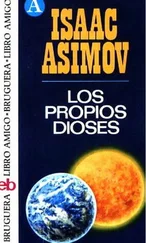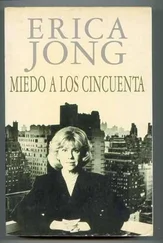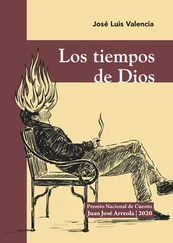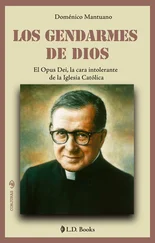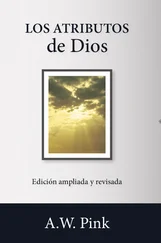Richard necesitaba un milagro que le permitiera quedarse allí, en su mansión, en el único espacio al que se sentía pertenecer. Pero en su vida, presidida por el sufrimiento, no le habían tocado los suficientes, ni siquiera uno, lo cual no le invitaba a creer demasiado en ellos. Había aprendido a confiar en sí mismo, no le había quedado otra, pero después de cuatro años donde nada le había salido como él había imaginado, también había perdido la fe en su terca determinación. Podría haber sido distinto si hubiera hecho caso a su antiguo socio Adam, quien, cansado de que Richard se negara a cambiar el modelo de negocio, le abandonó previendo aquel derrumbe. Precisamente la posibilidad de que hubiera algo de verdad en ello hacía que le hirviera la sangre cada ocasión que Sarah se lo recriminaba. Eso sí, durante los años que duró la bonanza, ni él ni ella, ni Dios, se habían acordado del agorero socio.
Le sorprendió la vibración del teléfono en el bolsillo del pantalón y, aunque sin humor para charlar con nadie, sintió curiosidad por un número que no reconoció.
—Diga.
—¿El señor Richard Stevens?
—El mismo. ¿Con quién hablo?
—Mi nombre es Carl Ringle, del bufete de abogados Steele Trethowans. Represento a Sarah Rogers.
Richard se quedó paralizado durante unos segundos, confundido de no haber reconocido el apellido de su exmujer después de tantísimos años refiriéndose a ella como Sarah Stevens. Le siguió cierta agitación. Hacía ya un mes que se ha había rendido y había firmado los papeles de la separación siguiendo los deseos de Sarah escrupulosamente, con la única intención de salvar la casa. Sin duda, se trataba de una confusión. ¿Y por qué hostias no le había llamado ella para decirle que faltaba algo?
—Ya le dije a Sarah que firmaría todo. No hay problema por mi parte.
—Me imagino que se refiere a los papeles de la separación. En efecto, todo está en orden. En realidad, mi llamada es referente a la propiedad que aún comparte con mi cliente, la señorita Rogers.
De nuevo le sorprendió el apellido de soltera de su exmujer, igual que el hecho de que el abogado hubiera utilizado la mención “señorita” y no “señora” con la evidente intención de remarcar que ya no estaba casada.
—Ya le dije a Sarah que no iba a vender. Yo compré esta casa con mi dinero, con mi esfuerzo. No se vende.
—Lo entiendo. Sin embargo, si me permite, señor Stevens, legalmente la mitad de la propiedad pertenece a la señorita Rogers. No es la intención de mi cliente que usted venda la casa, sino que ella reciba la parte alícuota del valor de esa propiedad y en consecuencia…
Richard le cortó antes de que el abogado pudiera continuar su perorata:
—La casa me pertenece.
—Legalmente, solo la mitad.
Pareció que el tal Carl Ringle tomaba de nuevo aire para explicarle que Sarah estaba dispuesta a todo con tal de joderle la vida si cabía un poco más. No le dejó. Colgó de inmediato y resopló sonoramente mientras tecleaba con rabia en la pantalla de su teléfono.
Llamó innumerables veces hasta que por fin ella se dignó a responderle.
—Soy yo.
—Ya lo sé, Richard.
—Tenemos que hablar.
Como no hubo respuesta, él insistió:
—No estoy dispuesto a que me hundas aún más. No tienes derecho a esa casa.
Ya habían tenido ese mismo intercambio de acusaciones antes, durante y después de la separación. Sarah defendería que esa era también su casa, su hogar durante años, que ella también había dedicado su vida a ese matrimonio y a tener la casa impoluta, como a él le gustaba. Y que había cocinado para él un día sí y otro también, hasta convertirse en su “dócil sirvienta”. Una vez que Sarah dio con esa forma de describir su relación, la había repetido hasta la saciedad en todas y cada una de las conversaciones, sin dejar una rendija en esa paranoica versión de la realidad. Porque, si se hubiera dignado a tener un mínimo de honestidad, habría descubierto que el esclavo había sido él, matándose a trabajar, arriesgándolo todo para dar a la familia el mejor entorno posible, ofrecer a los hijos, esos que Sarah se había negado a tener, un hogar del que sentirse orgullosos.
—Tengo un abogado, Richard. Habla con él. Yo no quiero discutir más.
—Pues no discutas, joder. Deja la casa en paz y sanseacabó.
—Por favor, Richard. Búscate un abogado. Que sean ellos los que hablen. No nos hagamos más daño.
—¡No me toques los cojones con ñoñerías! ¡Me cago en la hostia puta, Sarah! Esa casa es lo único que tengo. Perdí el laboratorio para no arriesgar nuestra casa. No me la puedes quitar.
Algo en la calidad del silencio, en la falta de respuesta o de los usuales susurros de Sarah, le confirmó que ella ya había colgado.
No volvió a llamar. A regañadientes, había aprendido que Sarah estaba fuera de su alcance. Los últimos años le habían demostrado que su determinación y esfuerzo no eran suficientes para conservar la vida de lujo que él había diseñado para sí mismo. Pero la ruptura con Sarah le había revelado una nueva forma de impotencia, una en la que su cólera no era más poderosa que un castillo de arena tratando de detener la marea en la playa. Ya no causaba miedo, ni respeto, solo una insultante indiferencia. La ira había sido su último recurso para romper esa barrera de silencioso desprecio que Sarah había construido en torno a él. Nunca antes se había atrevido a gritarle, a ultrajarla. Ni siquiera cuando ella le dijo que no podía más, que ya no deseaba ser madre, que hacía años que solo lo intentaba para contentarle a él. Aún en aquel tiempo, él se había tragado la rabia y se había acercado a ella con dulzura. Solo cuando ya estuvo convencido de que la había perdido, apeló a su furia para hacerse oír, para llegar a ella y hacerle entrar en razón. Pero como respuesta a cada grito, a cada amenaza, lo único que recibía de ella era indolencia, y aquella avariciosa y maléfica obsesión por quitarle la casa.
Si perdía también esa, su última propiedad, ya no tendría nada por lo que luchar. Lo más aterrador de ese escenario era el vacío y el eterno desarraigo. Había fracasado como empresario y como hombre, a quien solo le quedaba estar solo, divorciado e incapaz de tener hijos. Sin su casa, solo le quedaba vagar a la deriva, desprotegido y solo.
La sensación de absoluto desamparo le recordó, como siempre, a su padre. Richard estaba convencido de que él habría sabido cuidar mucho mejor de sus propios hijos. Lamentaba que la negativa de Sarah no le hubiera permitido demostrárselo antes de que la demencia se hubiera apoderado de la razón de su progenitor. Mientras divagaba por las imágenes de su niñez, llenas de incertidumbre y ansiedad, su cuerpo, menos preocupado por el pasado y dirigido por la rutina, ya se había puesto en camino hacia la residencia, tal y como había hecho cada dos o tres semanas durante años.
El autobús zigzagueó entre la costa y los pueblos durante casi una hora hasta llegar a Bournemouth. Desde que no tenía coche había redescubierto el transporte público para ir a la ciudad y, para su sorpresa, no echaba de menos conducir. Desde la ventanilla del autobús podía disfrutar mucho más del paisaje que detrás del volante. Para él, conducir era sinónimo de sumergirse en cavilaciones y preocupaciones del trabajo, de dinero o de su mujer. La poca atención que le quedaba la utilizaba de un modo automático para no ser un peligro en la carretera. También el ronroneo del motor del autobús le invitaba a ensoñaciones y reflexiones, pero su visión no era la de un túnel, asfixiante y estrecha, como cuando conducía. Desde los asientos de plástico rígido, dejaba descansar la mirada en el horizonte, o sobre la roca blanca de los acantilados o los árboles esparcidos por las colinas. No lo hubiera admitido de ninguna manera, pero el autobús, a pesar del incordio de tener que sonreír y saludar a los viajeros que subían y bajaban sin cesar, le calmaba.
Читать дальше