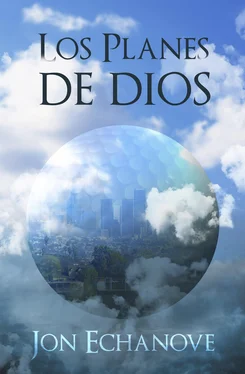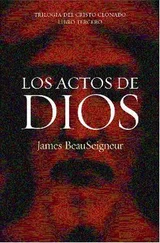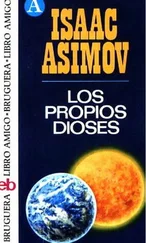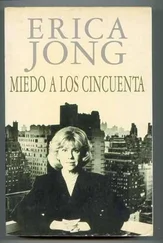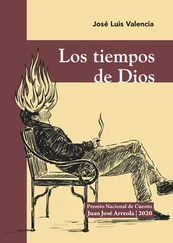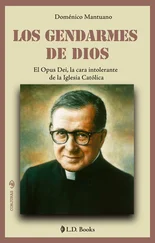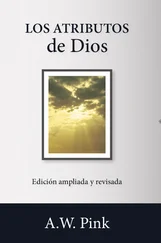De vuelta en el cuarto de invitados, acabó el vodka de un trago, que sintió como un puñetazo en la base del cráneo. Aturdido, se dejó caer sobre la cama, cuyos metálicos gemidos se apresuraron a recordarle que aún no había cumplido su misión. Hizo un esfuerzo para incorporarse, reteniendo la náusea y peleando para conseguir abrir los párpados, que parecían sellados. Entre sombras o ensoñaciones pudo ver que, al golpear la mesilla en un descuido, los ansiolíticos se desperdigaban por la alfombra y, convencido de que aquella desbandada era razón para la desconfianza, se preguntó si debería mirar la fecha de caducidad de las pastillas en los botes, no fuera a ser que le hicieran daño. Supo que no tenía la determinación para ponerse a recoger los ansiolíticos a cuatro patas y concluyó que quitarse la vida era una tarea de mierda, tan mierda como esos años que estaban acabando con todo. Pero le faltaban cojones para seguir viviendo, y, lamentablemente, también para morir. Claro, como él no tenía una novia que le enviara mensajes de texto para obligarle a matarse… Sarah, al contrario que aquella joven sádica, se había limitado a dejarle las herramientas en el armario del cuarto de baño. El mueble tenía que montarlo él solo, como los de Ikea.
Antes de que el sueño le venciera, aún tuvo tiempo de recordar con frustración que ni siquiera tenía hijos por los que vivir que justificaran su cobardía.
Le despertó alguien llamando a la puerta. Richard no recordaba que el sonido del timbre fuese tan estridente ni que pudiera oírse con semejante claridad en el primer piso, al otro extremo de la casa. Soportó como pudo ese estruendo que le perforaba las sienes, mientras maldecía a quien carajo había tenido los arrestos para despertarle tan pronto, aunque no tuviese ni idea de qué hora era. Resistiéndose a enfrentar la jaqueca y la sequedad en la boca con el regusto pringoso del alcohol, se cubrió la cabeza con la sábana y se giró hacia la pared con penosa dificultad. El timbre continuó, acompañado ahora con un par de enérgicos golpes en la puerta. Acto seguido, sonó su teléfono móvil, que debía de estar en algún lugar de la lúgubre habitación, escondido entre las ropas esparcidas por el suelo, debajo de la cama o todavía anidando en el bolsillo de algún pantalón o de su chaqueta. Se quedó inmóvil y cerró los ojos con fuerza y obstinación, dispuesto a esperar a que el alboroto con que le recibía el día se acabara de una vez por todas para poder seguir durmiendo y no tener que dedicar un segundo más a soportar el punzante dolor de cabeza. El silencio duró solo unos instantes y, de nuevo, sonó el móvil. Consiguió incorporarse y abrir los ojos. Esparcidos por el suelo estaban los ansiolíticos, camuflados entre las hebras de la alfombra, dando la impresión de que emergían desde las profundidades de la casa. Arrastrado por la vista, su cerebro encontró los ánimos para despertarse y, de paso, recordarle el estrambótico y vergonzoso intento de suicidio, si es que se le podía llamar así.
Tanteó el suelo siguiendo la insistente melodía del teléfono y, sin llegar a mirar la pantalla, lo apagó. Con los ojos cerrados gateó hasta la cama, aplastando aquí y allá las pastillas blancas, que a veces crujían con delicadeza. El somier le recibió con su habitual escándalo hasta que logró encontrar de nuevo una postura cómoda. Entonces fue cuando escuchó la voz de Sarah, llamándole. La primera vez la consideró como parte de un sueño, o de una pesadilla. Un nuevo recordatorio desde su inconsciente de que su matrimonio había sido una tortura y ella ya no estaba. Pero Sarah volvió a gritar y Richard pudo visualizarla en el jardín, debajo de la terraza que daba a la playa. Hasta reconoció el golpe de una piedrecita en el cristal del enorme ventanal, como muchas veces había hecho en el pasado. El corazón se le aceleró y, sabe Dios por qué, se emocionó pensando que ella venía a pedirle perdón y que, de algún modo mágico, se podían eliminar los interminables años de sufrimiento. Bastó un inconfundible “me cago en la hostia” de su exmujer para hacerle recordar que, a pesar de su negativa, ella había insistido en llevar un agente inmobiliario a la casa, a su casa, para estimar el precio de mercado. El dolor de cabeza se disipó de golpe y cualquier fantasía de una posible reconciliación se evaporó, reemplazándose por una sensación más habitual, la de la ira, y otra novedosa: la sorprendente repulsión que le ocasionaba Sarah.
Por un instante barajó la posibilidad de seguir agazapado en su habitación, ignorando por completo a su exmujer y a la agencia inmobiliaria. Estaba en su derecho. Pero le asqueaba que ella pensara que lo intimidaba, que lo imaginara dentro de la casa, acobardado, oyéndola blasfemar, pero sin los arrestos y la entereza para enfrentarla. Richard prefería manifestarse, mostrarle su desprecio a la cara, negarle la entrada a la casa y mandar a tomar por culo al agente que la acompañaba. Aunque para eso tendría que adecentarse a toda prisa, darse una ducha que le despabilara los suficiente para mostrarse inflexible en lugar de somnoliento y quejumbroso, reducido por el persistente dolor de cabeza que le estrujaba el cráneo cada vez que giraba el cuello. Pero lo que finalmente le decidió a ponerse un pantalón a toda prisa y bajar las escaleras a una asombrosa e inesperada velocidad, incluso sin el efecto reparador del agua caliente, fue el sonido de la cerradura. Había olvidado que Sarah aún conservaba una copia de las llaves y, todavía peor, mientras bajaba trastabillado y descompuesto hasta la puerta principal, recordó que no había cerrado con llave para facilitar que encontraran su cadáver sobre la cama. En esa fantasía que había construido la noche anterior, Sarah lloraba compungida y llena de culpa ante el hallazgo de su cuerpo inerte, que tan indiscutiblemente ilustraba el sufrimiento que ella le había causado. Era un pensamiento pueril que en nada se asemejaba a la sensación de ridículo que le embargó al ver la cara de Sarah, furibunda y asqueada, sin ningún rastro de compasión o empatía. Richard consiguió bajar los dos últimos escalones y enderezarse con cierta dignidad.
—No tienes ningún derecho a entrar en esta casa sin mi permiso.
Las primeras palabras salieron susurradas de entre sus labios raspándole la garganta. Pero consiguió acabar la frase rebosante de energía, casi en un grito grave y poderoso, señalando la puerta con el dedo en un inequívoco gesto que la conminaba a salir. Vio la confusión en la mirada de su exmujer y eso le animó a seguir sacando pecho. La carrera escaleras abajo y la súbita ira habían acabado casi por completo con el dolor de sus sienes.
—Fuera de aquí. Largo.
Sarah reculó unos centímetros y apartó la mirada con un mohín de desagrado.
—Apestas a alcohol, joder.
Richard contuvo el impulso de olfatear su cuerpo o su aliento.
—Que te vayas. Ya.
Esta vez ella no se movió. Antes de hablar, llena de desprecio, agitó la mano frente a su nariz.
—Teníamos una cita a las once y son las once y cuarto.
—Pues ya no la tenemos.
—¿Quién lo dice?
—Lo digo yo.
Desde el otro lado de la puerta, un joven regordete con traje azul y un pin en la solapa con el logo de la agencia inmobiliaria, el mismo que cubría la mitad de una cartera que sujetaba junto a su pecho con ambas manos, asomó la cabeza.
—Yo puedo venir cualquier otro día… No hace falta que sea hoy.
Richard y Sarah clavaron la mirada en la sonrisa nerviosa y forzada del joven. A la inesperada intromisión le siguió un silencio incómodo que ninguno quiso romper de inmediato. Unos segundos después, que al agente inmobiliario le parecieron años, Sarah suspiró vencida por el hartazgo.
Читать дальше