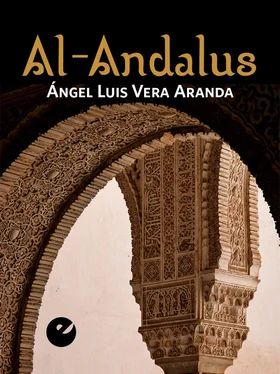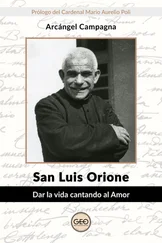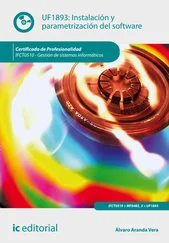Mientras expandía su religión, Mahoma y sus seguidores se dedicaron a compilarla en un libro, el Corán, que significa en árabe precisamente eso mismo, ‘El libro’. De esa manera quedaba fijada la doctrina oficial para todos aquellos que se convirtieran al islam.
En el año 632, y en plena expansión de la doctrina islámica, Mahoma murió. No dejó hijos varones, y por lo tanto no designó a ningún sucesor directo que dirigiera el expansionismo del nuevo credo. Por eso hubo que buscar un sucesor entre otros miembros de su familia. De esta forma fue elegido su suegro Abu Bakr como califa. En español, la palabra árabe califa equivale a ‘sucesor’.
Durante tres décadas, cuatro califas sucedieron a Mahoma. El más importante de todos fue el segundo de ellos, Omar, que dirigió a la Umma (‘la comunidad islámica’) durante diez años a partir del 634.
Lo que ocurrió en ese breve espacio de tiempo es uno de los acontecimientos más impactantes de la todos los tiempos. Los árabes siempre habían formado tribus belicosas pero desorganizadas. Nunca habían sido capaces de crear un reino unido, y mucho menos habían podido expandirse fuera del ámbito natural de la península Arábiga. Pero esto iba a cambiar bajo el férreo control de Omar.
Cuando murió Mahoma, existían dos grandes imperios que rodeaban por el norte y por el oeste a Arabia: el persa y el bizantino. Ambos eran algo así como las superpotencias de aquella época, y ambos se disputaban el control del Próximo Oriente. En el curso de esa disputa mantuvieron una guerra feroz durante más de dos décadas. Hay noticias de que Mahoma ordenó escribir una carta a cada uno de los emperadores en conflicto pidiéndoles que se sometiesen voluntariamente a la voluntad de Alá, al islam. Probablemente ninguno hizo el menor caso a los escritos procedentes de un comerciante de caravanas de la remota Arabia. Pero el tiempo demostró que ambos soberanos no valoraron adecuadamente aquellos mensajes.
En el 628 bizantinos y persas acordaron la paz. La guerra había supuesto un triunfo de los primeros, pero estaban tan agotados después de los extraordinarios esfuerzos desplegados en el combate que durante unos años quedaron postrados a la espera de poder recuperarse de los desastres de la guerra.
Y fue justo en aquel momento cuando apareció Mahoma proclamando su nueva fe. Es muy posible que si el islam hubiera aparecido unos años antes, cuando todavía bizantinos y persas eran poderosos, o si lo hubiera hecho unos años después, cuando a ambos les hubiera dado tiempo para recuperarse de las destrucciones y las pérdidas de la guerra, las tribus árabes no hubieran tenido nada que hacer ante el poder de los dos ejércitos más potentes de su tiempo. Pero apareció justo en el momento oportuno y en el lugar apropiado.
Entre los numerosos preceptos y obligaciones que Mahoma había transmitido a los musulmanes se encontraba el de la Yihad o ‘Guerra Santa’. Básicamente la idea consistía en la necesidad que tiene todo musulmán de expandir su religión y, además, en la creencia de que todos aquellos hombres que murieran luchando contra los infieles que se negaban a permitir la expansión de la doctrina islámica irían directamente al paraíso.
Sin duda esta idea ayudó enormemente al fanatismo y al sacrificio de los combatientes entre los ejércitos árabes y los dotó de una fuerza casi sobrehumana como hasta entonces no se había conocido. Hoy día algunas organizaciones terroristas han adoptado este mismo nombre, pero es conveniente recalcar que Mahoma no predicaba la guerra contra todo aquel que fuera infiel, sino solo contra aquellos que se negaban a permitir, mediante la violencia, la libre difusión del islam.
Montados en veloces y ligeros caballos, así como en camellos y dromedarios, los pueblos árabes aparecieron como un rayo en las regiones que conocemos como el Próximo Oriente y aniquilaron en una serie de batallas a todos los ejércitos que bizantinos y persas lanzaron contra ellos para detenerlos.
En solo una década los musulmanes habían ocupado Mesopotamia, Egipto, Siria, Palestina y habían penetrado incluso en el corazón del Imperio persa. La mayor parte de los enfrentamientos y de las batallas les habían resultado favorables y los desesperados persas y bizantinos veían cómo sus provincias orientales, o incluso la parte principal de sus imperios, caían rapidísimamente en manos de aquellas tribus a las que en un principio habían menospreciado tanto.
El sorprendente triunfo del islam no solo se debió al fanatismo de los árabes, a la debilidad de sus principales enemigos o simplemente a la suerte. Los musulmanes llevaban consigo una idea de la religión mucho más tolerante de la que hasta entonces existía. No obligaban a los pueblos sometidos a cambiar a la nueva fe. Los vencidos podían seguir practicando libremente la religión que quisieran siempre que pagaran un tributo a los nuevos gobernantes.
De esta forma, el islam podía expandirse sin grandes enfrentamientos con las poblaciones sometidas. En realidad, estas no apreciaban grandes cambios en la situación que vivían. Solo que ahora los gobernantes o los propietarios de las tierras eran distintos a los que antes había, pero en general se mostraban tolerantes e incluso más eficaces en lo que era el control y el gobierno de las mismas.
Solo así puede entenderse cómo fue posible que en un siglo el islam creara un imperio gigantesco que se extendía desde los confines de la India y China en Asia, al sector noroccidental del continente africano. Los musulmanes controlaron un gigantesco territorio que de extremo a extremo tenía una distancia de unos ocho mil kilómetros, lo cual supone la creación de uno de los mayores imperios que han existido en todos los tiempos.
Pero este imperio, a pesar de su aparente fortaleza, no dejaba de experimentar graves problemas internos. Tras la muerte en el año 661 de Alí, el último de los califas ortodoxos o perfectos, como se llamaron a los cuatro gobernantes que siguieron a Mahoma, estalló la crisis entre dos facciones de la élite gobernante. Los motivos fueron aparentemente de índole religiosa, pero en el fondo, lo que latía era el interés de las diferentes familias árabes que protagonizaron la expansión islámica durante estas primeras décadas para controlar el inmenso territorio bajo sus órdenes.
En el año 661 la familia de los Omeyas se hizo con el poder y, durante casi un siglo, todos los califas iban a pertenecer a la misma. Para diferenciarse de los califas anteriores tomaron la decisión de abandonar La Meca y Medina como capitales del mundo musulmán y decidieron instalarse en la ciudad siria de Damasco.
Desde allí siguieron dirigiendo la política expansiva de un imperio que se estaba haciendo demasiado extenso para la capacidad que poseían los califas de controlar adecuadamente las riendas del poder en las provincias y regiones más externas. Los medios de comunicación en aquella época eran muy inseguros y lentísimos, y las órdenes y noticias podían tardar varios meses en llegar desde Damasco hasta las zonas terminales del imperio.
Este ya no solo podía ser un imperio basado en el control exclusivo de los árabes. En el transcurso de su avance, los gobernantes habían ido asimilando a las élites de los territorios conquistados y aunque la dirección principal siempre correspondía a los invasores, muchos de los invadidos acabaron tomando también parte en el gobierno de sus propios territorios, lo cual hacia que se convirtieran con mayor rapidez al islam.
Por otra parte, la propia población dominada, una vez convertida a la nueva fe, se sumaba a la misma y llegaba a formar parte de los ejércitos que por todas partes se desparramaban buscando nuevas tierras y nuevos creyentes que convertir. De esta forma, la comunidad musulmana se fue haciendo cada vez más internacional y el elemento árabe, aun siendo dominante, pasó a tener una importancia cada vez más relativa en el conjunto del mundo islámico.
Читать дальше