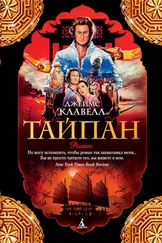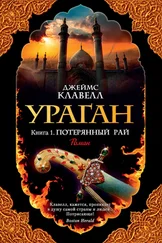Había mucho movimiento en las tiendas de las callejas. Encontró su propia calle y la puerta de su casa. Habían lavado las manchas del suelo y se habían llevado el cadáver. «Casi parece un sueño», pensó. La puerta del jardín se abrió antes de que la tocase.
El viejo jardinero, en taparrabo a pesar de que el viento había refrescado un poco, se inclinó, ceremonioso.
— Konbanwa.
— Hola — dijo Blackthorne sin pensarlo.
Subió la escalera y se detuvo al acordarse de las botas. Se las quitó y entró descalzo en la galería y en la casa. Llegó a un pasillo, pero no pudo encontrar su habitación.
¡Onna! — gritó. Apareció una anciana. -¿Hai?
¿Dónde está Onna?
La vieja frunció el ceño y se señaló a sí misma.
—¡Oh, por el amor de Dios! — dijo Blackthorne, irritado—. ¿Dónde está mi habitación? ¿Dónde está Onna?
Abrió otra puerta corredera. Cuatro japoneses estaban sentados en el suelo, alrededor de una mesa baja, comiendo. Reconoció a uno de ellos como el hombre de cabellos grises que era el jefe del pueblo y había estado con el cura. Todos se inclinaron.
—¡Oh, disculpen! — dijo, y cerró la puerta—. ¡Onna! — gritó.
La vieja dudó un momento y le hizo una seña. El la siguió a otro pasillo. Ella abrió una puerta. Reconoció su habitación por el crucifijo. Las colchas habían sido cuidadosamente preparadas.
— Gracias — dijo, aliviado—. Y ahora, busque a Onna.
La mujer se alejó. Blackthorne se sentó. Le dolía el cuerpo y la cabeza. Al menos podía haber una silla. ¿Dónde diablos las guardaban? Volvió a oírse ruido de pasos y entraron tres mujeres: la vieja, una jovencita de cara redonda y la dama de edad madura.
La vieja señaló a la niña, que parecía un poco asustada.
— Onna.
— No — dijo Blackthorne levantándose enojado y señalando a la mujer—. Esa es Orina, ¿no? ¿Acaso te has olvidado de tu nombre? ¡Onna! Tengo hambre. ¿Puedo comer algo?
Se frotó la barriga, parodiando el ademán de un hambriento. Ellas se miraron. Entonces, la mujer de edad madura se encogió de hombros, dijo algo que hizo reír a las otras, se acercó a la cama y empezó a desnudarse.
Blackthorne se quedó pasmado.
¿Qué estás haciendo?
Ishimasho — dijo ella quitándose el cinto y abriendo el quimono. Sus pechos eran flaccidos, y su vientre, abultado.
Estaba claro que iba a meterse en la cama. El movió la cabeza, le dijo que se vistiese y la asió de un brazo, y todas se pusieron a hablar y a gesticular. La mujer empezó a enfadarse.
Pero cesó el parloteo y todas se inclinaron al llegar el jefe silenciosamente por el pasillo.
—¿Nanda? ¿Nanda? — preguntó.
La vieja le explicó lo que pasaba.
—¿Quieres a esa mujer? — preguntó él, con incredulidad, en un portugués apenas comprensible.
— No, ¡claro que no! Sólo quería que Onna me trajese un poco de comida.
— Onna significa «mujer». ¿Tú querer Onna? Blackthorne movió cansadamente la cabeza.
— No. No, gracias. Me equivoqué. Lo siento. ¿Cómo se llama?
— Su nombre es Haku — dijo el hombre.
— Perdona Haku-san. Creía que te llamabas onna.
El hombre se lo explicó a Haku, la cual no pareció nada complacida. Pero él le dijo algo más, y todas se marcharon.
— Gracias — dijo Blackthorne, furioso por su propia estupidez.
— Esta ser mi casa. Mi nombre, Mura.
— Mura-san. El mío, Blackthorne.
-¡Ah! Berr-rakk-fon…
Mura repitió varias veces el nombre, pero no consiguió pronunciarlo bien. Por fin, lo dejó correr y observó al coloso que tenía delante. Era el primer bárbaro que había visto, aparte del padre Sebastião y de los otros curas, hacía muchos años. «Pero los curas tienen el pelo y los ojos negros y son de estatura normal — pensó—. En cambio, ese hombre tiene los cabellos y la barba de oro y los ojos azules, y su piel es pálida donde está cubierta y roja donde está expuesta. ¡Asombroso! Yo pensaba que todos los hombres tenían cabellos negros y ojos negros. Nosotros los tenemos. Y los chinos los tienen, y, ¿no es China todo el mundo, salvo la tierra meridional de los bárbaros portugueses? ¡ Asombroso! ¿Y por qué odia tanto el padre Sebastião a ese hombre? ¿Porque adora a Satanás? Yo no lo creo, porque el padre Sebastião podría echar al diablo si quisiera. ¡Uf! Nunca vi tan enojado al buen padre. Nunca. ¡Asombroso!.»
¿Serían los ojos azules y los cabellos de oro la marca de Satanás?
Mura miró a Blackthorne y recordó que había tratado de interrogarlo a bordo y que cuando el capitán se había desmayado había decidido traerlo a su propia casa, porque era el jefe y merecía una consideración especial. Lo habían tendido sobre la colcha y lo habían desnudado, con no poca curiosidad.
Después lo habían lavado y él había continuado inconsciente. El médico consideró imprudente bañarlo antes de que se despertara.
— Debemos recordar, Mura-san, que no sabemos cuál es el verdadero estado de ese bárbaro — había dicho prudentemente—. Lo siento, pero podríamos matarlo por equivocación. Salta a la vista que ha llegado al límite de sus fuerzas. Debemos tener paciencia.
— Pero, ¿y las liendres de sus cabellos? — había preguntado Mura.
— De momento, tendrán que quedarse donde están. Tengo entendido que todos los bárbaros las tienen. Lo siento, pero te aconsejo que tengas paciencia.
—¿No crees que al menos podríamos lavarle la cabeza? — había dicho su mujer—. Tendremos mucho cuidado. Estoy segura de que la Señora bendecirá nuestros pobres esfuerzos. Será bueno para el bárbaro y para la limpieza de nuestra casa.
— De acuerdo, puedes lavarle la cabeza — había dicho su madre zanjando la cuestión.
Mura miró a Blackthorne y recordó lo que le había dicho el sacerdote de los piratas adoradores de Satán. «Que Dios Padre nos libre de todo mal — pensó—. Si hubiese sabido que era un hombre terrible, no lo habría traído a mi casa. Pero no. Tienes obligación de tratarlo como a un invitado especial, mientras Omi-san no diga lo contrario. Sin embargo, fuiste muy prudente al avisar inmediatamente al cura y a Omi-san. Muy prudente. Has protegido el pueblo y te has protegido a tí mismo y, como jefe de aquél, eres el único responsable. Sí, y Omi-san te hará responsable de la muerte de esta mañana y de la impertinencia del hombre, y con razón.»
— No seas estúpido, Tamazaki. Pones en entredicho el buen nombre del pueblo, ¡neh? — había dicho docenas de veces a su amigo el pecador—. No seas intolerante. Omi-san no tiene más remedio que burlarse de los cristianos. Si nuestro daimío detesta a los cristianos, ¿qué puede hacer Omi-san?
— Nada, Mura-san, lo sé —le había respondido siempre Tamazaki—. Pero los budistas deberían ser más tolerantes, ¿neh? ¿Acaso no son ambos budistas Zen?
El budismo Zen era una secta muy rígida. Predicaba la autodisciplina y la meditación para encontrar la Luz. La mayoría de los samurais pertenecían al budismo Zen porque parecía adecuado, incluso hecho exprofeso, para los orgullosos guerreros que no temían la muerte.
— Sí, el budismo enseña la tolerancia. Pero, ¿cuántas veces tengo que decirte que ellos son samurais y que estamos en Izú, no en Kiusiu, y que, aunque estuviésemos en Kiusiu, tú serías siempre el equivocado? ¿Neh?
— Sí. Por favor, discúlpame. Sé que hago mal. Pero, a veces, siento que no puedo vivir con la vergüenza que me roe por dentro, cuando Omi-san insulta a la verdadera fe.
Y ahora, Tamazaki, estás muerto porque así lo quisiste, porque insultaste a Omi-san al no inclinarte ante él, sólo porque dijo «…ese maloliente sacerdote de la religión extranjera». Siendo así que el sacerdote huele mal y que la verdadera fe es extranjera. ¡Mi pobre amigo! Esa fe no alimentará ahora a tu familia ni borrará la mancha de mi pueblo.
Читать дальше