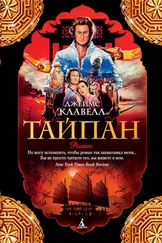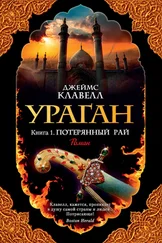¡Oh, Virgen santa, bendice a mi viejo amigo y concédele la gloria en tu Cielo!
«Omi-san me creará muchas dificultades — se dijo Mura—. Y por si esto fuera poco, ahora vendrá nuestro daimío.»
Siempre le acometía una terrible angustia cuando pensaba en su señor feudal, Kasigi Yabú, daimío de Izú, tío de Omi, y en su crueldad y su falta de sentido del honor, que hacían que robase a todos los pueblos la parte que les correspondía en la pesca y en las cosechas.
— Cuando estalle la guerra — se preguntó Mura—, ¿por quién se inclinará Yabú, por el señor Ishido o por el señor Toranaga? Estamos atrapados entre gigantes y en las garras de los dos.
Al Norte, Toranaga, el más grande general viviente, señor de Kwanto, de las Ocho Provincias, el daimío más importante del país, general en jefe de los Ejércitos del Este, al Oeste, los dominios de Ishido, señor del castillo de Osaka, conquistador de Corea, Protector del Heredero, general en jefe de los Ejércitos del Oeste. Y hacia el Norte, el Tokaido, la Gran Carretera de la Costa que enlaza Yedo, la capital de Toranaga, con Osaka, la capital de Ishido, trescientas millas que habrán de recorrer sus legiones.
¿Quién ganará la guerra?
Ninguno de los dos.
Porque su guerra envolverá de nuevo a todo el Imperio, y se desharán las alianzas, y las provincias lucharán contra las provincias y los pueblos contra los pueblos, igual que siempre. Salvo en los últimos diez años. Pues, increíblemente, había habido, en los diez últimos años, por primera vez en la Historia, una ausencia de guerras a la que llamaban paz en todo el Imperio.
«Me empezaba a gustar la paz — pensó Mura—. Pero el hombre que hizo la paz ha muerto. El campesino soldado que se había convertido en samurai, y después en general, y después en el general más grande, y por último en el Taiko, el absoluto señor Protector del Japón, murió hace un año, y su hijo de siete años es demasiado joven para heredar el poder supremo. Lo cierto es que estamos todos atrapados y que pronto llegará la guerra. Sólo Yabú decidirá por quién tendremos que luchar.»
Mura volvió a prestar atención al bárbaro pirata que tenía delante. «Eres un diablo, enviado para fastidiarnos — pensó—. Desde que llegaste, sólo nos has causado preocupaciones. ¿Por qué no elegiste otro pueblo?.»
—¿Capitán-san quiere orina.} —preguntó, solícito.
Por indicación suya, el consejo del pueblo había tomado medidas para satisfacer las necesidades físicas de los otros bárbaros, tanto por cortesía como para tenerlos ocupados hasta que llegasen las autoridades.
¿Onna? — repitió presumiendo que su ofrecimiento sería del agrado del pirata y habiendo hecho ya preparativos al respecto.
¡No! — Lo único que quería Blackthorne era dormir. Pero como sabía que necesitaba atraerse a aquel hombre, señaló el crucifijo. — ¿Eres cristiano?
Cristiano — dijo Mura asintiendo con la cabeza. — Yo también soy cristiano.
El padre decir que no. No cristiano. — Soy cristiano. No católico, pero sí cristiano.
Mura no lo entendió. Y Blackthorne no pudo hacérselo comprender, a pesar de sus esfuerzos.
¿Quieres onna? ¿Cuándo vendrá el daimío?
— Daimío viene cuando viene — dijo Mura encogiéndose de hombros—. Duerme. Pero primero lavar, por favor. -¿Qué?
— Lavar. Baño, por favor. — No comprendo.
Mura se acercó más a él y frunció la nariz con desagrado.
— Oler mal. Como todos portugueses. Baño. Esta casa, limpia.
— Me bañaré cuando quiera, ¡y no huelo mal! — dijo Blackthorne, enojado—. Todo el mundo sabe que los baños son peligrosos. ¿Quieres que me dé una diarrea? ¿ Te imaginas que soy estúpido? ¡ Lárgate de aquí y déjame dormir!
—¡Baño! — ordenó Mura, sorprendido por la furia del bárbaro y por su mala educación.
No sólo el bárbaro apestaba, sino que no se había bañado bien desde hacía tres días, que él supiera, y la cortesana se negaría a acostarse con él por muy elevado que fuese el precio. «¡Esos horribles extranjeros! — pensó—. Sus sucias costumbres causan asombro. No importa. Yo respondo de ti. Te enseñaré buenos modales.»
¡Baño! — repitió.
Lárgate de una vez si no quieres que te haga pedazos — gritó Blackthorne despidiéndole con un gesto brusco.
Hubo una pausa momentánea y entonces entraron los otros tres japoneses y tres de las mujeres. Mura les explicó en pocas palabras lo que pasaba y dijo a Blackthorne con un tono rotundo:
— Baño. Por favor.
—¡Fuera!
Mura avanzó solo en la estancia. Blackthorne alargó el brazo, no con intención de pegar al hombre, sino sólo de empujarlo. De pronto, lanzó un grito de dolor. Mura le había golpeado el codo con el canto de la mano y el brazo de Blackthorne pendía momentáneamente paralizado. El capitán cargó, furioso. Pero la habitación empezó a dar vueltas y Blackthorne se encontró de bruces en el suelo. Sentía un dolor agudo en la espalda y no podía moverse.
— Por Dios que…
Trató de levantarse, pero las piernas no le obedecieron. Entonces, Mura alargó un pequeño pero acerado dedo y tocó un centro nervioso del cuello de Blackthorne. Otro dolor agudísimo.
-¡Jesús…!
¿Baño? Por favor.
Sí…, sí… —jadeó Blackthorne, en medio de su malestar, pasmado de haber sido dominado tan fácilmente por aquel hombrecito.
Hacía años, Mura había aprendido las artes del judo y del karate, así como a luchar con el sable y la lanza. Esto había sido cuando era guerrero y combatía por Nakamura, el campesino general, el Taiko — mucho antes de que fuese el Taiko—, cuando los campesinos podían ser samurais y los samurais podían ser campesinos, o artesanos o incluso viles mercaderes, y convertirse de nuevo en guerreros. «Es extraño — pensó Mura mientras contemplaba al gigante caído—. Lo primero que hizo el Taiko al asumir el poder fue ordenar a todos los campesinos que dejaran de ser soldados y entregaran todas las armas.» El Taiko había establecido también el inmutable sistema de castas que hoy regía en todo el Imperio. El primer lugar, los samurais, debajo de éstos, los campesinos, después, los artesanos, después, los mercaderes, seguidos de los cómicos, los parias y los bandidos, y por último, en el peldaño más bajo de la escala, los eta, los infrahumanos, que eran los enterradores, los curtidores y también los verdugos y los mutiladores públicos. Desde luego, los bárbaros no figuraban siquiera en esta escala.
— Por favor, disculpar, Capitán-san — dijo Mura inclinándose, pero avergonzado de la falta de dignidad del bárbaro, que gemía en el suelo como un niño.
«Me provocaste de un modo irracional, incluso para un bárbaro — pensó—. Sí, lo siento mucho, pero he tenido que hacerlo. Además, ha sido por tu bien. Y, en realidad, como los bárbaros no tenéis dignidad, no podéis perderla. Salvo los sacerdotes… que son distintos. Cierto que huelen horriblemente, pero están ungidos por Dios Padre y por esto tienen mucha dignidad. En cambio, tú eres mentiroso además de pirata. ¡Y dices que eres cristiano! Desgraciadamente, esto no te servirá de nada. Nuestro daimío odia la verdadera fe y odia a los bárbaros, y si los tolera es porque no tiene más remedio. Pero tú no eres portugués ni cristiano. Por consiguiente, no estás protegido por la ley, ¿neh? Pero, aunque seas hombre muerto, o al menos mutilado, tengo el deber de enviarte limpio a tu destino.»
—¡Baño muy bueno! — dijo.
Ayudó a los otros hombres a transportar al todavía aturdido Blackthorne a través de la casa. Después, lo sacaron al jardín, lo llevaron por un caminito cubierto del que estaba Mura muy orgulloso y lo introdujeron en la casa del baño. Las mujeres les siguieron.
Читать дальше