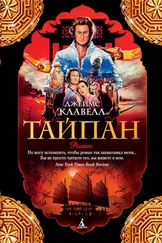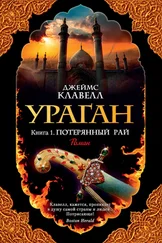— Mi Dios os hará arder en el infierno por toda la eternidad — rugió el sacerdote—. Satanás será vencido. Los herejes seréis borrados de la faz de la tierra. ¡Estáis malditos ante Dios!
A pesar suyo, Blackthorne sintió que el terror religioso empezaba a apoderarse de él.
— Los sacerdotes no oyen como Dios ni hablan con Su voz. ¡Nos hemos liberado de vuestro yugo y seguiremos libres de él! Ahora tenemos nuestras propias escuelas, nuestros propios libros, nuestra propia Biblia, nuestra propia Iglesia. Todos los españoles sois iguales. ¡Escoria! Y todos los monjes sois iguales. ¡Adoradores de ídolos!
El sacerdote levantó el crucifijo y lo sostuvo entre él y Blackthorne como un escudo.
¡Oh, Dios, protégenos de este mal! Yo no soy español. Soy portugués. Y no soy un monje. Soy un hermano de la Compañía de Jesús.
¡Ah, ya! ¡Un jesuita!
— Sí. ¡Que Dios se apiade de vuestra alma!
El padre Sebastião dijo algo en inglés y los hombres se arrojaron sobre Blackthorne. Este se apoyó en la pared y propinó un rudo golpe a uno de ellos, pero los otros se le echaron encima y sintió que se ahogaba.
—¿Nanigoto da?
El tumulto cesó de pronto.
El joven estaba a diez pasos de distancia. Llevaba calzones y chinelas y un quimono ligero, y dos sables envainados atados del cinturón. Uno de éstos tenía la forma de una daga. El otro era una espada para dos manos, larga y ligeramente curva. Precisamente apoyaba una mano en la empuñadura de ésta.
—¿Nanigoto da? — repitió con voz dura. Y al no recibir una respuesta inmediata: —¿NANIGOTO DA?
Los japoneses cayeron de rodillas, tocando el suelo con la frente. Sólo el sacerdote permaneció de pie. Saludó y empezó a explicarse en tono vacilante, pero el hombre le interrumpió despectivamente y señaló al jefe.
—¡Mura!
Mura, el jefe indígena, mantuvo inclinada la cabeza y habló rápidamente. Señaló varias veces a Blackthorne, una al barco y dos al sacerdote. Ahora no se veía movimiento en la calle. Todas las personas visibles estaban arrodilladas y con la cabeza baja. Cuando el hombre hubo terminado, el guerrero le interrogó con arrogancia unos momentos y recibió una rápida y respetuosa contestación. Entonces, el soldado dijo algo al jefecillo y señaló con despectivo ademán al cura y a Blackthorne y el hombre de cabellos grises lo explicó más sencillamente al cura, que enrojeció de pronto.
El soldado, que era un palmo más bajo y mucho más joven que Blackthorne y tenía el bello semblante ligeramente picado de viruela, miró fijamente al extranjero.
—¿Onushi ittai doko kara kitanoda? ¿Doko no kuni no monada? El sacerdote dijo, muy nervioso:
— Kasigi Omi-san pregunta de dónde venís y cuál es vuestra nacionalidad.
—¿Es el señor Omi-san el daimío? — preguntó Blackthorne, temeroso de los sables a pesar suyo.
— No. Es un samurai. El samurai encargado del pueblo. Se apellida Kasigi y su nombre es Omi. Aquí ponen siempre el apellido. «San» significa «honorable», y se añade a todos los nombres por cortesía. Os conviene ser cortés… y aprender modales. No toleran la descortesía. Su voz se hizo cortante.
—¡Contestad de prisa!
— Vengo de Amsterdam y soy inglés.
El padre Sebastião inició una explicación, pero Omi lo interrumpió y soltó un chorro de palabras.
— Omi-san pregunta si sois el jefe. Sabemos que sólo han sobrevivido unos cuantos herejes y que la mayoría están enfermos. ¿No hay un capitán general?
— Yo soy el jefe — respondió Blackthorne, aunque en realidad, estando en tierra, quien mandaba era el capitán general.
Otro chorro de palabras por parte del samurai.
— Omi-san dice que ya que sois el jefe, podéis andar libremente por el pueblo hasta que venga su señor. Su señor, el daimio, decidirá vuestro destino. Hasta entonces, podréis vivir como invitado en la casa del jefe del pueblo. Pero no podéis salir fuera de éste. Vuestros tripulantes están confinados en su casa.
—¿Dónde?
El padre Sebastião señaló vagamente un grupo de casas junto a un embarcadero.
¿Wakarimasu ka? — dijo Omi directamente a Blackthorne. — Pregunta si lo habéis comprendido.
¿Cómo se dice «sí» en japonés? El padre Sebastião dijo al samurai:
Wakarimasu.
Omi les despidió desdeñosamente con un ademán. Todos se inclinaron profundamente. Salvo un hombre que se levantó despacio, sin hacer la reverencia.
Con cegadora rapidez, el sable describió un arco sibilante, y la cabeza del hombre se desprendió de los hombros y un chorro de sangre se esparció en el suelo. Involuntariamente, el sacerdote dio un paso atrás. Nadie más movió un solo músculo. Las cabezas permanecieron bajas e inmóviles. Blackthorne estaba rígido, impresionado.
Omi puso tranquilamente un pie sobre el cadáver.
—¡Ikinasai! — dijo despidiendo a todos con un gesto.
Los hombres que estaban delante de él se inclinaron de nuevo hasta el suelo. Después, se levantaron y se alejaron, impasibles. La calle empezó a vaciarse. Y también las tiendas.
El padre Sebastião miró el cadáver. Gravemente, hizo la señal de la cruz sobre él y dijo: «In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.» Y miró al samurai, ahora sin miedo.
—¡Ikinasai!
Después de un largo momento, el sacerdote dio media vuelta y se alejó. Con dignidad. Omi lo observó fijamente y después miró a Blackthorne. Este retrocedió y cuando se encontró a una distancia segura, dobló rápidamente una esquina y desapareció.
Omi empezó a reír a carcajadas. La calle estaba ahora desierta. Cuando acabó de reír, asió el sable con ambas manos y empezó a despedazar metódicamente el cadáver, en trozos menudos.
Blackthorne estaba en una barquichuela cuyo barquero remaba dichoso en dirección al Erasmus. No le había costado nada conseguir el bote, y ahora podía ver hombres en el puente. Todos eran samurais. Algunos llevaban corazas de acero, pero la mayoría vestían sencillos quimonos y todos iban armados con los dos sables. Llevaban rapada la parte alta del cráneo y recogidos los cabellos de la nuca y de los lados en una coleta enroscada y sujetada sobre la coronilla. Un peinado que sólo estaba autorizado — y era obligatorio— para los samurais.
Sumamente inquieto, Blackthorne subió la escalerilla y se plantó en cubierta. Uno de los samurais, más ricamente vestido que los otros, se acercó a él y le hizo una reverencia. Blackthorne había aprendido bien la lección y le devolvió el saludo, y todos los demás le imitaron. Se dirigió a la escalera interior y se detuvo en seco. Una ancha cinta de seda roja había sido fijada sobre la puerta, así como un pequeño rótulo lleno de caracteres extraños. Vaciló, se dirigió a otra puerta y la encontró igualmente cerrada y sellada.
Alargó la mano para arrancar la cinta.
—¡Hotté oké! —dijo el samurai de guardia moviendo la cabeza y dejando de sonreír.
— Este barco es mío, y quiero…
Blackthorne reprimió su ansiedad mirando los sables. «Tengo que ir abajo — pensó—. Tengo que recuperar los libros de ruta, el mío y el secreto. ¡Dios mío! Si los encuentran y los dan a los curas o a las autoridades japonesas, estamos perdidos. Con esta prueba, cualquier tribunal del mundo, salvo Inglaterra y Holanda, nos condenaría como piratas. En mi libro constan fechas, lugares y cantidad de botín conquistado, el número de muertos causados en tres desembarcos en América y uno en el África española, el número de iglesias saqueadas y las poblaciones y los barcos incendiados. En cuanto al libro de ruta portugués, sería nuestra sentencia de muerte, pues, desde luego, fue robado.»
—¿Nan no yoda? — dijo uno de los samurais.
Читать дальше