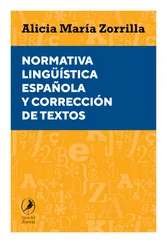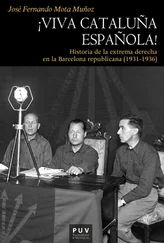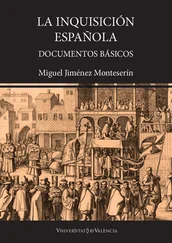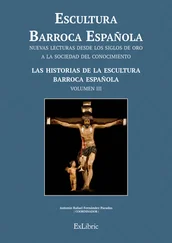»Ya había sido todo bastante incómodo mientras estábamos de viaje, mas no lo notábamos tanto entonces. El cambio continuo de gente y de escenario nos había ofrecido siempre algo nuevo en que ocupar nuestro pensamiento y nuestra atención. Mientras esto había durado, nos fue posible vivir cada uno en nuestro mundo sin vernos constantemente forzados a una íntima confrontación en la que no tuviéramos más remedio que ponernos de acuerdo. Pero la situación se ha hecho insoportable al regresar, una vez nos hemos quedado a solas, y día tras día nos hemos tenido el uno al otro como única compañía. ¿De qué serviría una explicación? Ella seguiría sin entenderme del mismo modo que yo no me entiendo a mí mismo. Pues, ¿qué sé yo de este proceso interior mío, de su estructura o de sus causas? Probablemente no se trata sino de una alteración, causada por una necesidad natural, de mis conductos orgánicos y mis células, una reorganización que es un efecto inexorable de una causa dada, invisible, indescriptible y sin posibilidad de prevención. Pero me doy cuenta de que ella espera algo de mí, y ello me hace sufrir. Mi cabeza busca ávida y ansiosamente una salida, pero no la encuentra. Nuestra futura vida en común se muestra ante mí con una enigmática mueca de burla: tengo que cerrar los ojos para no verla, y aun así la sigo viendo.
»La vida se ha torcido para nosotros dos, y No puedo amar la vida ni tampoco despreciarla. Mi sarcasmo ha sido silenciado y la risa se me congela en los labios. Sentado en medio de la existencia, no siento sino horror, pues allí siempre he imaginado encontrarme con la mirada bizca de un loco al que todos hemos de seguir, sin voluntad y a ciegas como sonámbulos».
Fue en el barco de vapor rumbo al Sur desde Lucerna, una mañana de principios de julio. La ciudad quedaba ya bastante lejos al fondo, vasta, elegante, y tan delicada como una exhibición de relucientes casitas de muñecas en un escaparate o como una deliciosa pieza de confitería esculpida con filigranas. El lago de Lucerna comenzaba a recortarse y serpentear entre las cada vez más escarpadas paredes rocosas. El aire, que jugueteaba sobre las cumbres de las montañas y las cimas de los Alpes, se empapaba del frescor de la nieve perpetua antes de deslizarse por las laderas y correr como una enérgica brisa sobre aquel sumidero color verde botella y el pequeño objeto que, como un punto con una estela negra, sobre él se movía.
Había mucha gente en la cubierta superior, bajo un toldo que aleteaba sobre sus cabezas: componían esa extraña y cosmopolita sociedad en miniature, [5] que constantemente es destrozada y reconstruida en cada tren y cada barco en la gran pensión internacional que es Suiza. Yo estaba sentado en uno de los bancos de en medio, y en diagonal frente a mí, en el banco que circundaba la cubierta, me fijé en una joven pareja que había hecho el viaje de Lausana a Lucerna en el mismo tren que yo, se había alojado en el mismo hotel, y ahora continuaba la travesía en el mismo barco. Por el registro del hotel me había enterado de que él era un profesor de un pueblecito costero del norte de Alemania, y basándome en una serie de pequeñas observaciones, había llegado a la conclusión de que eran unos recién casados en luna de miel.
El estaba de pie con el rostro inclinado sobre su Baedeker [6] . Ella contemplaba sentada el paisaje, con los codos en la barandilla y la barbilla apoyada en la palma de la mano. Sentada allí frente a mí, se la veía envuelta por una calma virginal, una armónica pureza, que me había impresionado desde el primer momento en que la vi. Tenía un aire de distinción del que no era consciente; su busto mostraba una firme turgencia; su perfil, un trazo uniforme. Cuando en un momento dado volvió su rostro hacia mí, me encontré con unos ojos de mirada fija, tranquila y prolongada, unos ojos que miraban hacia los míos con cierta noble naturalidad y sencillez, con esa especie de sincera confianza medio titubeante que tiene mucho de súplica. El, por el contrario, era de esos seres que dan la sensación de ser a partes iguales unos pedantes y unos vulgares charlatanes. Su aspecto era mustio. El traje le colgaba como un saco, como mal cortado. Su húmedo cabello negro lucía espeso en la nuca y sobre el cuello de su chaqueta, pero era ralo en la parte superior, dejando una calva en el centro y dos entradas en ambas sienes. Su rostro tenía algo de la insulsez de una húmeda esponja, y lo remataban una barba poco poblada y unas gafas que cubrían unos penetrantes ojos miopes.
Mantenía la cara inclinada sobre su Baedeker, y de vez en cuando levantaba la cabeza y fruncía los ojos de modo que se le formaban arrugas de piel fláccida en torno a las esquinas de los ojos, escudriñaba algún punto en la lejanía, para a continuación hacerle a su esposa una observación histórica o topográfica que subrayaba con tono doctoral a fin de destacar su importancia o interés. Ella asentía distraída o con impaciencia y me fijé en que, cada vez que él levantaba la cabeza y miraba a lo lejos guiñando los ojos, una nube negra se cernía sobre el rostro de ella en un acceso de dolor antes siquiera de que él hubiera dicho ni media palabra, como si ella supiera de antemano lo que se avecinaba y sufriera anticipadamente por ello. Esto, observé, ocurría una y otra vez, y me pareció que este fenómeno, en apariencia tan insignificante, encerraba como la semilla de una planta toda la historia de aquel matrimonio y del destino de aquella joven. Enseguida me encontré inmerso en la historia de estos dos completos extraños. Y mientras el vapor continuaba su marcha por las aguas color verde botella del lago de Lucerna, que formaban angostos pasajes entre acantilados rocosos cada vez más recios, con los esbeltos y yermos riscos del Monte Pilatus erigiéndose a la derecha, y las poderosas verdes laderas del Rigi a la izquierda, durante toda la travesía me dediqué, desde una posición de observador neutral, a contemplar cómo la vida de aquellos dos se desarrollaba ante mí con todas sus imágenes e intimidades. No había sacudida psíquica o matiz emocional de aquella mujer que se me escapase. Era como si la conociese desde niña, como si hubiera vivido junto a ella toda la vida, y por ello entendiera esa expresión de dolor en su rostro cada vez que él levantaba la cabeza de su Baedeker, miraba en lontananza con sus ojos de miope y le hacía el correspondiente comentario histórico o topográfico. Me daba también la impresión de que nos habríamos entendido como dos viejos amigos a poco que yo me hubiera acercado a estrecharle la mano.
Me parecía verla deambular por las sinuosas callejuelas de su ciudad natal, entre estilos arquitectónicos de todas las épocas, pasando bajo escalonados gabletes del período hanseático y construcciones medievales con esas vigas que aparecen rematadas por fantásticos relieves. La veía caminar en diagonal por la gran plaza, desierta y vacía bajo el sol, hasta el puerto, hasta el paseo marítimo, y allí detenerse y apoyarse en la pared del muelle para mirar al mar, una silueta recortada a contraluz en el pálido cielo. Era casi al anochecer, a punto de ponerse el sol, con las gaviotas gritando y revoloteando en círculos. El inmenso Báltico emitía destellos verdes, y su propia alma virginal se asemejaba a esa infinita superficie cambiante bajo la luz del sol, sobrevolada por el grito de las gaviotas: vasta, vacía, henchida de calma, con suaves cambios de humor y pensamientos que tristemente revoloteaban y gritaban, para enseguida callarse de nuevo y quedar en paz.
Durante las noches de otoño la familia se sienta alrededor de la lámpara de labor en el salón, amplio y de techos bajos, de ventanas pequeñas y amueblado con una elegancia anticuada similar al aroma que despide la fruta almacenada para el invierno. Las mujeres están sentadas a la mesa camilla, trabajando en silencio. El anciano cónsul se halla apartado en la penumbra fumando una pipa y recostado en su cómoda butaca. Rara vez cae una palabra, con pesadez y sin fondo, al silencio, y el silencio inmediatamente la agarra con mayor firmeza. El chaparrón golpetea a ráfagas los cristales, y el viento llega veloz desde el mar, embiste las paredes de la casa y aúlla a través del hueco de la chimenea como si quisiera entrar. Ella alza la cabeza de tanto en tanto y estira el brazo, con el codo cansado y dolorido, y deja caer la labor en el regazo y escucha asustada y extrañada, como si oyera un reproche o una advertencia, como si el peligro la acechara o como si estuviera a punto de perder algo, algo que fuera a marcharse para no volver, o como si sintiera dentro de sí ese extraño y callado lamento, ese repentino grito ahogado de la tormenta cuando recorre la ciudad y se interna en la noche.
Читать дальше