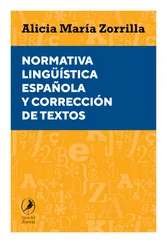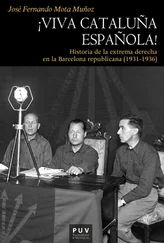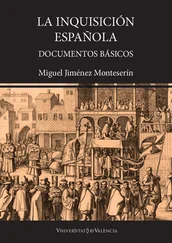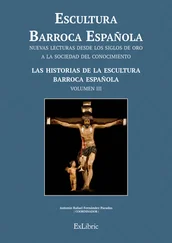Él creía haber llegado a un punto en que podía resistir críticamente cualquier faible [7] hacia el otro sexo y retirarse a tiempo, ya que había empezado a vivir la vida a una edad muy temprana y ahora se aproximaba a la treintena: cuando, durante una estancia veraniega en un pequeño y apartado balneario de Smáland, se le cruzó en el camino una joven que habría de enseñarle que las maneras del dios Amor son siempre impredecibles, así como resucitaría una vez de entre los muertos y sacaría a la luz ese doloroso amasijo de intensos sentimientos que es la auténtica pasión. De acuerdo con un fenómeno psicológico extraño e inexplicable, y sin embargo bastante frecuente, dicha mujer a la que la pasión le había unido con tanta fuerza, era totalmente opuesta a él tanto en lo externo como en lo interno. El, con su figura esbelta, su rostro de mignon [8] , y su atuendo cuidado con una meticulosidad casi excesiva, recordaba una delicada figurita de porcelana de Dresde; mientras que ella pertenecía a esa clase de mujeres de concentrada fuerza y pasiones reprimidas, de formas que casi poseen la dureza elástica del acero, abundantes pero al mismo tiempo firmes. Su cabeza noble, engastada en un robusto cuello, emergía bellamente torneada entre unos hombros algo elevados que daban a su busto un aspecto poderoso. El pelo negro y opaco le caía hacia un lado sobre una de esas frentes bajas y delicadas que son propias de las féminas; tenía la mitad inferior de la cara particularmente desarrollada; una pelusilla oscura sobre el labio superior; y unos ojos de color gris oscuro, no demasiado grandes, cuyo turbio brillo insinuaba una intensa vida sexual, al igual que había una peculiar sensualidad en su caminar y en sus gestos, en sus palabras y en su mirada. Naturalmente, no pasó mucho tiempo hasta que él, con su ojo entrenado en aquellos asuntos, y su agudo intelecto, notara que ella era capaz de ver en su interior y se sentía atraída por él: incluso entonces, en las primeras fases de esa relación, antes de que ninguna promesa ni ninguna señal de tierno y mutuo afecto hubieran sido expresadas verbalmente o a través de miradas o gestos, cuando él constataba que cada vez iban estando más cerca el uno del otro, lo hacía con una sensación de miedo y de inquietud que invadía su estado de ánimo y recorría a la velocidad del rayo todo su ser.
Una docena de huéspedes del balneario habían salido a dar su habitual paseo matutino en un caluroso día de plena canícula. Traspasaron la cerca de la linde del bosque, se desviaron de la carretera principal y se adentraron en el pinar desperdigándose a la buena de Dios, por parejas o en grupos. Él y ella se habían mantenido a cierta distancia de los demás, según solían, de modo meramente instintivo y como por acuerdo tácito, a fin de poder estar más juntos y al mismo tiempo evitar que alguien les espiara. Pronto todos los demás desaparecieron en diferentes direcciones. Ellos dos caminaban solos por una vereda que serpenteaba entre los pinos, y, como una gran cabaña de techo bajo y aire denso, el bosque los envolvía de manera asfixiante: a través de ese enorme tejado apuntalado por los árboles a modo de pilares gigantescos, el sol trazaba pinceladas y puntos de color en la suave y tupida alfombra que las cortezas y espinas formaban en el suelo. Caminaron durante un buen rato sin intercambiar palabra, mientras en su interior hervía un tumulto de sentimientos y emociones, hasta que, como sin querer, se detuvieron en un claro cubierto de brezo en la cima de una pequeña colina que, iluminada por el sol en medio de la penumbra del bosque, se asemejaba a una cabeza calva. En torno a ellos reinaba el silencio, y estaban solos, él y ella, sintiendo como si el mundo se hubiera quedado deshabitado y los únicos supervivientes fueran ellos dos, él y ella, Adán y Eva en el Paraíso. El silencio, y el calor, y el aroma seco y dulzón del brezo les arropaban como una gruesa manta y les hacía apretarse el uno contra el otro. Mientras la complicada maquinaria de la existencia civilizada zumbaba vertiginosa en torno a ellos como una hélice, el motor básico de los instintos primitivos se puso en marcha con gran potencia y ruido en los abismos subterráneos de su ser: hasta que les invadió algo así como un ardiente anhelo, el voraz deseo sexual de las fieras, del macho y de la hembra, de nuestros primeros ancestros deambulando y apareándose en la selva primigenia. El no se dio cuenta de que la había rodeado con el brazo ni de que aun antes, abandonándose a la pasión, había susurrado su nombre: sintió su firme y exuberante cuerpo femenino apretarse fuertemente contra él, al tiempo que le acercaba su cálido rostro y su boca húmeda y trémula y le miraba con aquellos ojos grandes, ardientes y turbios. No habría hecho falta sino un solo momento más de delirio, un grado más de ardor, una sola leve oscilación de la balanza, para que se hubieran arrojado al suelo y, de modo brutal, hubieran saciado su apetito. Pero hubo algo que de pronto disipó la niebla de su mente y le hizo echarse atrás: más tarde habría de reflexionar sobre ello, analizando cuál había sido su estado anímico en ese instante decisivo y durante el camino de vuelta, que hicieron estrechamente entrelazados y con ella en un callado arrebato, mirándole y deteniéndose a cada paso para abrazarse a su cuello y ofrecerle sus húmedos y temblorosos labios. Y entonces halló el núcleo y corazón de todo aquello: el miedo. ¿De qué? De todo y de nada. La voz que, suavemente y en tono de advertencia, le decía al oído su nombre: angustia.
Nada de esto cambió cuando después se reunieron con los demás. Allí sentado en silencio entre ellos, oyendo su parloteo, temblaba y se estremecía de deseo, y era consciente de llevar dentro de sí una cosa que a ellos les faltaba y que desconocían: estaba solo con su enorme y secreta dicha. Mas, frente a la alegre despreocupación de los otros, algo le seguía royendo las entrañas: una sensación de desagrado, la desazonante conciencia de no ser libre, sino de estar atado a partir de entonces y de verse compelido a comportarse de determinada manera, sin posibilidad de variar su conducta a voluntad. A menudo, cuando se encontraba con la mirada henchida de júbilo o de ensueño por ella, sentía una suerte de rencor en el corazón, le dolía el ver en esa mirada la convicción íntima de que sus vidas se hallaban irremisiblemente unidas y la creencia -como si fuera lo más natural del mundo y no pudiera ser de otra forma- de que él sentía lo mismo que ella: de modo que se retraía en su protectora ansiedad, como un erizo asustado y maltratado. Por la noche, bajo la fresca y mágica luz de la luna, este lacerante estado de ánimo se diluía en una fría calma, pero cuando más tarde se quedaba a solas consigo mismo, le sobrecogía una violenta y repentina reacción que le hacía casi desplomarse en un gélido terror bajo el efecto de esta angustia salvaje que le azotaba: como cuando muy tarde en la noche uno da vueltas en la habitación, solo y sumido en cavilaciones, y de pronto al volverse percibe un rostro desconocido aplastado contra el cristal de la ventana.
Cada día que pasaba esa sensación de angustia se agudizaba y se hacía más corrosiva, tanto más cuanto que el compromiso ya había sido anunciado y se había fijado fecha para la boda. En estas dos ocasiones se le había presentado como una poderosa ola que podría haber menguado y retrocedido, pero que se había instalado en su corazón como una turbia marejada que crecía de nuevo y aún con más fuerza cada vez que, en compañía de su prometida o de otra persona, reparaba en algún detalle -como una elocuente sonrisa, una insinuación, algún arreglo del traje de boda, miradas indiscretas o cualquier otra menudencia- que apretara aún más fuerte el nudo y, por así decirlo, le acercara un paso más al definitivo e indisoluble vínculo. La médula de su amor había sido devorada trozo a trozo, y no le restaba nada más que la idea obsesiva de que estaba atado a aquella mujer y de que la desgracia acechaba tras la puerta, de modo que no le quedaba otro remedio que huir. En los momentos en que la angustia amainaba de puro agotamiento y su alma atormentada caía abatida, le parecía estar fuera de todo y que la situación no le concerniera en absoluto: esa conciencia de que el proceso de disolución se completaría por sí solo era lo único que consolaba su espíritu; su espíritu que, por lo demás, no era sino una herida constantemente removida y hurgada.
Читать дальше