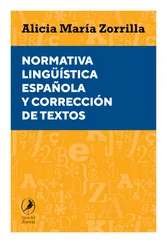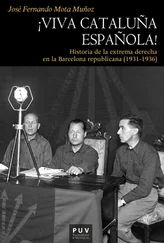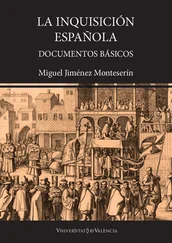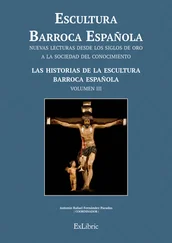El fin del verano había llegado y era su última noche juntos. Sentados en un banco en el soportal, mientras dentro, en el salón, alguien tocaba el piano, la tierra constituía un oscuro y pequeño disco bajo un cielo que se cernía como un gran buitre luminoso. La luna llena roja se alzaba con su dibujo al carboncillo sobre el lindero del bosque, y en todo el paraje reinaba esa pesada calma que se asemeja a un sordo e inefable dolor de corazón. Paró la música y por unos segundos se hizo un silencio tan penoso y acuciante que parecía contener una sofocada agonía dentro de sí. Entonces de súbito ella se abalanzó hacia él echándole los brazos al cuello en un sollozo de deseo, de ternura, de dolor, tan violento, apasionado y directo como el aullido de una hembra en la selva en un arranque primitivo e inconsciente. En ese instante él percibió dentro de sí todo el implacable y misterioso tormento de la existencia, que emanó hacia ella en forma de irrefrenable sentimiento de compasión. Mas al momento siguiente se halló contemplando el gigantesco panorama de la vida y el mundo expandiéndose con calma hasta dimensiones colosales, las cumbres graníticas de las montañas coronando los valles, los grandes ríos fluyendo caudalosos hacia los océanos, y las metrópolis bullendo como pequeños hormigueros en un enorme bosque. Se buscó a sí mismo, pero no halló ni rastro. Hasta que de un fogonazo la imagen cambió y se transformó en un remolino de agua hirviendo que bajaba por un precipicio y que los esperaba, a él y a ella, para transportarlos a la otra orilla: entonces de repente notó al insidioso fantasma a sus espaldas, y creyó que su intención era escabullirse aprisa entre ambos, y con tono de advertencia y voz ronca susurrar su nombre. Así que la soltó, dio un paso atrás y se vino abajo, agotado, débil y exangüe.
– ¿Qué te ocurre?
– Oh, es que es nuestra última noche.
Algún tiempo después él le devolvió por correo el anillo y otros regalos que ella le había hecho, informándola de que, por razones que ella nunca sería capaz de entender, debía romper la relación, y suplicándole al tiempo que lo perdonara. Como respuesta recibió de vuelta su anillo y sus regalos de compromiso, pero ni una sola palabra.
¡Mi viejo amigo!
Este año recibes mi carta anual de modo un tanto extemporáneo. De no ser porque te conozco tan bien, nunca la habría enviado, sino que tras escribirla -pues en efecto necesitaba escribirla, y por qué no iba a hacerlo teniendo en cuenta que para mí supone una necesidad y un placer- la habría roto o quemado o guardado en el fondo del cajón de mi escritorio. De esa manera nadie habría tenido acceso a ella con la salvedad de mí mismo, en una de esas contadas ocasiones en que me dedico a leer mis viejas cartas, lo que me sirve para recordar con doloroso detalle lo que ha sido mi último y agonizante brillo crepuscular de vida afectiva. Pero ahora voy a enviarla y serás tú quien la reciba, ya que tengo la completa certeza de que no te reirás de mí como haría cualquier otro que no me conozca tanto, sino que al contrario comprenderás que es precisamente lo mejor y más hondo de mi persona lo que brilla bajo estas líneas con el intenso y rápido centelleo de las azules llamas de un fuego antes de extinguirse en la madera carbonizada; y lo comprenderás de inmediato, desde el primer instante. Porque tú sabes en qué clave se ha tocado la sinfonía de mi vida, conoces ese tema que aparece una y otra vez en las distintas melodías de mis emociones, y eres capaz de capturar la vibración silenciosa e indefinible de mi personalidad, pues en ti ésta ha hallado resonancia. Y yo, que te hice mi primera confidencia con la temblorosa timidez de un joven de veinte años, por qué no habría de hacerte también la última, ahora que soy mayor y estoy solo y hastiado…
Había cenado en el mismo sitio en el que llevaba diez años cenando, en compañía de prácticamente la misma gente; había intercambiado con la camarera las mismas palabras que durante esos diez años había repetido casi todos los días; había caminado por las calles que conozco de memoria con todos sus postes y señales, con todos sus baches; y había visto las mismas caras detrás de cada ventana. Me había sentado como de costumbre en la mecedora a fumar mi cigarro antes de atacar la enorme pila de cuadernos de examen que estaba esperándome sobre la mesa de trabajo, exactamente del mismo modo en que durante esos diez años me había sentado a fumar el cigarro contemplando similares cuadernos de examen, en la misma habitación con los mismos muebles, con los mismos pensamientos cotidianos y el mismo humor de siempre. Pero entonces, de repente… No sé qué lo motivó: claro que eso nunca se puede saber, porque suele ser algo imperceptible e indescifrable; pudo haber sido sin más algún ruido procedente de la calle, una tonalidad de luz, el perfume de alguna de mis plantas, una peculiar colocación de los objetos en la estancia, o cualquier otra cosa: no sé qué fue. Tampoco era capaz de ver con claridad la infinita multitud de ideas e imágenes que en un segundo pasaron por mi mente, o discernir en qué momento una enlazaba con otra, pues iban tan veloces como un rayo de luz al iluminar una habitación oscura. Ni tampoco sé en qué suerte de grandes nebulosas me parecía desaparecer y ser aniquilado, ya que se esfumaban en el mismo momento en que se expandían sin medida hacia el infinito. Había tan sólo una sensación de que todo se detenía, se clarificaba y se hacía más profundo, una sensación de que algo dolorosamente dulce se dilataba en lo más hondo de mi ser hasta causarme una especie de ardor bajo los párpados, Y a continuación me di cuenta de que así es como muy a menudo me había sentido muchos años atrás, cuando el corazón se me ablandaba ante el recuerdo, y de que no había tenido un solo momento como ése en todos estos diez años, y de que había llegado a creer que esos días habían terminado para siempre. Y en este mismo y preciso instante, la gris luz otoñal se transmutó por completo, se convirtió en algo misteriosa y mágicamente absorbente, como antaño solía mostrarse ante mí en mis melancólicas horas solitarias. Era como si diez años vacíos, sombríos e indolentes hubieran sido borrados de mi vida y nunca hubieran existido. Y en este momento hice lo que solía hacer antaño cuando mi alma me desbordaba: me puse el abrigo y salí a la calle.
Era un sábado de finales de octubre, un día gris y tranquilo con el aire cargado de cálida humedad. Una leve bruma envolvía la ciudad y había impregnado el pavimento. En algunos comercios las lámparas de gas ya estaban encendidas y brillaban tenuemente tras las empañadas ventanas. Dejé atrás las calles principales y su ruido penetrante y ensordecedor, y a medida que me aventuraba hacia las afueras de la ciudad, cuyas dos largas hileras de casas pequeñas y pobres se abrían ante mí, me iba viendo envuelto en una calma cada vez mayor, tanto más honda y densa si se compara con el fragor sordo que dejaba a mis espaldas y el traqueteo de algún que otro carro con cereales que se dirigía a la ciudad. Pasé ante la fonda de verano. Habían colocado tablillas en las vidrieras. Los árboles tenían las tonalidades amarillentas y rojizas del otoño tardío o habían dejado ya caer las hojas al césped marchito y húmedo y habían trenzado sus negras ramas desnudas sobre el fondo gris. Dentro del cementerio, bajo la parda bóveda de los árboles, las tumbas refulgían en blanco con húmedas vetas grises, salpicadas de musgo y cubiertas de hiedra verde oscura. Se divisaba alguna que otra figura femenina poniendo flores en una tumba o sentada inmóvil y absorta en un banco o apoyada sobre una verja. Me pareció que todos sus melancólicos pensamientos se expandían en la calma que reinaba sobre aquel lugar, impregnando el gris aire otoñal de una sorda melancolía. Las casas comenzaban a escasear, y las que había estaban rodeadas de parcelas cada vez más grandes. Donde el pavimento terminaba, el camino agreste iniciaba su discurrir por el litoral, entre un mar grisáceo y vacío y los cenicientos y vastos campos. Algunos niños permanecían sentados a la puerta de una casa, con los pies clavados en la arena. En los campos había alguna persona arando o recolectando tubérculos. Desde el pueblo que tenía ante mí llegaba el rumor de una trilladora. Aún más a lo lejos tañían las campanas de una iglesia, y en todo aquel paisaje de finales de otoño, a lo largo de aquellas plomizas y llanas tierras, en aquel aire cálido y húmedo y en aquella melancólica paz, había algo de esa calma ilusionada propia de los domingos de mi infancia. Y me dio por pensar en la fresca arena esparcida sobre los suelos recién fregados de mi hogar, y una imagen evocaba otra, y ésta se fundía en otra nueva al igual que en un diorama. [9]Vi aquellos caminos atestados de la gente que con sus trajes dominicales se dirigía hacia la iglesia, y los vi reunirse en el cementerio situado junto a sus muros. Podía oír el murmullo de los fieles tras las oraciones del sacerdote, así como las notas del órgano. Toda la vida que bullía en aquellas casas y en las calles del pueblo pasó ante mí en imágenes. En mi conciencia surgieron asuntos triviales, después de haber permanecido bien ocultos bajo las capas de posteriores experiencias; episodios en los que no había pensado durante décadas cobraron forma de nuevo en mi memoria con toda su claridad original, y en torno a mí alcancé a ver rostros que no era capaz de reconocer. Todo aquello que quedaba tan atrás en mi vida y se hallaba tan enterrado en mi subconsciente pujaba y salía a la superficie junto con el estado de ánimo dominical de mi infancia.
Читать дальше