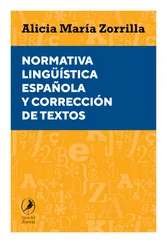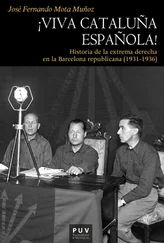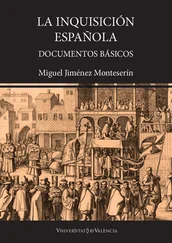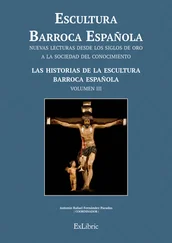El sol brillaba en el horizonte, grande y dorado. El cielo palidecía. El frescor de la noche ya se sentía en el aire, y se hizo un silencio aún mayor en los campos.
– Yo también… -prosiguió nuestro amigo al cabo de un rato-. A vosotros os lo puedo contar, pues ahora soy capaz de pensar en el asunto sin atormentarme y hablar de ello sin vergüenza. Yo mismo viví una vez una experiencia que ha hecho que todas estas historias me resulten familiares y las pueda comprender muy bien. Un verano hace algunos años, después de un invierno de duro y monótono trabajo, estaba cansado física y anímicamente, harto de la vida urbana de soltero y de la compañía de la gente, y quería alejarme de todo ello. Partí sin rumbo fijo y al final me establecí en un alejado rincón campestre, situado en un paraje idílico junto a un bosque y un lago. Era como un mundo aparte, sin relación alguna con el mundo del que yo provenía, y sin perturbación alguna del exterior. Me sentía como saliendo de un salón de baile al aire fresco de la noche, mareado, con la sangre y los nervios ardiendo y el ruido aún retumbando en la cabeza. Y me parecía caminar por un gran vacío que me envolvía y me abrumaba produciéndome vértigo. Los días pasaban y yo tenía algo así como una sensación imperturbable de verano y de descanso, de cielo azul y de aire impregnado de una cálida luz, una impresión de frescor bajo la verde claridad de los árboles, como cuando una mano femenina te acaricia la frente febril. Vagabundeé por los alrededores durante días y días, me convertí en un animal del bosque, en una planta campestre, y sentía cómo silenciosamente resucitaba el niño que llevaba dentro, como cuando una planta quemada por el sol y enterrada en el polvo poco a poco eleva sus hojas marchitas tras ser regada. Los últimos años quedaban muy atrás, en la oscuridad, renqueantes y agónicos, y era como si de pronto saliera a la luz del sol y mi gélido ser se derritiera. Y cuando ya atardecía, cuando el sol se había ocultado y todo quedaba en silencio y la azul noche estival se cernía sobre el campo, me ponía tan sentimental como sólo puede ponerse uno en esos inolvidables días de la primera juventud.
»Cuando una de esas noches volví a casa tras haber pasado todo el día fuera, encontré en la mesa una tarjeta de invitación de uno de los próceres del lugar, un terrateniente danés con cuya familia me topaba a menudo en mis excursiones: probablemente me veían como una rara avis, dado que durante semanas había vivido como un ermitaño sin más contacto humano que el de mis anfitriones, modestos aparceros de la finca en que me alojaba.
»No me entusiasmó en absoluto la carta, pues yo quería estar en paz a solas y hasta entonces me había encontrado muy a gusto: sentía que aquello iba a acabarse. Pero acudí a la invitación. Había allí gente de los alrededores, entregándose a sencillas distracciones burguesas. Ni me divertía ni me aburría, pero cuando más tarde me marché para casa y, a solas conmigo mismo, pude reflexionar sobre lo que había ocurrido, sobre aquello en lo que estaba a punto de embarcarme y sobre lo que vendría después, sentí una gran desazón. Detecté con cruel ironía todos los síntomas fácilmente reconocibles del enamoramiento: me conocía a mí mismo demasiado bien como para saber que ya estaba enamorado y que no podía hacer nada al respecto salvo dejar que todo siguiera su curso. Pero me atemorizaba esta nueva atracción, que probablemente enseguida se convertiría en pasión; y entonces, adiós a los días felices. La cosa estaba clara, no había sino dos opciones: huir o entregarme en cuerpo y alma a lo inevitable. Escogí esto último.
»Y según pasaban los días y se acercaba el otoño, nuestro amor de verano maduró y alcanzó su esplendor. Nuestras almas se entrelazaron del mismo modo que dos árboles contiguos entrelazan sus raíces y copas. Y el bosque se oscurecía, el sol brillaba con fuerza y todas las luces y sombras y contornos se intensificaban, cuando, una tarde de septiembre en que todo el paraje se mostraba como un país de ensueño a la luz de la luna, intercambiamos en silencio nuestras primeras confesiones en una mirada: ésa que para mí es el culmen y la quintaesencia del amor, y que hace que todo lo viene después parezca pobre y vacío a su lado. Todos guardamos algún momento de nuestra vida que valoramos y amamos más que nada: para mí es ese instante en que aquella mujer y yo, mirándonos a los ojos, hallamos reposo mutuo en nuestros corazones. De buen grado cambiaría todas mis experiencias de embriaguez y todas mis noches voluptuosas por esta sola mirada silenciosa y llena de lágrimas que hizo de mi placer algo tan exquisito y tan tremendamente delicado que se transformó en dolor.
»Cuando echo la vista atrás y pienso en mi juventud, soy capaz de comparar y evaluar mis distintas experiencias. Y creo poder afirmar que, de todos mis encaprichamientos, éste ha sido el más intenso, quizá el único al que puedo darle el elevado título de "amor". Y sin embargo sólo hizo falta una pequeña y lamentable casualidad para transformar por completo mis sentimientos más hondos, para que se volvieran tan distintos como lo es la noche del día.
»Una hermosa mañana de septiembre acompañé a mi amiga danesa al prefecto del condado, que pertenecía a nuestro círculo social y que residía no muy lejos. Un carruaje esperaba a la puerta, y justo cuando entrábamos en el patio, salió de la oficina una muchacha conducida por dos hombres. Un jornalero llegó corriendo y se apresuró a decirnos que se trataba de la infanticida sobre cuyas horribles fechorías circulaban por toda la región rumores espeluznantes. Lo había confesado todo y se había confirmado que el crimen había sido cometido, si bien en un momento de enajenación, pero aun así en las circunstancias más odiosas, y la pobre detenida iba ahora a ser trasladada a la prisión del condado a la espera de sentencia. Llevaba un vestido negro y mugriento, cuya falda le caía torcida, dejando al descubierto en un lado la enagua y en el otro una gastada bota y una media sucia tapándole la pantorrilla: había algo débil y dejado en ese joven cuerpo femenino que provocaba repugnancia. Y su rostro… fue el rostro lo que vi, fue el rostro a lo que mi mirada se quedó adherida como con un parche, ese horrible rostro ceniciento, hinchado por el llanto, surcado de lágrimas y que el remordimiento y otras muchas emociones habían ya arrasado y deformado… y además los ojos, rodeados de negro e inyectados en sangre, sin brillo, de pétrea mirada fija, como si constantemente tuvieran ante sí la imagen del crimen y como si expresaran un sofocado grito de angustia.
»Y junto a ese rostro tenía ante mí otro, inocente, fresco, sonrosado, y sin embargo semejante al primero: no podía, y aún no puedo, decir de qué forma, pero esos dos rostros guardaban un parecido, se fundían en uno solo y yo no podía separarlos. Y así como en los cimientos de una nueva casa hay esporas de hongos que se reproducen y crecen y acaban invadiendo todo el edificio, y furtiva, maliciosa e insidiosamente van carcomiendo la madera, así esta semilla plantada por el azar hizo brotar una planta venenosa que se enredó en mis emociones y las echó a perder por completo y sin remedio.
El carruaje había dado la vuelta. Los tejados y chapiteles de la ciudad se recortaban como nítidas siluetas de papel negro sobre el reflejo rojizo y ahumado del sol poniente, y entre éste y el fresco cielo azul blanquecino sobre nuestras cabezas, ambos con hermosos matices, se formó una estrecha y sedosa franja verde, en la cual lucía una única y gran estrella.
»¿De qué sirve intentar construir una vida, cuando estamos gobernados por fuerzas que desconocemos, y cuando ocurre que no sabemos más de nuestras emociones secretas de lo que saben acerca del proceso de formación de sus células los bulbos y brotes que ahora mismo están germinando a nuestro alrededor?»
Читать дальше