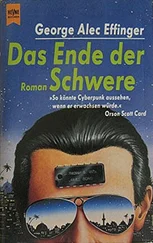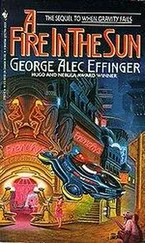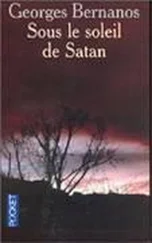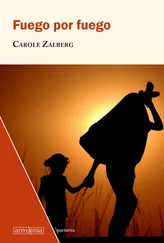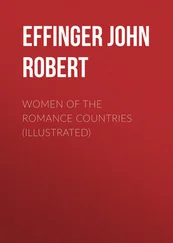—La paz sea contigo, señora —le dije.
—Y contigo, oh caíd —respondió ella.
Su voz era un decidido susurro.
Recordé que aún tenía el sobre con dinero en el bolsillo. Lo cogí y lo abrí, conté cien kiams. Apenas había hincado el diente a mi nómina.
—Oh, señora, acepta este regalo con todos mis respetos.
Cogió el dinero, sorprendida por el número de billetes. Abrió la boca y luego la cerró. Por fin dijo:
—¡Por la vida de mis hijos, eres más generoso que Haatim, oh caíd! Que Alá te muestre sus caminos.
Haatim es la personificación de la hospitalidad entre los nómadas tribales.
Me hizo sentirme algo cohibido.
—Damos gracias a Dios cada hora —dije con serenidad, y me fui.
Shaknahyi no me dijo nada hasta que volvimos a estar sentados en el coche patrulla.
—¿Lo haces a menudo?
—¿Qué?
—Soltarle cien kiams a una extraña.
Me encogí de hombros.
—¿Acaso no es la caridad uno de los cinco pilares?
—Sí, pero no prestas demasiada atención a los otros cuatro. Es extraño, porque para la mayoría de la gente, separarse de su dinero es la obligación más severa.
En realidad, me preguntaba a mí mismo por qué lo había hecho.
Quizás porque me sentía intranquilo por la manera en que trataba a mi madre.
—Me dio lástima esa vieja.
—En esta parte de la ciudad todos sienten lástima y se ocupan de ella. Era Safiyya, la dama del cordero. Es una vieja loca. Nunca la verás sin un corderito. Lo lleva a todas partes. Le deja beber de la fuente de la mezquita Shimaal.
—No he visto ningún cordero.
Se echó a reír.
—No, a su último cordero lo atropello una carreta de shish kebab hace un par de semanas. Ahora tiene un cordero imaginario. Estaba a su lado, pero sólo Saffiya puede verlo.
—Ah, sí —dije.
Le había dado bastante como para comprarse un par de corderos nuevos. Mi pequeña contribución para aliviar el sufrimiento en el mundo.
Teníamos que rodear el Budayén. Aunque la Calle va en la dirección adecuada, se convierte en un callejón sin salida a la entrada del cementerio. Conozco a un montón de gente allí, amigos y conocidos que murieron y han ido a parar al cementerio y a otros que aún respiran, pero son tan pobres que residen en las tumbas.
Shaknahyi avanzó hacia el sur del barrio y circulamos por un vecindario totalmente desconocido para mí. Al principio las casas eran de un tamaño modesto y no demasiado ruinosas, pero tras un par de kilómetros todo a mi alrededor se volvía cada vez más desolador. Las casas de tejado plano estucadas de blanco daban paso a manzanas de horribles casas vecinales y después a lóbregos solares consumidos por las llamas en los que se levantaban barracuchas espantosas hechas de desechos de madera contrachapada y láminas de hierro ondulado.
Avanzamos y vi grupos de hombres ociosos apoyados contra la pared o en cuclillas sobre la tierra desnuda compartiendo tazones de licor, lo más probable laqbi, un vino hecho de dátiles. Las mujeres se hablaban a gritos desde una ventana a otra. El aire apestaba a humo de madera quemada y excrementos humanos. Los niños vestidos con harapientos calzones largos jugaban sobre la basura esparcida en las zanjas. Hace años, en Argel, yo era como esos chiquillos hambrientos, quizá por eso la visión me afectó tanto.
Shaknahyi debió de notar la expresión de mi rostro.
—En la ciudad hay zonas peores que Hámidiyya —dijo—. Y un policía debe estar preparado para entrar en cualquier lugar y tratar con cualquier persona.
—Sólo estaba pensando —dije despacio—. Éste es el territorio de Abu Adil. No parece que haga demasiado por esta gente, entonces, ¿por qué le son fieles?
Shaknahyi me respondió con otra pregunta.
—¿Por qué le eres tú fiel a Friedlander Bey?
Una buena razón era que Papa aprovechó la circunstancia de mi operación para obtener el control del centro de castigo de mi cerebro y lo podía estimular cuando le viniera en gana. Pero respondí:
—No es una vida mala. Y supongo que le tengo miedo.
—Lo mismo les ocurre a estos pobres fellahínes. Viven bajo el terror de Abu Adil y éste les permite que no se mueran de hambre. Me pregunto cómo consiguieron ese poder personas como Friedlander Bey y Abu Adil.
Vi pasar los suburbios a través del parabrisas.
—¿Cómo crees que Papa hizo dinero? —le pregunté.
Shaknahyi se encogió de hombros.
—Tiene cien macarras baratos, que le ofrecen suculentas porciones de sus negocios sólo por el derecho a vivir en paz.
Sacudí la cabeza.
—Eso es sólo lo que has visto en el Budayén. Da la impresión de que el vicio y la corrupción son los principales negocios de Friedlander Bey. Llevo meses viviendo en su casa y ahora lo conozco mejor. El dinero procedente del vicio es sólo calderilla para Papa. Debe de suponer un cinco por ciento de su renta anual. Tiene intereses mucho más importantes y Reda Abu Adil está en el mismo negocio. Venden orden.
—¿Que venden qué?
—Orden. Continuidad. Gobierno.
—¿Cómo?
—Mira, la mitad de los países del mundo se han dividido y recombinado hasta que resulta casi imposible saber a quién pertenece uno y quién vive en otro y quién paga impuestos a quién.
—Como lo que sucede ahora mismo en Anatolia —dijo Shaknahyi.
—Exacto. En vida de sus antepasados, el pueblo de Anatolia se llamaba Turquía. Antes había sido el imperio otomano y antes Anatolia otra vez. Precisamente ahora parece que Anatolia se está disgregando en Galacia, Lidia, Capadocia, Nicea y el Bizancio asiático. Una democracia, un emirato, una república popular, una dictadura fascista y una monarquía constitucional. Alguien debe estar encima de todo eso, controlando la situación.
—Tal vez, aunque parece un trabajo arduo.
—Sí, pero quien lo consigue se convierte en el verdadero gobernador del lugar. Ostenta el poder real, porque todos los pequeños estados necesitarán su ayuda para evitar el desmoronamiento.
—Eso es asombroso. ¿Insinúas que ése es el juego de Friedlander Bey?
—Se trata de un servicio. Un importante servicio. Y existen múltiples modos de beneficiarse de la situación.
—Si, tienes razón —dijo admirado.
Al doblar una esquina se alzó ante nosotros una gruesa y alta muralla hecha de ladrillos marrones. Era la mansión de Reda Abu Adil. Parecía tan grande como la de Papa. Cuando nos detuvimos en la puerta custodiada, el lujo de la casa principal parecía aún mayor en contraste con la desolación del vecindario que la rodeaba.
Shaknahyi presentó sus credenciales al guarda.
—Venimos a ver al caíd Reda.
El guarda cogió un teléfono y se comunicó con alguien. Después de un momento nos permitió continuar.
—Hace un siglo o más —dijo Shaknahyi pensativo—, los jefes del crimen utilizaban procedimientos ilícitos para hacer dinero. A veces también se dedicaban a pequeños negocios legales por razones prácticas, para blanquear su dinero.
—¿Sí? ¿Y qué?
—Mira, dices que Reda Abu Adil y Friedlander Bey son dos de los hombres más poderosos del mundo, como «asesores» de estados extranjeros. Eso es perfectamente legal. Sus contactos criminales son mucho menos importantes. Proporcionan el medio de mantener a los asalariados y asociados de los viejos. El mundo al revés.
—Eso es el progreso —dije.
Shaknahyi se limitó a mover la cabeza.
Bajamos del coche patrulla al cálido sol del atardecer. Las tierras frente a la casa de Abu Adil habían sido esmeradamente ajardinadas. En el aire flotaba una fragancia de rosas y el fuerte y agradable perfume de los limoneros. A cada lado de una antigua fuente se encontraban jaulas de pájaros cantores y la música de sus trinos colmaba el aire de letárgica paz. Subimos por el camino de cerámica hacia la puerta, geométricamente tallada, de la mansión. Ya la había abierto un criado y esperaba a que le explicáramos qué se nos ofrecía.
Читать дальше