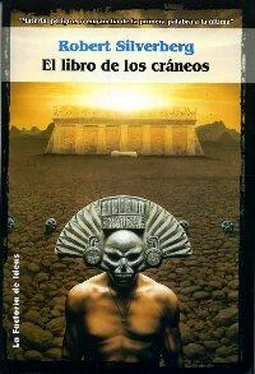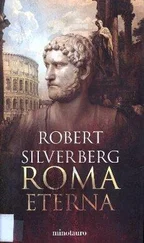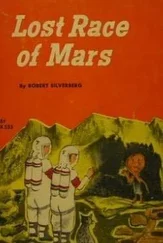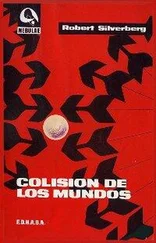Lo que me había inducido a pensar en el suicidio era, sobre todo, la muerte de mi padre a los treinta y seis años. Veía aquello como una tragedia insoportable. No porque mi padre fuera de alguna manera un ser humano especial, excepto para mí. No era más que un campesino de Kansas, después de todo. Se levantaba a las cinco de la mañana, se acostaba a las nueve de la noche. Ninguna educación digna de ser mencionada. Lo único que leía era el periódico del condado y a veces la Biblia, aunque la mayor parte de esta última le traía sin cuidado. Pero trabajó duro a lo largo de su breve existencia. Era un hombre honesto, un hombre lleno de virtudes. La tierra perteneció antes a su padre, y mi padre la había trabajado desde los diez años, exceptuando algunos que pasó en el ejército. Había recogido sus cosechas, había amortizado las deudas, se ganaba relativamente el pan: incluso había comprado veinte hectáreas más, y pensaba agrandar su propiedad todavía más. Mientras tanto se casó, hizo gozar a una mujer, engendró hijos. Era un hombre sencillo, nunca hubiera entendido nada de lo que ha pasado en este país en los diez años que siguieron a su muerte. Pero era honrado, a su manera honesto, y se había ganado a pulso el derecho de conocer una vejez feliz. Sentado sobre la barandilla, dando unas cuantas caladas a la pipa, yendo a cazar en otoño, dejando que sus hijos hicieran los trabajos demasiado extenuantes, hubiera visto crecer a sus nietos. Pero no llegó a una vejez feliz. Ni siquiera llegó a una edad media. El cáncer se instaló en su estómago y murió rápidamente.
Esto me hizo pensar. Si es para acabar así, si se trata de vivir toda la vida sabiendo que está bajo el peso de una condena a muerte, pero ignorando el momento en que será aplicada, en ese caso, ¿por qué insistir? ¿Por qué darle a la muerte la satisfacción de venir a buscarle a uno en el momento en que menos se la espera? Tirad. Tirad lo más rápidamente posible. Evitad la ironía de ser barridos como castigo por haber intentado hacer algo con vuestra existencia.
La meta de mi padre en la vida, si es que lo he interpretado bien, era seguir el camino del Señor y amortizar la hipoteca de sus tierras. Tuvo éxito en el primer punto, y no estaba lejos de tenerlo en el segundo. Yo era más ambicioso. Quería adquirir una educación, elevarme por encima del polvo de los campos, convertirme en médico, en investigador. ¿No es acaso gracioso? «El Premio Nobel de Medicina al Doctor Oliver Marshal, que se ha alzado a fuerza de puños por encima del montón de estiércol para servirnos de ejemplo e inspiración.» Pero, ¿era mi meta diferente a la de mi padre en algo más que en el grado? Para los dos, todo se resumía en lo mismo: una vida de duro y honesto trabajo.
Yo no era capaz de afrontarlo. Ahorrar, examinarme, presentarme como candidato a becas, aprender latín y alemán, anatomía, física, química, biología, deslomarme en trabajos más duros de los que había conocido mi padre. ¿Todo eso para morir? Morir a los cuarenta y cinco, cincuenta y cinco, sesenta y cinco, o, incluso, como mi padre, a los treinta y seis. Justo cuando estás dispuesto a empezar a vivir llega la hora de irte. ¿Para qué sufrir tanto? ¿Por qué aceptar esta ironía? Por ejemplo, el presidente Kennedy: todo ese derroche de energías, toda esa destreza para llegar hasta la Casa Blanca, y, luego, una bala en el cráneo. La vida es un derroche. Cuanto más se triunfa, más amarga es la muerte. Para mí, con todas mis ambiciones, con todos mis impulsos, sería una caída mayor que para la mayoría de las personas. Ya que, de todas formas, tenía que morir un día, decidí frustrar a la muerte yéndome voluntariamente, antes de verme arrastrado irremediablemente hacia la siniestra broma que me esperaba al final.
Esto era lo que pensaba cuando tenía dieciséis años. Me hacía listas de las diferentes formas en que podía matarme. ¿Cortarme las venas? ¿Abrir la llave del gas? ¿Meter la cabeza en una bolsa de plástico? ¿Estrellarme con el coche? ¿Andar por la nieve fina en enero? Tenía cincuenta proyectos diferentes. Los clasificaba por orden de preferencia. Los volvía a clasificar. Ponía en un lado las muertes rápidas y violentas, en el otro las muertes lentas y sin dolor. Durante tal vez medio año, estudié el suicidio como Eli estudia los verbos irregulares. Dos de mis abuelos murieron durante esos seis meses. Mi perro murió. Mi hermano mayor murió en la guerra. Mi madre tuvo su primer ataque cardíaco serio, y el doctor me confió en secreto que no le quedaba ni un año de vida. No se equivocó. Todo aquello reforzaba aún más mi decisión de acabar de una vez. Oliver, tira, tira, antes de que la tragedia de la vida se acerque todavía más. ¡Morirás, como los demás! ¿Por qué mendigar una prórroga? Vete ahora. Vete ahora. Ahórrate un montón de sinsabores.
De forma bastante curiosa, mi interés por el suicidio se esfumó rápidamente, aunque mi filosofía nunca ha cambiado verdaderamente. Ya no hacía listas con las diferentes formas de matarme. Hacía proyectos en lugar de examinar mi muerte en las semanas siguientes. Decidí luchar contra la muerte en lugar de abandonarme a ella. Iré a la universidad, me convertiré en investigador, aprenderé todo lo que pueda, y, tal vez algún día, tenga el poder para empujar un poco más allá las fronteras de la muerte. Ahora sé que nunca me mataré. Jamás volveré a tener esa idea. Si la muerte viene a reírse en mi cara, entonces, reiré en la suya. ¿Y si, después de todo, El Libro de los Cráneos no fuera una broma? Imaginad que verdaderamente exista una salida. ¡Hubiera sido tonto cortarme las venas hace cinco años!
He debido conducir hoy unos seiscientos kilómetros. Todavía no es mediodía. Aquí las carreteras son formidables: anchas, rectas, desiertas. Amarillo ya no está muy lejos. Y después Alburquerque. Después Phoenix. Y después el descubrimiento.
Qué aspecto más extraño tiene el mundo aquí. Texas, Nuevo México. Paisajes lunares. ¿Qué ha podido llevar a la gente a querer establecerse en semejante país? Sólo esmirriadas llanuras, marrones, plantas bajas, verdosas, polvorientas. Montañas heladas, malvas, se alzan contra el azul del horizonte como macizos erosionados. Creía que las montañas en el Oeste eran más altas que esto. Timothy, que ha viajado por todas partes, dice que las verdaderas montañas están en Colorado, en Utah, en California. Aquí no son más que colinas, mil quinientos, dos mil metros de altura. Me ha producido una sensación rara. La montaña más alta al este del Misisipí es el Monte Mitchell, en Carolina del Norte, algo así como dos mil doscientos metros. Perdí una apuesta al respecto cuando tenía diez años, y no se me olvidará fácilmente. La montaña más alta que había visto antes de hacer este viaje era el Monte Washington, dos mil cien metros, en New Hampshire, a donde me llevaron mis padres el único año que no fuimos a los Catskills. (Había apostado por el Monte Washington, y perdí.) Y aquí, a mi alrededor, tenía montañas de la misma altura, y eran simples colinas. A lo mejor ni siquiera tienen nombre. El Monte Washington se elevaba en el cielo como un árbol gigante hasta el punto de caer sobre mí y aplastarme. Por supuesto, aquí el panorama es muy amplio, y las montañas quedan empequeñecidas por la inmensa perspectiva. El aire es intenso y gélido. El cielo es de un azul límpido, increíble. Es el país del Apocalipsis. En cualquier momento, espero oír el eco de un toque de trompetas procedente de las colinas. Podemos andar cincuenta, sesenta kilómetros sin ver una sola población: sólo liebres y ardillas. Las ciudades parecen completamente nuevas; las gasolineras, los moteles alineados, las casitas rectangulares de aluminio que parece que puedan ser remolcadas por un coche para cambiarlas de sitio (probablemente es así). En contraposición, hemos pasado dos poblados antiguos, de unos seiscientos o setecientos años, y pasaremos muchos más. La idea de que aquí hay indios, verdaderos indios de carne y hueso, exalta mi espíritu de muchacho de Manhattan. No faltaban indios en las películas en tecnicolor que iba a ver todos los sábados por la tarde durante años a la esquina de Broadway con la Calle 73. Pero yo no era tonto, sabía que eran portorriqueños, o incluso mexicanos, llenos de plumas de pacotilla. Los verdaderos indios pertenecían al siglo XIX, habían muerto hacía ya tiempo, no quedaba ninguno salvo en las monedas de cincuenta, con el bisonte al otro lado, y, ¿dónde están ya? (¿Dónde se encuentran todavía bisontes?) Los indios eran arcaicos. Los indios eran una raza extinta. Para mí estaban clasificados al lado de los mastodontes, del dinosaurio, de los sumerios y de los cartagineses. Pero no, heme aquí en el salvaje Oeste por primera vez en mi vida, y el hombre de cara plana y tez apergaminada que nos vendió antes una cerveza en una tienda de ultramarinos era un indio, y el crío mofletudo que nos llenó el depósito era un indio, y las chabolas de ahí, al otro lado de Río Grande, están habitadas por índios, incluso aunque veamos un bosque de antenas de televisión alzándose por encima de los techos. ¡Mirad a los indios! ¡Mirad los cactus gigantes! ¡Mirad ese indio conduciendo un Volkswagen! ¡Mirad a Ned haciéndole al indio un corte de mangas! ¡Escuchad al indio tocando la bocina como un loco!
Читать дальше