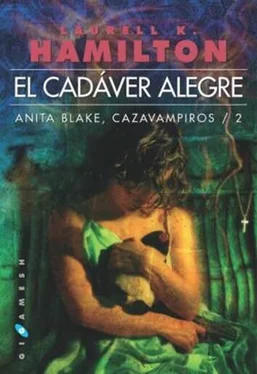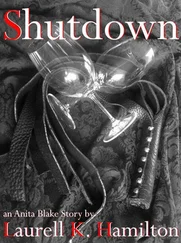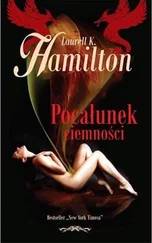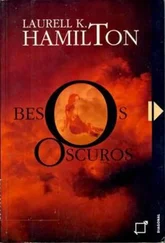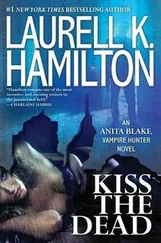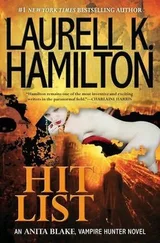– A ver si acabamos hoy con toda esta mierda.
– Eso espero.
– ¿Crees que el plan tiene algo de malo? -Me miró con los ojos entrecerrados.
– Puede. Simplemente, no existen los planes perfectos.
Guardó silencio durante un momento y se levantó.
– Me gustaría que este lo fuera.
– Toma, y a mí.
El depósito de cadáveres del condado de San Luis es un edificio enorme. Lógico: todas las personas que mueren sin certificado médico acaban en él, por no mencionar a todos los asesinados. En esta ciudad, eso supone un tráfico considerable.
Antes visitaba el depósito con bastante frecuencia, para clavarles una estaca a las posibles víctimas de vampiros, no fuera que se levantaran y se merendaran a los empleados. Según la nueva legislación, eso es asesinato. Hay que esperar a que se levanten, a no ser que hayan dejado un testamento en el que digan expresamente que no quieren volver como vampiros. En el mío dejo instrucciones de acabar conmigo si hay sospechas de que me puedan salir colmillos, y por si acaso, pido que me incineren. Tampoco me apetece que me levanten como zombi, muchas gracias.
John Burke era tal como lo recordaba: alto, guapo y con pinta de chico malo. Era por la perilla; sólo se ven perillas en las películas de terror. Ya sabéis, esas en las que salen sectas extrañas que adoran ídolos con cuernos.
Se lo veía un poco desteñido alrededor de los ojos y la boca. Es un síntoma de pesadumbre, incluso cuando se tiene un tono de piel oscuro. Mientras entrábamos en el depósito mantenía los labios apretados, y tenía los hombros tensos, como si le doliera algo.
– ¿Cómo lo lleváis en casa de tu cuñada? -le pregunté.
– Fatal. Deprimente.
Esperaba que se extendiera, pero no dijo nada más, y tampoco pregunté. Si no quería hablar de ello, estaba en su derecho.
Estábamos recorriendo un pasillo vacío, suficientemente ancho para meter tres camillas. La garita del guarda parecía un bunker, con sus ametralladoras y todo, por si a todos los muertos les daba por levantarse a la vez y salir en busca de la libertad. En San Luis no había pasado nunca, pero había precedentes en Kansas City. Aunque por mucho que una ametralladora pudiera pulverizar a cualquier muerto ambulante, no creo que sirviera de gran cosa si salían en manada.
– Hola, Fred -le dije al guarda mientras le enseñaba la identificación-. Cuánto tiempo.
– No me importaría que siguieras viniendo a menudo. Esta semana se han levantado tres y se han ido a casa, ¿te lo puedes creer?
– ¿Vampiros?
– ¿Qué si no? A este paso acabará por haber más muertos que vivos en las calles.
No sabía qué decir, así que no repliqué. Probablemente tenía razón.
– Hemos venido a ver los efectos personales de Peter Burke. El sargento Rudolph Storr quedó en encargarse de los trámites.
– Sí, tenéis permiso -dijo mientras consultaba el dietario-. Por el pasillo de la derecha, la tercera puerta de la izquierda. La doctora Saville os espera.
Levanté una ceja. No era normal que la forense jefe hiciera recados para la policía ni para nadie, pero me limité a asentir como si no me sorprendiera el trato preferente.
– Gracias, Fred. Nos vemos a la salida.
– Sí, veo salir a mucha gente. -No parecía contento.
Mis zapatillas no turbaban el sueño de los muertos. John Burke también caminaba sin hacer ruido, aunque no tenía pinta de llevar calzado deportivo. Bajé la vista y comprobé que no me equivocaba: llevaba zapatos de cordones con suela de goma. En cualquier caso, avanzaba en silencio, como una sombra.
El resto de su atuendo encajaba con los zapatos: una cazadora de vestir, de un marrón tan oscuro que casi parecía negra, una camisa amarilla clara y unos pantalones marrones planchados con raya. Sólo le faltaba la corbata para tener pinta de ejecutivo. ¿Siempre iba tan arreglado, o era la ropa que había metido en la maleta para ir al entierro de su hermano? No, en el entierro llevaba un traje negro.
El depósito ya es silencioso normalmente, pero los sábados por la mañana era sepulcral. ¿Es que las ambulancias se dedican a dar vueltas, como los aviones que esperan pista, hasta una hora decente? Sabía que los fines de semana había más asesinatos, pero siempre reinaba la calma en las mañanas de sábados y domingos. A saber.
Fui contando las puertas que pasábamos a la izquierda y llamé a la tercera. Abrí tras oír un débil «Adelante».
La doctora Marian Saville es una mujer diminuta de pelo moreno cortado justo por debajo de las orejas, piel aceitunada, ojos muy oscuros y pómulos marcados. Es de ascendencia griega y francesa, y se le nota en el aspecto ligeramente exótico, aunque sin pasarse. Siempre me extrañó que no estuviera casada; desde luego, no era por falta de atractivo.
Su único defecto era que fumaba, y el olor del humo la impregnaba como un perfume acre.
– Me alegro de volver a verte, Anita. -Se adelantó con una sonrisa y la mano tendida.
– Lo mismo digo. -Le estreché la mano, sonriendo yo también-. ¿Eso es lo que hemos venido a ver?
Estábamos en una sala de autopsias pequeña, y había varias bolsas de plástico en la mesa de acero inoxidable.
– Sí.
Me quedé mirándola. No sabría qué quería, pero algún motivo habría para que estuviera allí. No tenía suficiente confianza para preguntárselo directamente, y era mejor que no la ofendiera si quería que siguieran dejándome entrar en el depósito. Siempre con problemas.
– Te presento a John Burke, el hermano del fallecido.
Marian arqueó las cejas al oírlo.
– Mi más sentido pésame, señor Burke.
– Gracias. -John le estrechó la mano, pero tenía la vista clavada en las bolsas de plástico. No era momento para prestar atención a las médicos atractivas ni a las normas de urbanidad. Había ido a examinar los efectos personales de su hermano en busca de pistas que pudieran conducir a su asesino, y se lo tomaba muy en serio.
Si no tenía nada que ver con Dominga Salvador, le debía una disculpa muy gorda, pero ¿cómo iba a sonsacarle nada con la forense revoloteando por ahí? Y ¿cómo le iba a pedir a ella un poco de intimidad? A fin de cuentas, estábamos en su depósito.
– Tengo que estar aquí para asegurarme de que no se manipulan las pruebas -explicó-. Últimamente han venido unos cuantos periodistas demasiado entusiastas.
– Pero no somos periodistas -protesté.
– Ni funcionarios. -Se encogió de hombros-. Según las nuevas normas, ningún civil puede examinar pruebas de asesinato sin supervisión.
– Te agradezco que te hayas encargado personalmente, Marian.
– Estaba aquí de todas formas -dijo con una sonrisa-. Y puesto que ibas a tener compañía, he supuesto que me preferirías a mí.
Tenía razón, pero ¿qué pensaban que íbamos a hacer? ¿Robar un cadáver? Si me diera por ahí, podía llevármelos a todos bailando la conga.
Quizá fuera por eso por lo que había que supervisarme. Quizá.
– Siento interrumpir-dijo John-, pero ¿podemos seguir con esto?
Lo miré a la cara. Seguía siendo guapo, pero tenía la piel tensa alrededor de la boca y los ojos, como si hubiera adelgazado. Sentí una punzada de culpa.
– Claro, perdona.
– Le ruego que nos disculpe, señor Burke -dijo Marian.
Sacó una caja de guantes. Ella y yo nos los pusimos en un momento pero John tenía menos práctica y tardó más. Cuando terminé de ayudarlo sonrió, y su cara cambió por completo. De repente estaba resplandeciente y arrebatador, y ya no parecía el malo de la película.
La forense abrió la primera bolsa. Contenía la ropa.
– No -dijo John-, no hay nada que me suene. La verdad es que no sé qué ropa tenía mi hermano. Llevábamos… Llevábamos dos años sin vernos. -El tono de culpabilidad de sus últimas palabras me dejó mal sabor de boca.
Читать дальше