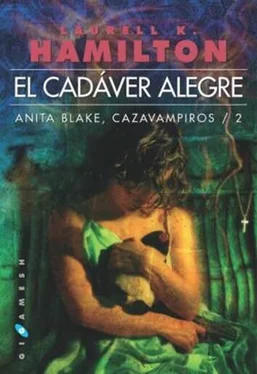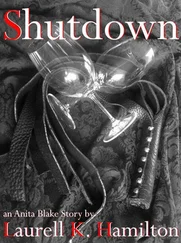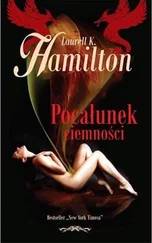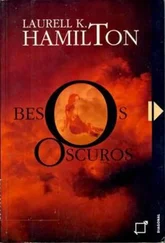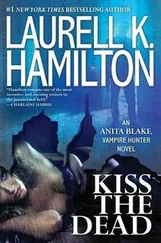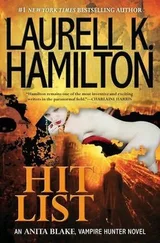– No me vengas con pamplinas de que me salvaste la vida; me pusiste las dos marcas sin pedirme permiso ni darme explicaciones. Puede que con la primera me salvaras, muy bien, pero con la segunda te salvaste tú, y no tuve voz ni voto ninguna de las dos veces.
– Otras dos marcas y serás inmortal; no envejecerás, porque yo no envejezco, pero seguirás siendo humana, y podrás seguir llevando crucifijos y yendo a misa. Eso no pone tu alma en peligro. ¿Por qué te resistes?
– ¿Cómo sabes cuándo está o deja de estar en peligro mi alma, si tú ya no tienes de eso? Cambiaste el alma inmortal por inmortalidad terrenal. Pero yo sé que los vampiros pueden morir, y ¿qué pasará cuando mueras? ¿Adónde irás? ¿Te desvanecerás y ya? No: irás de cabeza al Infierno, que es donde deberías estar.
– ¿Y crees que por ser mi sierva humana irás al Infierno conmigo?
– Ni lo sé ni quiero saberlo.
– Al resistirte me pones en un compromiso, y no puedo permitir que me consideren débil, ma petite. Tenemos que resolver esto de una forma u otra.
– ¿Qué tal si te olvidas de mí?
– No puedo. Eres mi sierva humana y tienes que empezar a comportarte como tal.
– No me presiones, Jean-Claude…
– ¿O qué? ¿Vas a matarme? ¿Crees que podrías?
– Sí -contesté mirándolo fijamente.
– Siento que me deseas, ma petite, igual que yo te deseo a ti.
Me encogí de hombros; ¿qué podía decir?
– Simple deseo, nada del otro mundo. -Era mentira, pero bueno.
– No, ma petite. Significo algo más para ti.
Estupendo.
– De verdad, llego tarde. La policía me está esperando.
– Esta conversación no ha terminado aún, ma petite.
Asentí; Jean-Claude tenía razón. Había intentado hacerme la sueca, pero no es fácil con un maestro vampiro.
– ¿Mañana por la noche?
– ¿Dónde?
Fue todo un detalle por su parte que no me ordenara que fuera a su guarida. Me pregunté dónde sería mejor quedar. Quería que Charles me acompañara al Tenderloin, y a él le tocaba examinar las condiciones laborales de los zombis en un club de la comedia. Sería un sitio tan bueno como cualquier otro.
– ¿Conoces El Cadáver Alegre?
Sonrió enseñando colmillo. Una mujer de un grupo que pasaba cerca dejó escapar un gritito.
– Sí.
– ¿Te parece bien a las once?
– Será un placer. -Sus palabras me acariciaron como una promesa. Mierda-. Te espero en mi despacho.
– Un momento. ¿Cómo que en tu despacho? -pregunté alarmada.
Su sonrisa se amplió, y los colmillos reflejaron la luz de la farola.
– Claro. El Cadáver Alegre es mío. Estaba convencido de que lo sabías.
– Y una polla.
– Te estaré esperando.
Yo había elegido el sitio, así que no podía echarme atrás. Joder.
– Vamos, Irving.
– Que se quede; aún no me ha entrevistado.
– Por favor, Jean-Claude, déjalo en paz.
– Voy a darle lo que quiere, ni más ni menos.
No me gustó su forma de decirlo.
– ¿Qué tramas?
– ¿Yo, ma petite? ¿Por qué crees que tramo algo?
– Quiero quedarme, Anita -dijo Irving.
– No sabes dónde te metes.
– Soy periodista y estoy haciendo mi trabajo.
– Prométeme que no le vas a hacer daño -le dije a Jean-Claude.
– Tienes mi palabra.
– Que no le vas a hacer absolutamente nada malo.
– No le voy a hacer absolutamente nada malo.
Su semblante estaba tan inexpresivo que pareció que las sonrisas habían sido espejismos. Tenía la inmovilidad de los que llevan mucho tiempo muertos: agradable a la vista, pero tan desprovisto de vida como un lienzo. Le miré los ojos inescrutables y me estremecí. Mierda.
– ¿Estás seguro de que quieres quedarte?
– Quiero entrevistarlo. -Asintió.
– Estás como una cabra -dije sacudiendo la cabeza.
– Soy un buen periodista.
– … que está como una cabra.
– Sé cuidarme, Anita.
Nos miramos durante unos segundos.
– De acuerdo, que te diviertas. ¿Me dejas el expediente?
Irving bajó la vista. Se le había olvidado.
– Llévamelo mañana por la mañana, o a Madeline le da algo.
– No te preocupes.
Me coloqué la abultada carpeta bajo el brazo izquierdo, tan suelta como pude. Me impedía sacar la pistola con comodidad, pero vivimos en un mundo imperfecto.
Tenía información sobre Gaynor y el nombre de una ex reciente. Una mujer despechada. Quizá quisiera hablar conmigo y me ayudase a encontrar pistas. Claro que también podía mandarme al guano; no sería la primera vez.
Jean-Claude me miraba con aquellos ojos impávidos. Aspiré profundamente y solté el aire por la boca. Ya tenía bastante por una noche.
– Hasta mañana -les dije a los dos.
Giré y empecé a alejarme. Había un grupo de turistas con cámaras, y una de ellas me apuntaba.
– Como me saques una foto, te tragas la cámara -dije con una sonrisa.
– ¿Sólo una? -preguntó inseguro.
– Ya habéis visto bastante. Venga, a lo nuestro, se ha acabado el espectáculo.
Los turistas se disiparon como el humo sacudido por un golpe de viento. Mientras caminaba hacia el coche, miré hacia atrás y vi que se habían reagrupado alrededor de Jean-Claude e Irving. Bueno, tenían razón: el espectáculo no había acabado aún.
Irving ya era mayorcito y quería la entrevista. ¿Quién era yo para hacer de niñera de un hombre lobo hecho y derecho? ¿Se daría cuenta Jean-Claude de su secreto? Y si así fuera, ¿eso cambiaría algo? Que se las apañara; yo ya tenía bastante con Harold Gaiynor, Dominga Salvador y un monstruo que se merendaba a los ciudadanos respetables de San Luis. Qué tres ruedas para un carro.
El cielo nocturno era un cuenco de líquido negro. Las estrellas, nítidas como diamantes, le daban un cariz frío y duro, y la luna era una composición resplandeciente en tonos de gris y plata. Cuando se vive en la ciudad se tiende a olvidar lo oscura que es la noche, lo brillante que es la luna y cuántas estrellas hay.
En el cementerio Burrell no había farolas; no llegaba más luz artificial que el débil resplandor amarillo de las ventanas de una casa lejana. Yo estaba en la cima de la colina, toda sudorosa, enfundada en el mono y con las zapatillas de deporte.
Ya se habían llevado el cadáver del niño. Estaría en el depósito, esperando a que el forense se encargara de él. Para mí ya había pasado; no tenía que volver a verlo nunca, excepto en sueños.
Dolph estaba a mi lado. Se limitaba a contemplar la hierba y las lápidas rotas, sin decir palabra, en espera de que yo obrara mi magia y me sacara un conejo del sombrero. Lo ideal sería que apareciera el conejo y nos lo cargáramos. Lo segundo mejor, que encontráramos el agujero del que salía. Eso podría darnos alguna pista, porque de momento estábamos dando palos de ciego.
Dos exterminadores nos seguían de cerca. El hombre era bajo y corpulento, con el pelo entrecano cortado al uno. Tenía pinta de entrenador retirado, pero parecía creer que el lanzallamas que llevaba en bandolera era un animalito: no paraba de acariciarlo con sus manos rechonchas.
La mujer no debía de tener más de veinte años, y llevaba el pelo rubio y liso recogido en una coleta, con mechones sueltos que le colgaban delante de la cara. No era mucho más alta que yo, y tenía unos ojos enormes con los que recorría la hierba de lado a lado, como una francotiradora dispuesta a pasar a la acción.
Esperaba que no fuera de gatillo fácil; no tenía ningún interés en que me devorase un zombi asesino, pero tampoco me apetecía que me rociaran con napalm. ¿La señorita prefiere morir devorada o abrasada? No sé, déjeme ver si hay algo más en la carta…
Читать дальше