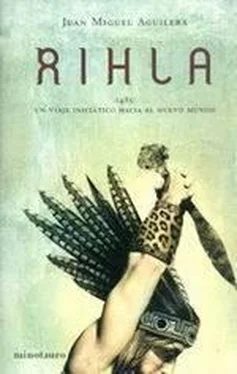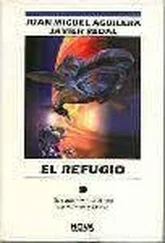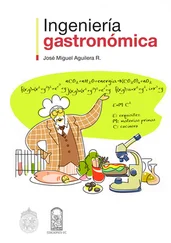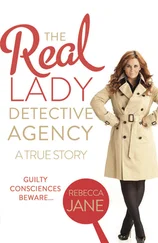– Te aseguro que si peleas ahora -siguió diciendo Utz Colel-, si me tienen que arrastrar por la fuerza hasta la piedra del sacrificio… eso no evitará mi muerte, pero la despojará de todo su honor. Por favor, no me quites eso.
El corsario asintió y dejó caer la improvisada arma que apretaba entre sus manos. Utz Colel se acercó más al joven turco y lo miró a los ojos:
– Puedes hacer algo por mí. ¿Quieres hacerlo?
– Dime. Haré cualquier cosa para ayudarte.
– Tú no eres de este mundo y no estás sujeto a nuestras reglas. Huye, tal y como intentaste hacer en la playa, escapa de esta ciudad, sobrevive. Sálvate tú y llévame siempre en la memoria.
Piri bajó los ojos. Lo que le pedía era ya imposible, pero asintió. Entonces, sin decir nada más, ni mirar de nuevo a los suyos, la muchacha se puso en pie y caminó hacia la puerta.
Salió con dignidad de la habitación, como una princesa escoltada por sus guardias.
A los demás los obligaron a abandonar el palacio no mucho después, y los condujeron hasta la Plaza Central de Tenochtitlán. Allí aguardaron, al pie del Templo Mayor, rodeados por un numeroso grupo de guerreros y hombres-jaguar.
A primera hora de la mañana, los millares de cautivos fueron sacados de los corrales, pintados y emplumados. Luego se les hizo formar en interminables colas a lo largo de las tres calzadas que entraban en la ciudad, desde el norte, el sur y el oeste.
Ahuítzotl, vestido con el atuendo de caza del dios Huitzilopochtli, con un arco y unos dardos de oro en las manos, salió ceremoniosamente de su palacio. Iba acompañado por los señores de las otras dos ciudades de la Triple Alianza, Texcoco y Tacuba, ataviados con mantas cubiertas de joyas de turquesa y carey, con collares y cinturones de oro que representaban serpientes y cráneos humanos. Tras ellos, el Mujer Serpiente, caminaba con Utz Colel sujeta de su brazo izquierdo. El Gran Sacerdote llevaba los atributos del Tezcatlipoca Negro y Utz Colel iba cubierta por un manto de plumas preciosas, como la diosa Toci, a la que los mexica llamaban «nuestra abuela», la madre de los dioses. La comitiva se cerraba con un pequeño ejército de más de cien sacerdotes que avanzaban hombro con hombro.
El desfile cruzó ceremoniosamente la calzada de Tlacopán hasta la Plaza Central. Los espectadores vitoreaban y arrojaban flores blancas al tlatoani y a sus acompañantes, que empezaron a ascender con paso acompasado por una de las gradas del Templo Mayor.
– Parece que ella está bien -le dijo Lisán a Sac Nicte.
Pero la mujer no le respondió. Tan sólo lo miró con tristeza.
Sus guardianes les ordenaron entonces que subieran por la escalera tras el séquito real.
– No tan aprisa -les indicó uno de ellos-. Guardad el paso.
Alcanzaron la gran plataforma donde se levantaban los dos santuarios de Huitzilopochtli y Tlaloc. En el centro de ambos estaba Coyolxauhqui, una colosal figura de diorita con dos serpientes entrelazadas como cabeza, que era la encarnación de la noche.
Alrededor del altar de Huitzilopochtli, trece mariposas de piedra simbolizaban el Sol, al que se iban a ofrendar los sacrificios. Junto a ellas y para la ocasión, habían sido dispuestos unos altares provisionales, con la cubierta de madera y el techo de paja, que fueron inmediatamente ocupados por los señores de las ciudades aliadas y algunos sacerdotes. El tlatoani se colocó tras la gran piedra verde del sacrificio, en el centro de la plataforma. Un sacerdote le entregó un cuchillo de obsidiana con una empuñadura que representaba un jaguar.
Justo detrás de Ahuítzotl estaban Utz Colel y el Mujer Serpiente; y, por un momento, Lisán temió que la hermana de Sac Nicte fuera a ser la primera víctima. Pero la chica fue acompañada por uno de los acólitos hasta la base de la estatua de Coyolxauhqui.
El andalusí sentía que su corazón estaba a punto de estallarle en el pecho. Por segunda vez estaba viviendo aquella espeluznante situación. El miedo, la desesperación y la asfixia lo envolvieron como una ola que acallara el bramido entero de una tormenta. Él y sus compañeros de cautiverio fueron conducidos hasta un extremo de la plataforma, a la izquierda de los santuarios.
Frente a ellos se colocaron unos cincuenta nahual armados con arcos y flechas. El Mujer Serpiente se acercó a los hombres-jaguar y estuvo parlamentando con ellos durante un rato. De vez en cuando se volvía y miraba con recelo hacia Lisán y sus compañeros.
Así es como van a sacrificarnos , pensó el andalusí. Su posición con relación a los arqueros era la apropiada. Van a acribillarnos a flechazos.
Los ojos del Mujer Serpiente se encontraron por un momento con los de Lisán y ya no tuvo ninguna duda de que se trataba del mismo hombre que había visto en su sueño alucinatorio. Era Talos el Rojo. Y también era Tezcatlipoca, comprendió, el mago que creó a los nahual cientos de años atrás.
¿Durante cuánto tiempo había estado planeando ese momento, ajustando las partes durante generaciones para poder al fin llevar a cabo sus planes? Miró alrededor y observó la cuidadosa disposición de los dos templos gemelos. Cada peldaño, cada volumen, cada dimensión tenía su importancia, y Lisán no dudaba que el propio Talos había supervisado en persona todos los detalles.
En el cielo, el cometa ya era visible a plena luz del día.
La primera víctima llegó hasta la plataforma escoltada por el guerrero que la había capturado. Caminó hasta la piedra verde, tras la cual aguardaba Ahuítzotl. Exactamente tal y como Lisán ya había visto hacer en Amanecer, cuatro sacerdotes la sujetaron por brazos y piernas y la tendieron sobre la piedra, con su espalda arqueada contra ella.
Ahuítzotl clavó su cuchillo en el pecho del desdichado y le arrancó rápidamente el corazón. Lo sostuvo en el aire, palpitante, goteando sangre, mientras un aullido de júbilo llegaba desde cada una de los miles de gargantas que se habían congregado en la Plaza Central.
Era como una pesadilla que se repitiera con total exactitud.
Lisán miró a Piri y Jabbar, dos estatuas horrorizadas a su lado. Sac Nicte y su padre, un poco más allá, también estaban inmóviles, pero con una expresión resignada. Bajó la vista y contempló a la muchedumbre que se extendía a sus pies, se diría que no había espacio para una aguja en toda aquella enorme plaza. Y todos parecían entusiasmados por aquel horror que estaba empezando a producirse. La masa se agitaba y vibraba como un mar de carne humana. Vio las cuatro calles que partían de la Plaza Central, repletas también de gente, y por el centro de cada una de ellas, hasta donde alcanzaba la vista, cuatro interminables filas de prisioneros que atravesaban la ciudad para llegar al pie del Templo Mayor. Volvió a mirar a Ahuítzotl, que sostenía en ese momento el corazón en lo alto, manteniendo la larga aclamación de sus súbditos. Luego, un sacerdote le acercó una calabaza en la que el tlatoani exprimió el corazón como si se tratara de una fruta a la que quisiera sacar la última gota de jugo. Otro acólito recogió el órgano en una cesta y lo llevó al interior del templo de Huitzilopochtli, mientras Ahuítzotl bebía de la calabaza donde se había recogido la sangre. Ceremoniosamente, le entregó la calabaza a Talos, que bebió también, y luego éste se la pasó al guerrero dueño del cautivo.
– Esto no puede ser verdad -dijo Piri, asqueado y horrorizado.
Jabbar temblaba como si estuviera a punto de sufrir un ataque. Sus ojos desorbitados miraban a un lado y a otro sin detenerse en nada. Lisán se preguntó si esa mañana Piri lo habría puesto al corriente de la situación. Quizá no, pues los guardias habían llegado muy temprano. El turco parecía al borde de la locura, tras haber despertado en medio de aquel horror que no podía comprender. ¿Quién de ellos podía hacerlo?
Читать дальше