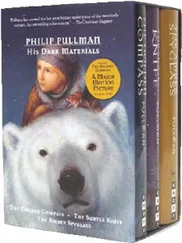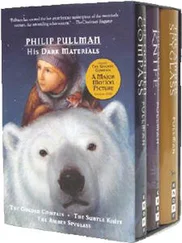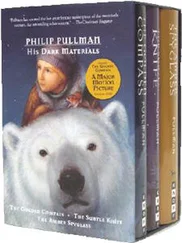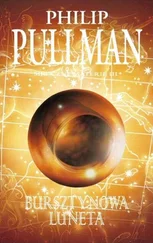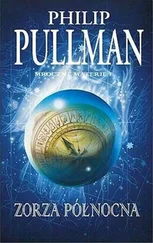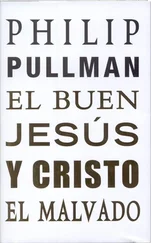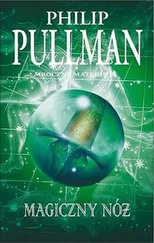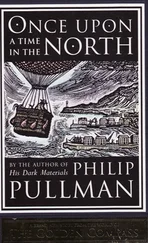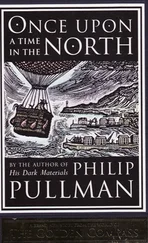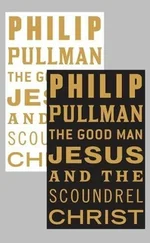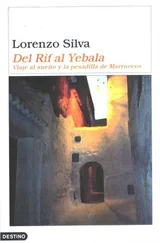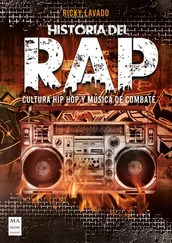Sally se horrorizó cuando acabó de decirlo. Odiaba haberle hecho recordar su error. Trembler inclinó la cabeza y se puso el abrigo.
Rosa se levantó de un salto.
– Sally… ¡No lo hagas! ¡No debes! ¿Qué pretendes hacer?
– Ahora no te lo puedo explicar, Rosa. Pero pronto lo haré. Pronto entenderás por qué tengo que verla.
– Pero…
– Por favor, Rosa, confía en mí. Esto es muy importante, lo único importante, no puedes entenderlo… Yo no lo podía entender tampoco antes…
Sally señaló las cenizas de opio y se estremeció.
– Al menos déjame venir contigo -dijo Rosa-. No puedes ir sola. Cuéntamelo por el camino.
– No. Quiero verla a solas. Trembler, tampoco tú puedes venir. Dile solamente que acuda a la cita.
Trembler alzó la vista con sentimiento de culpabilidad, asintió y se marchó.
Rosa siguió:
– Te dejaré sola en el puente, pero iré hasta allí contigo. Creo que estás loca, Sally.
– No lo sabes… -empezó a decir Sally, y negó con la cabeza-. De acuerdo. Gracias. Pero prométeme que me dejarás sola cuando tenga que hablar con ella. Me tienes que prometer que no vas a interponerte, pase lo que pase.
Rosa asintió.
– Muy bien -dijo ella-. Me muero de hambre. Me comeré un bocadillo por el camino.
Rosa cortó una rebanada de pan y la untó generosamente con mantequilla y mermelada.
– Ya estoy preparada para cualquier cosa. Y también completamente empapada. Estás loca, loca de remate. Eres una lunática. Venga, tenemos un largo camino andando.
Sally oyó los relojes de la ciudad cuando daban la media: la una y media. Caminaba lentamente haciendo eses, sin hacer caso de los pocos peatones que había por la calle ni de los taxis que, con menos frecuencia, pasaban de vez en cuando.
Un policía la paró en una ocasión y le preguntó si se encontraba bien, evidentemente pensando que era otra de las pobres desgraciadas que creían que el río iba a ser la solución a todas sus penas; pero ella sonrió, le tranquilizó y el policía siguió su camino.
Pasó un cuarto de hora. Un taxi llegó a la parada donde éstos se cogían, al principio del puente, el que daba al norte, pero nadie bajó. El conductor se echó el abrigo por encima de los hombros y echó una cabezada, esperando a que llegara algún pasajero.
El río seguía su curso por debajo de ella. La muchacha se fijó en la marea, que subía, haciendo que los barcos también se elevaran, atados a los dos lados de las orillas, con sus luces de situación brillando. Unos instantes después escuchó el motor de una lancha de vapor de la policía, desplazándose río abajo desde del puente de Southwark. Sally observó cómo se acercaba y desaparecía por debajo de sus pies, y entonces se dirigió al otro lado del puente para ver cómo volvía a aparecer y seguía su trayectoria hacia abajo, lentamente, pasando por delante de la sombra obscura de la Torre de Londres y virando, al final, hacia la derecha. Se preguntó si la abarrotada orilla que tenía a su izquierda era Wapping, y si era así, cuál de esos negros muelles escondía la Pensión Holland.
El tiempo transcurrió; empezaba a hacer más frío. Los relojes dieron la hora otra vez.
Y entonces una figura apareció bajo la lámpara de gas, en el extremo norte del puente, una figura rechoncha y regordeta, vestida de negro.
Sally se enderezó y empezó un bostezo que se quedó a medio camino. Estaba de pie justo en medio del puente, para poder ser bien vista y, tras un momento de duda, la figura se dirigió hacia ella. Era la señora Holland. Sally la podía ver claramente. Incluso a esa distancia, los ojos de la vieja parecía que brillaran. Se iba acercando cruzando tramos de sombra y luz mientras avanzaba, cojeando un poco, respirando con dificultad, con una mano en la cintura, decidida, sin parar en ningún momento.
Avanzó hacia Sally y se quedó a tan sólo tres metros. El sombrero ladeado que llevaba la anciana ensombrecía la parte superior de su cara, dejando sólo al descubierto la barbilla y la boca. Movía la boca sin parar como si estuviera masticando algo pequeño y resistente. Pero aun así sus ojos seguían resplandeciendo en la obscuridad.
– ¿Y bien, cariño? -dijo la vieja, por fin.
– Usted mató a mi padre.
Los labios de la señora Holland se abrieron un poco, dejando ver su gran dentadura. Una lengua como de cuero, puntiaguda, se arrastró sobre todos esos dientes y se la recolocó.
– Bueno, bueno -dijo ella-. No puedes hacer tales acusaciones, señorita.
– Lo sé todo. Sé que el comandante Marchbanks… que el comandante Marchbanks era mi padre. Lo era, ¿verdad?
La señora Holland no respondió.
– Y me vendió, ¿verdad? Me vendió al capitán Lockhart, el hombre que creía… el hombre que creía que era mi padre. Me vendió a cambio del rubí.
La señora Holland permanecía inmóvil y en silencio.
– Porque el Maharajá regaló el rubí a mi… al capitán Lockhart como pago por protegerle durante el Motín. Es cierto, ¿verdad?
La vieja mujer asintió lentamente.
– Por eso los rebeldes creían que el Maharajá estaba ayudando a los británicos. Y mi p… y el capitán Lockhart dejó al comandante Marchbanks vigilando al Maharajá en… en algún lugar obscuro…
– En los sótanos de la Residencia Oficial del Representante del Gobierno Inglés en las Colonias -dijo la señora Holland-. Con algunas mujeres y niños.
– Y el comandante Marchbanks había estado fumando opio, y tuvo miedo, y huyó, y mataron al Maharajá y cuando volvió con mi… con el capitán Lockhart… se pelearon. El comandante Marchbanks le reclamó el rubí. Tenía deudas y no las podía pagar…
– El opio. ¡Qué pena! Fue el opio lo que le mató.
– ¡Usted le mató!
– Bueno, bueno. Quiero que me des el rubí, niña. Por eso he venido. Tengo derecho a recuperarlo.
– Se lo puede quedar… cuando me haya contado el resto de la historia. La verdad.
– ¿Y cómo sé que lo tienes?
Como respuesta, Sally sacó el pañuelo del bolso y lo puso sobre el parapeto, bajo la luz de gas. Luego desenvolvió el rubí para que quedara, rojo sobre blanco, justo en el centro del amplio borde de piedra del puente. La señora Holland dio involuntariamente un paso hacia delante.
– Un paso más y lo echo al río -dijo Sally-. Quiero la verdad. Ahora sé lo suficiente para poder juzgar si me está mintiendo. Quiero saber toda la verdad.
La señora Holland se puso frente a ella de nuevo.
– De acuerdo -dijo ella-. Tienes razón. Volvieron y encontraron al Maharajá muerto y Lockhart tiró al suelo a Marchbanks de un puñetazo por ser un cobarde. Entonces oyó a un niño que lloraba. Eras tú. La esposa de Marchbanks había muerto, una pobre mujer enfermiza. Lockhart dijo: «¿Esta pobre niña va a crecer con un cobarde como padre? ¿Un cobarde y un fumador de opio? Coge el rubí -dijo él-. Cógelo y desaparece, pero dame a la niña…».
La señora Holland dejó de hablar. Sally oyó los pesados pasos del policía que volvía.
Ninguna de las dos se movió; el rubí estaba en el parapeto, a plena vista. El policía se detuvo.
– ¿Todo va bien, señoras?
– Sí, gracias -dijo Sally.
– Una mala noche para estar fuera de casa. Podría ser que lloviera más, y no me extrañaría demasiado.
– A mí tampoco me sorprendería -dijo la señora Holland.
– Yo en su lugar me iría a casa. No me quedaría aquí fuera si no tuviera la obligación. Bueno, sigo con la ronda.
Se tocó el casco y siguió su camino.
– Continúe -dijo Sally.
– Así que Marchbanks cogió a la niña, que eras tú, de la cuna y se la dio a Lockhart. El opio y las deudas se arremolinaban en su cabeza. Y se embolsó el rubí y… eso es todo.
Читать дальше